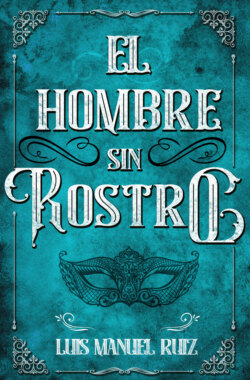Читать книгу El hombre sin rostro - Luis Manuel Ruiz - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 2
ОглавлениеLo único que quedaba de don Ernesto Silva, director del Museo de Historia Natural de Madrid, miembro de la Real Academia Española de Ciencias, era un bulto informe malamente tapado por una manta de color gris, de la que sobresalía un zapato. Debía de haber calzado más o menos un treinta y nueve, calculó Elías Arce, así que seguramente no se trataba de un hombre de estatura muy elevada. A aquel pie se reducía todo lo que el trasiego de autoridades y enfermeros permitía entrever del cadáver. Hombres de batas blancas conversaban a un lado, con la camilla en el suelo, mientras vigilaban con desconfianza el cráneo del diplodocus que se elevaba sobre ellos; dos o tres policías de uniforme se desplazaban por la sala, tratando de intimidar a los periodistas con miradas de irritación; los empleados del juzgado se aburrían pacíficamente detrás del estrado que acababa de ser improvisado en mitad del parqué para atender a la prensa, y al que en aquellos momentos estaba a punto de subir un individuo muy bien vestido, con chaqueta de terciopelo y un bigote en forma de manillar que había esculpido a base de untar con pomada. De pie frente al cadáver, Elías Arce reconoció al comisario Noreña, con su sombrero hongo, su dilatada barriga y el abrigo gris de pelo de camello.
—Señores de la pr-pr-prensa, tengan la amabilidad de dedicar-car-carme un momento —entonó el hombre de la chaqueta de terciopelo.
Ninguno de los periodistas conocía a aquel individuo ni sabía qué hacía allí. Las tareas de dirección del museo correspondían ahora al secretario, Fernán Ferrero, quien tendría que hacerse cargo de la gestión de las instalaciones hasta que la Real Academia hallase un sustituto apropiado para el difunto señor Silva. Lo más natural habría sido que Ferrero se hubiera encargado de atender a la prensa y de suministrarle los detalles del macabro suceso, puesto que él oficiaba ahora de cabeza visible de tan venerable institución. Pero desde hacía unos meses circulaban rumores en ciertos ámbitos de que el director no se llevaba bien con su segundo, de que no aprobaba el modo chapucero que tenía de realizar ciertas gestiones y que pensaba proponer al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes su reemplazo por otra persona más capaz. En su lugar habían colocado a aquel maniquí de sastre, con su bigote convertido en un virtuosismo de la cosmética, al que las erres se le atascaban en la lengua como si tuviera la boca llena de bechamel. Y los periodistas sudaban terriblemente sobre los cuadernos de notas para extraer frases coherentes de su balbuceo. Parecía un automóvil que se niega a arrancar el motor, al que hay que darle vueltas con la manivela hasta desinflarse los brazos.
—En realidad, a quien competería ofr-fr-frecer esta información a los medios sería al señor Fernán Fer-Fer-Ferrero, que desgr-gr-graciadamente no se encuentr-tr-tra en estos momentos…
Veintiséis minutos y cuarenta y tres segundos, según el reloj de bolsillo de Elías Arce, invirtió aquel pobre tipo en informarles someramente de que el señor Ferrero no se encontraba en Madrid porque formaba parte de una expedición que había partido a la Patagonia, tres meses hacía ya, para estudiar las costumbres sexuales de un crustáceo. El cocotar, que así se llamaba la criatura, era un fenómeno de la biología que solo atravesaba época de celo una vez cada nueve años, y que necesitaba para consumar su apareamiento tres horas, las mismas que le serían precisas al tipo del bigote para pedir su menú en un restaurante. De todos modos, la presencia del señor Ferrero no era imprescindible al objeto de informar a los señores periodistas de lo sucedido, puesto que los detalles saltaban a la vista del observador menos perspicaz.
—Así que dejemos en su barco al señor Fer-Fer-Ferrero…
—Diga «el señor secretario», si le es lo mismo —imploró un reportero.
—Bueno —respondió el hombre del bigote, elevando las cejas—. Pues dejemos en su barco al señor secr-cr-cretario…
Dejando al secretario en su barco, con su crustáceo anacoreta, y volviendo al desdichado señor Silva, en realidad su muerte se había debido a un lamentable accidente: así, tal como la oyó, copió Elías Arce aplicadamente la información en su libreta. El director del museo revisaba las salas durante la noche para comprobar que cada pieza se encontrase colocada de manera correcta y que las vitrinas estuvieran limpias, cuando, a causa de un fallo en la sujeción al techo, el esqueleto del pterodáctilo cedió y cayó sobre él, estrujándole el cráneo. Al menos les quedaba el consuelo de saber que no sufrió, porque, según había testificado el forense, la muerte había sido automática. Por desgracia, cabos traicioneros y maromas desleales son algo común en los barcos, que demasiado a menudo se cobran la vida de los incautos.
Elías Arce pensó que existía un puñado de diferencias razonables entre un barco y un museo de historia natural, pero siguió registrando las palabras del hombre de terciopelo en el papel sin hacer caso a sus objeciones personales. Sin embargo, existían otros más quisquillosos. Pedro Sábana, aquel listillo del Heraldo de la mañana que hacía perder los nervios al comisario Noreña con sus deducciones insólitas, alzó la mano con el lápiz.
—Usted asegura que tan solo se trata de un desgraciado accidente —prorrumpió—. Y, no obstante, el bedel, señor Justino Márquez, ha atestiguado que vio un asesino.
Un asesino, eso es, nada del rutinario imprevisto que tan poco lucía en los titulares: era la golosina que atraía el olfato de todos los periodistas, y en cuanto Sábana hubo pronunciado la palabra, una decena de manos la trazó frenéticamente sobre los cuadernos de notas. Pero el hombre de la chaqueta de terciopelo, alarmado, no quería dar pábulo a semejante versión, sin preocuparse de su superioridad estética sobre la que él ofrecía.
—No, por favor, señores —gritó—, me temo que el testimonio del señor Márquez no es cor-r-rr-rrecto. Además, él mismo se ha retr-tr-tractado de lo que afirmó y en estos momentos se encuentr-tr-tra disfr-fr-frutando de un perm-m-miso…
En síntesis: Márquez estaba disfrutando de un permiso especial a causa de una indisposición. La hipótesis del crimen debía ser desestimada sin más remedio; pero a pesar de ello ninguno de los periodistas tachó la palabra que un momento antes había adornado con signos de exclamación sus aburridas libretas.
Haciendo cálculos, Elías Arce trataba de encontrar un modo de aclarar todo aquel asunto para lograr sonsacarle un artículo vistoso, original, y que le granjease un ascenso en aquel remoto periódico en que llevaba contratado desde hacía un par de años, cuando le sobrecogió el silencio de la sala. Sus compañeros de la prensa, habitualmente tan poco respetuosos con los tímpanos ajenos, permanecían ahora perfectamente mudos, con la mirada fija en la zona de la pared que quedaba detrás del estrado y el hombre del manillar en el bigote. Escoltados por una pareja de policías, tres personajes habían hecho aparición en la sección de paleontología. La figura central, la que parecía más venerable, era un anciano que cargaba con una joroba que debía de pesarle mucho, y para trasladarla se ayudaba de un bastón de ébano; un bigote prusiano, del color de las alas de las palomas, le atravesaba de oreja a oreja el rostro, en el que brillaban las pupilas azules. La segunda figura correspondía a un ser enjuto y tétrico, abotonado hasta el cuello con una levita negra, que ofrecía al anciano dos manos como rastrillos para que se sostuviera. Y la tercera, ah, la tercera, Elías Arce tuvo que colocarse de puntillas para contemplar mejor la tercera figura y recoger meticulosamente en su memoria el vuelo de su falda y el cabello negro y corto que le decoraba la cabeza por debajo del sombrero. A partir de entonces le resultaría difícil describir con exactitud qué oscura amalgama de sentimientos y emociones había desatado la cara de aquella desconocida en su corazón: de pronto su circulación se hizo más apresurada en las venas, sintió que la saliva se le volvía un jarabe espeso y amargo, y creyó oír una lejana melodía fuera, tras las paredes, más allá del museo, de Madrid, de la península ibérica. En fin, quedó cautivado, y con el pulso del brazo convertido en un sonajero se dedicó a empujar al compañero que tenía más cerca para preguntarle, siempre mostrando la debida distancia profesional, quién era aquella chica, es decir, quiénes eran aquellas tres personas. Venían a reconocer el cadáver, eso resultaba obvio: el comisario Noreña saludó a la joven llevándose los dedos al ala del sombrero, tendió la mano al anciano y ordenó destapar el bulto del suelo. Cuando uno de los hombres vestidos con batas hizo correr la manta, el anciano asintió y cerró los ojos. A continuación, la comitiva se retiró, despacio, con una misteriosa dulzura, igual que había llegado. Y el silencio se fue tras ellos, dejando la sala de paleontología convertida otra vez en una casa de comidas al caer el mediodía.
—¿Que quiénes son? —respondió el bizco Simón Fuentes, de La voz de Castilla—. ¿No conoces al viejo? Es otro de los grandes científicos del país, idiota, el eximio Salomón Fo. Ella es su hija, Irene, una loca de atar, y el otro su criado, un vampiro que recogió en los Alpes. Al parecer, era muy amigo de Silva: es cierto que los dos son miembros de la Academia de Ciencias. ¿En serio no has oído hablar nunca de Fo? Sí, hombre, sí, ha hecho aportaciones al progreso de la humanidad mucho más sonadas que Edison, y además es español. En cierta ocasión ideó una máquina que podía hacerte soñar lo que tú desearas, y que había que colocar sobre la cabecera de la cama, como la figurita del Niño Jesús. Tuvo un gran éxito, imagínate. Lo malo es que el cacharro se estropeó y al final solo hacía soñar con una torre inmensa perdida en medio del desierto.
En el momento en que el hombre del bigote dio la reunión por concluida, el enjambre de periodistas se disgregó y la sala quedó desierta. Para que no restasen dudas sobre el final de la función, también los enfermeros se apresuraron a recoger los aparejos del escenario, retiraron el cuerpo en la camilla y tres operarios desmontaron el estrado. En cuanto al pterodáctilo, seguramente resultaba demasiado pesado para removerlo de su sueño y de momento se había decidido dejarlo varado en el suelo de mármol, con algunos de sus huesecillos rodando por los rincones. Como Elías Arce pudo comprobar con solo un vistazo, había estado asegurado a la bóveda del techo por un cable metálico que lo sujetaba a la altura de la tercera vértebra. En el techo, el cable se enroscaba a una roldana que servía para regular su altura y luego descendía hasta el muro derecho, donde un aro de bronce lo mantenía en tensión. Al pasar los dedos por el aro, Arce reparó en una sucesión de rayaduras y cortes, los mismos que suele causar una lima de herrería cuando frota la superficie de un barrote. Después de todo, tendría que encontrar un hueco para hablar detenidamente con aquel bedel enfermo.