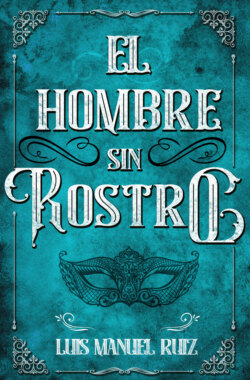Читать книгу El hombre sin rostro - Luis Manuel Ruiz - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 5
ОглавлениеQuizá un observador externo habría radicado las verdaderas motivaciones del reportaje de Elías Arce en el despecho, en un complejo de inferioridad con ganas de sacudirse las solapas, pero lo único que él deseaba era demostrar a toda la redacción sus dotes ocultas, a esa misma redacción que se reía en voz baja o prorrumpía en susurros sospechosos cada vez que él se daba la vuelta. También necesitaba demostrarse a sí mismo que al mirarse al espejo estaba viendo un periodista de verdad, un purasangre de la pluma, y no una mera imitación ni un error administrativo, como pretendían sus compañeros. Bien es verdad que el modo en que había obtenido su puesto en la redacción no ofrecía muchos argumentos a su favor.
Después de su visita a casa de Homero Lobo, Elías Arce había regresado a su rutina de perro sin dueño. Día a día, desde que la cancela se elevaba sobre el portalón del edificio hasta que volvía a cerrarse con un estruendo de hierros cansados, ejercía de centinela frente al número 14 de la calle de Alcalá. El conserje le dedicaba miradas hurañas desde debajo de su bigote en forma de pincel, pero ni su hosquedad, ni el frío que le trepaba por debajo de los mitones, ni la fatiga que se acumulaba en sus rodillas como nieve cuajada le obligaban a desistir. Un día, sin previo aviso, Arce comprendió de pronto qué es lo que había esperado todo aquel tiempo. Rondaba el portal, bailando claqué sobre la acera para hacer entrar sus pies en calor, cuando oyó que un redactor bajaba del piso superior y hablaba con el conserje color cereza.
—Es necesario llevar estas instrucciones cuanto antes a nuestro corresponsal en las Cortes —dijo el redactor, esgrimiendo un folio—. Y esta tarjeta con la respuesta de don Melquiades es para la embajada de Portugal.
El conserje tomó aquellos papeles y los sostuvo torpemente, como si guardaran un objeto pesado en su interior.
—Usted verá, don Armando… —rezongó—. Frascuelo, nuestro recadero, está enfermo con gripe y de momento no tenemos sustituto para él… No sé si va a ser posible.
Una sonrisa por parte del redactor, que ya se marchaba, demostró cuánto valían las objeciones del conserje.
—Qué gracioso, Fabián. Pues vas a tener que pegarte tú la caminata y todo. Bueno, ánimo. Y date prisa, que es urgente.
Durante unos segundos, Fabián contempló lleno de furia aquellos papelotes y a punto estuvo de deshacerse de ellos en el cubo de la basura o de dárselos a una vendedora de castañas para que los convirtiera en cucuruchos. Él era conserje de El Planeta, con uniforme y mostrador, y no un vulgar correveidile, y por supuesto que no iba a rebajarse a recorrer medio Madrid para darle gusto a ningún señorito de la redacción. Eso era cosa de subalternos, de soldados rasos, de gente del montón: como aquel rapaz que jornada tras jornada esperaba a la salida de la redacción no se sabía muy bien qué.
—A ver, muchacho —voceó Fabián, desplegando los papeles en abanico sobre sus alamares—, ¿quieres ganarte limpiamente dos reales?
El sueldo era lo de menos, si es que podía llamarse sueldo a aquella miseria: Elías Arce aceptó la oferta con entusiasmo. Cuando regresó del Palacio de las Cortes y de la embajada de Portugal, tuvo que realizar nuevos viajes, trayendo o llevando valijas, a Zarzuela, al Ministerio de Estado, a oficinas privadas en Delicias y Moncloa, y todo a una velocidad que convertía sus pulmones en leña quemada y le desinflaba las piernas. Al final del día, de vuelta a la pensión, había obtenido la suma irrisoria de tres pesetas por atravesar Madrid en cuatro o cinco ocasiones de punta a cabo, pero no sentía desánimo porque también había logrado algo mucho más importante: por fin había puesto un pie en el umbral de El Planeta, y eso impediría que en adelante le dieran con la puerta en las narices.
Durante la siguiente semana se repitió el mismo maratón. Arce perdió las pocas carnes que le recubrían el esqueleto correteando por toda la capital, del Retiro al Manzanares, subiendo y bajando Recoletos y la Castellana, cubriendo los infinitos pasos, tropezones y paradas técnicas que mediaban de la Estación del Norte a la de Atocha. Aunque Frascuelo ya se había repuesto de su enfermedad y había vuelto al servicio, el periódico comprendió la conveniencia de mantener a dos recaderos en vez de a uno sobrecargado de trabajo y Arce pudo seguir errando felizmente por Madrid con sus carpetas bajo el brazo. Pero entonces tuvo que enfrentarse a un obstáculo no previsto hasta el momento, mucho mayor que el agotamiento del final de cada jornada o su ocasional ignorancia del callejero de la ciudad: la inquina del otro muchacho. Frascuelo le veía como un competidor que había estado a punto de arrebatarle el puesto y que podía dejarle en la calle a la menor oportunidad, así que se aplicó a las labores de sabotaje. Más de una vez Arce acabó en mitad de la calzada, con las rodilleras cubiertas de polvo y los documentos que transportaba en pos del viento, después de que un socavón en que no había reparado o el tobillo de algún desconocido le hicieran tropezar y caer. Afortunadamente para él, fue relevado de sus deberes antes de que aumentara el dramatismo de sus postillas y de que degeneraran en algún hueso roto.
—Quería hablar contigo, muchacho. Arce, ¿no te llamas así? —le dijo Fabián un día en que sorprendentemente acompañó sus palabras de una invitación a limonada en la cantina de enfrente—. Mira, chico, me caes bien. Será que hemos pasado tanto tiempo juntos a la puerta del edificio que entre nosotros ha nacido una especie de fraternidad, qué sé yo, llámalo como quieras: dos personas que pasan frío juntas ya son casi como de la familia. Bueno, te cuento. Un cuñado mío me ha buscado un empleo como conserje en el Hotel Ritz, en el Paseo del Prado. Un puestazo, como podrás imaginar, tendré una librea de cuatro cordones, no veas. ¿No te alegras por mí?
—Mucho —dijo Elías.
—El caso es que mi puesto en El Planeta quedará desierto —dirigió a Arce una mirada de ternura, pero como era la primera vez que hacía aquello, él no comprendió muy bien y malinterpretó los nobles sentimientos del conserje: así era como miraban ciertos individuos dudosos de la calle Carretas a los muchachos que pasaban—. Y yo he propuesto a la dirección que tú podrías ser mi sustituto. ¿Qué te parece? Es solo un uniforme con alamares, pero si perseveras y lo mereces algún día llegarás a los cuatro cordones, igual que yo. De ti depende. No hace falta que me des las gracias.
Estaba más cerca de sus sueños, ya casi podía tocarlos con la mano. A veces, mientras se protegía del frío detrás del mostrador de recepción, elevaba la vista hacia el techo y seguía los sonidos de la planta de arriba, pasos apresurados, mesas que se arrastraban, imperativos a través de los rellanos, el continuo martilleo de las máquinas de escribir, y fantaseaba con verse ascendido a ese empíreo de manchas de tinta, secante y titulares a cuatro columnas con el mismo hormigueo con que otros imaginan ser recibidos en un hotel de lujo o en el paraíso, ese otro establecimiento de cinco estrellas. Lo cierto es que la promoción se produjo antes de lo que habría esperado.
Una mañana, uno de los redactores, un tipo con caspa y ojos amarillos que solía llevar las mangas por los codos, cayó sobre él con cara de pocos amigos.
—A ver —le abordó—. Dime una palabra de siete letras que sea sinónimo de estrecho, conflicto, apuro.
—¿Aprieto? —sugirió Arce casi sin pensar.
En los ojos amarillos hubo un destello de júbilo. Extrajo un papelote arrugado de alguna parte junto con una pluma y le comunicó:
—Has conseguido el puesto, muchacho. Has mostrado dotes inmejorables y el asiento es tuyo. Desde hoy, eres el nuevo redactor de crucigramas de El Planeta: firma ahí, en la esquina.
Para tamaño acontecimiento, Arce empleó su propia pluma, con la pinza en forma de rayo. También su rúbrica se asemejó a un rayo, por la euforia, y casi amenaza con salirse del contrato y agujerear el mostrador sobre el que se apoyaba.
—¿Qué sucedió con el redactor de crucigramas anterior? —quiso saber.
El otro ascendía victoriosamente las escaleras con el contrato en la mano.
—Nada, una fiebre cerebral sin importancia —dijo sin volver la cara—. El médico le ha concedido la baja definitiva y le ha ordenado quedarse en casa. Dice que oye palabras por todas partes y se dedica a rellenar con letras los azulejos del baño, pero pierde cuidado. Si uno es prudente con el uso del diccionario, no se llega a tales extremos.
Así que allí estaba, en lo más alto, donde siempre había anhelado. Le reservaron una mesita del tamaño de un taburete sobre la que reposaba un pliego de papel cuadriculado y un diccionario del grosor de una caja de sombreros; para arrimarse a escribir, debía arrastrar la silla en miniatura sobre la que sus posaderas hacían equilibrio y rebañar espacio con el codo, siempre con cuidado de no hacer caer el diccionario o de no clavarlo en las costillas de los redactores que entraban en la sala. Allí invirtió dieciséis meses en cálculos cabalísticos para que países sudamericanos, enfermedades exóticas, elementos químicos, nombres de ríos y pájaros entrevistos en los zoológicos cupieran en el minucioso ajedrez que el periódico publicaba cada día en la contraportada, junto con la previsión del tiempo y las efemérides, obituarios y natalicios. No tardó en comprender lo que le sucedió a su antecesor: la cabeza se le llenó de palabras, palabras y más palabras, las palabras hacían eco en las paredes de su cráneo, las palabras se deslizaban en sus pesadillas exigiéndole que midiese su longitud como el género de una mercería, las palabras se agazapaban para arrojarse sobre él desde cualquier rincón, desde los actos más triviales de su día a día; en tal estado, la locura casi era una salida apetecible. Llegó a desear poder pensar en abstracto, en ideas desnudas, sin esos esqueletos hechos de sílabas en los que se apoyan.
Y en el momento en que su cerebro se hallaba a punto de convertirse en una esponja seca, vino de nuevo la salvación. Un tranvía había atropellado al desdichado Paco Migas cuando regresaba de recoger información sobre un atentado anarquista en la calle de Toledo, y ahora no había nadie que pasara su crónica al papel. Méndez tenía prisa porque había quedado con una rubia para ver un nuevo vodevil en el teatro Apolo, Chaves el Garbanzo andaba medio con fiebre desde el mediodía y proclamó que no escribiría una coma más fuera de horario laboral, Sanjurjo hacía rato que se había marchado atraído por el olor a mosto de los garitos de la Puerta del Sol. De modo que Arce, maravillado por los tejemanejes de la providencia, tuvo que ocupar sin creérselo el asiento del pobre Migas y desenroscar la pluma de la pinza en forma de rayo. Es cierto que el artículo estaba tan mal escrito que a la mañana siguiente el mismísimo don Melquiades se vio obligado a rehacerlo, pero aquel era solo un primer paso y todas las niñas esconden granos en sus puestas de largo. De cualquier modo, Arce se hallaba ya en posesión de un escritorio de redactor y no iban a echarle así como así.
Aunque se rieran de él por lo bajo y murmuraran a sus espaldas. Que siguieran haciéndolo: no contarían con mucho tiempo más.