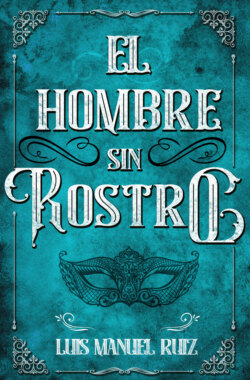Читать книгу El hombre sin rostro - Luis Manuel Ruiz - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 1
ОглавлениеEn mitad de la noche, el único sonido que recorría las galerías del Museo de Historia Natural eran los pasos de un hombre que huía. Para no extraviarse en la inmensidad de las salas, el hombre debía detenerse boqueando, aproximarse a la pared con el fin de encontrar la rodela que abría el gas, aplicar la cerilla y aguardar un poco hasta que la oscuridad volvía a convertirse en vitrinas, aparatos y láminas. Durante ese breve lapso, miraba aterrorizado a todas partes, esperando encontrar la amenaza que le perseguía detrás de las puertas, oculta tras un pedestal o los pliegues de las paredes; el corazón le latía ansioso en el centro del pecho al tiempo que aguardaba a que el brillo de la lámpara iluminase del todo los rincones, y luego, dando tropiezos, con la frente cubierta de sudor, escapaba hacia la estancia contigua.
Ya había perdido la cuenta del tiempo que llevaba así, pero debía de acercarse a la eternidad. En vez de voz, un jadeo agónico le brotaba del fondo de los pulmones; en vez de músculos, sus piernas parecían contener arena y corcho: no sabía cuánto más podría aguantar. Pero jamás detenerse, no, eso jamás. Cuando la sangre que recorría penosamente sus arterias le aconsejaba la rendición, le bastaba con oír el eco amortiguado en el fondo de los corredores para que el viejo pánico regresara de nuevo y le obligara a proseguir la fuga. Él, una de las mayores mentes de la nación, miembro de la Real Academia de Ciencias, condecorado por el mismísimo rey Alfonso, obligado ahora a correr como un cervatillo acosado por las galerías del Museo de Historia Natural de Madrid: a veces el destino resulta insoportablemente chistoso.
Había dejado ya atrás la sala de los minerales, con sus geodas, cristales de colores y fantasías geométricas; había pasado a la sala de astronomía, donde reposaba aquel enorme meteorito de color gris que tantas veces él, junto a su subalterno en la dirección del museo, Fernán Ferrero, se había detenido a contemplar; había atravesado, sin mirar a su alrededor, casi sin tiempo de prender la maldita luz de gas que tanto se resistía a veces, la sección de botánica con todas sus hojas pardas atesoradas en celdas de cristal; en la estancia de los fetos, procuró no mirar los bocales donde flotaban aquellos cuerpos reblandecidos, muertos antes de nacer, en que se confundían animales y hombres; y para no alimentar pesadillas futuras, prefirió también hacer caso omiso de la figura de cera que recibía al visitante en mitad de la sala de anatomía, con todos sus órganos derramados sobre la mesa. No era especialmente creyente, pero aquella noche invocó a Dios y a todos los santos, para que alguno de ellos le sugiriese una salida: tantos años deambulando por aquel recinto gigantesco, deteniéndose en sus esquinas y recodos, y ahora no sabía por dónde podía regresar al exterior.
Por un momento, el corazón pareció gritarle una advertencia y tuvo que detenerse para calmar el súbito dolor del pecho, sostenerse contra el muro, resoplar. Durante unos segundos abrigó la esperanza ilusoria de que todo hubiese concluido, de que se tratara de una pesadilla macabra que estaba a punto de deshacerse si apretaba con fuerza los párpados: tal vez después de abrir los ojos se encontrara echando la siesta en el cómodo sofá de damasco de su salita, junto a la mesilla en que la señorita Lupiáñez, su ama de llaves, le había dejado la copa de ponche caliente. Pero no: bastaba con percibir aquel goteo en las profundidades del edificio, aquel resonar siniestro que le avisaba de que no estaba solo en el museo, aunque el horario de visitas había prescrito mucho tiempo antes. Y cada paso llevaba un ultimátum: si quería seguir viviendo, tenía que correr, escapar, forzar los músculos a pesar del cansancio insoportable que se acumulaba en sus rodillas.
Detrás de una sucesión de salas idénticas, todas rectangulares y con los ventanales tapizados por la noche, se encontró con un amplio rellano desde el que se elevaba una escalinata de dos cuerpos. Sin pensarlo dos veces, emprendió el ascenso, sintió la frialdad del pasamanos de mármol bajo sus dedos, rezó para que la suerte le aguardase en el piso superior. Ahora que lo pensaba, Justino, el bedel, ese maldito gandul, debía de estar todavía recorriendo la sección de zoología en su perezosa ronda de vigilancia de cada noche. Teniendo en cuenta que invertía más de cinco horas en revisar los tres pisos del recinto, y que a veces se concedía un respiro para reponer fuerzas sobre uno de los sillones de cuero o darle un trago a su petaca de aguardiente, era muy posible que todavía vagase por allí. Por increíble que pareciera, aquel atontado de Justino y sus mejillas contaminadas de viruelas se le antojaban de pronto una visión mucho más apetecible que el paraíso: significaban su única posibilidad de salvación.
Los jaguares disecados le contemplaron con miradas amarillentas cuando encendió las lámparas de la sección de los felinos. Era la misma mirada ausente, torva, misteriosa, que le dedicaron los zorros, las comadrejas y los pelícanos. A la altura del costillar de la ballena se detuvo, con la estéril ilusión de haber dejado atrás el rumor que le hostigaba. Le bastó con serenarse un poco y acallar los bufidos de la respiración para comprobar con horror que seguía allí, a sus espaldas, violando el silencio sobrenatural del museo en la noche.
En la estancia donde se conservaban los cráneos de los antropoides alineados sobre estantes, uno de sus tobillos le traicionó y se negó a proseguir la huida. La caída fue casi simultánea al dolor repentino en el cuello del pie, la sensación de que la gravedad era una ley inexorable, de que su cuerpo se había convertido en un edificio ruinoso que acababan de demoler. Se arrastró por el parqué buscando un asidero para volver a incorporarse, maldijo, resolló, reprimió los aullidos que luchaban por escaparle desde el fondo de los pulmones. Pudo volver a desplazarse después de comprobar que su pierna estaba rematada ahora por una hinchazón violeta y blanda, y que caminar supone un ejercicio mucho más costoso de lo que creemos a menudo. Sin embargo, no todo estaba perdido: a pesar de que su organismo, ese compañero infiel de sesenta años de andadura, se negaba ahora a compartir con él los momentos de angustia, otro rumor, distinto del primero, más espaciado, desganado, tenue, le llegaba ahora de las salas que estaban frente a él. Sí, Justino, era él; solo a él podía corresponder ese ritmo desacompasado y torpe, esa forma de caminar como la de quien va pegando patadas a los guijarros. Justino, lo tenía delante, no había más que realizar un último esfuerzo, atravesar la sección de paleontología y estaría a salvo.
A medida que hacía girar la rodela del gas y rascaba el fósforo contra la caja, iba captándolo más claramente: volvía, el hombre de los pasos apáticos regresaba después de su paseo de cada noche. Y detrás, el rumor aumentaba, el otro se aproximaba también, la muerte en forma de dos suelas claveteadas que chocaban con la solería de piedra iba avanzando a través de los corredores. Se arrastró como pudo hasta el centro de la sala, allí donde el esqueleto del diplodocus le servía de sombrilla, y se detuvo finalmente, incapaz de convencer a su pierna lesionada de que la salvación estaba apenas a la distancia de una pedrada. Justino estaba a punto de llegar, su silueta de campesino rechoncho se materializaría de un momento a otro en el vano de la puerta, pero no sabía si tendría suficiente tiempo.
No, no lo tenía. Lo supo en el mismo instante en que un chasquido le hizo girar la cabeza para contemplar la figura de su ejecutor, aquel diablo invisible que había estado persiguiéndole toda la noche a través de los pasillos y las habitaciones, convertido en dos zapatos que mantenían una conversación interminable con las sombras. Hubo un instante en que se le ocurrió suplicar perdón, o negociar su rendición, pero el pánico que le desbordó al descubrir el rostro del asesino le impidió articular una sola palabra. Desoyendo el dolor que le taladraba el tobillo, se puso bruscamente en pie e intentó dar un paso. Fue un segundo antes de que el esqueleto del pterodáctilo, que hasta aquel momento pendía de la bóveda, se derrumbara pesadamente sobre él.