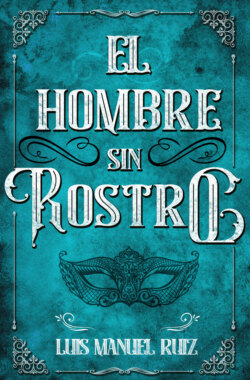Читать книгу El hombre sin rostro - Luis Manuel Ruiz - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 4
ОглавлениеEn el número 14 de la calle de Alcalá, una fachada imperial sobrecogía al transeúnte. Cornisas, molduras y ventanales eran sostenidos por un portal titánico con columnas de granito sobre el que hacía equilibrio el abanico de bronce de una marquesina. Desde lo alto, en torno a un astro algo deslucido por la intemperie y el paso del tiempo, un rótulo bruñido proclamaba: «El Planeta. Diario nacional de noticias». Cuando Elías Arce, el día en que llegó a Madrid, contempló la entrada a aquel templo, a aquel santuario del periodismo mundial donde había redactado sus crónicas el tremendo Homero Lobo, casi sintió fiebre. Todavía hoy, tres años, cuatro meses y seis días después, no podía evitar un escalofrío al ingresar en aquel vestíbulo con trazas de mausoleo y saludar al conserje tras marearse en la puerta giratoria.
Aún recordaba su llegada a la capital con total nitidez. Para sus ojos habituados a los modestos horizontes de Sansueña, las construcciones de cuatro y cinco plantas de Madrid, las avenidas largas como noches en vela, el estruendo de carretones, aguadores, quincalleros, soldados de permiso, criadas con cofia, las tiendas que vendían objetos estrambóticos para vestirse o lustrar los zapatos, los parques poblados de títeres, los palacios y los museos valían tanto como una indigestión: su cerebro atragantado no podía asimilar tanto estímulo, tanta novedad, tanto desafío a la monotonía y el tedio de su pueblo natal. Y cuando alcanzó el umbral de la redacción de El Planeta, el altar que había motivado todo aquel peregrinaje, la cosa fue mucho peor; la visión de aquellas columnas y de aquel recibidor le colocó en un estado próximo al colapso. Por entonces ocupaba un cuarto en una pensión de la calle Santa Isabel, cerca de la Facultad de Medicina, y escribía cartas diarias a mamá en que le detallaba sus progresos en el ruedo universitario y cómo había encontrado a algunos camaradas que podían serle de ayuda en su ascenso hacia el mundo de los despachos. Pero los únicos despachos que conocía, de lejos, desde la acera opuesta, eran los de los redactores de El Planeta; frente a su fachada pasaba horas y horas un día y otro, sin reparar en la comezón del frío invernal, la fatiga o el aburrimiento, igual que el perro que aguarda el regreso de su dueño en un anuncio.
No sabía qué pretendía, si esperaba algo, si confiaba en que su constante imaginaria podía reportarle algún beneficio. Simplemente estaba embrujado por el portal, y miraba bobamente el orbe de bronce sobre el que se desplegaba el letrero dorado con el gesto que suelen emplear los ayudantes de los hipnotizadores de circo. Miraba sin cesar. Miraba cómo se abría la cortina metálica al inicio de la jornada, comiscando rápidamente un bocadillo desde la cantina de enfrente; miraba entrar a los trabajadores, a los linotipistas, a los impresores, a los redactores, a los directores de sección, a las secretarias, a los conserjes; miraba ir y venir al recadero, un chico de rodillas como avellanas que sobrepasaba sin esfuerzo a los caballos de los fiacres; miraba el relampagueo de la puerta giratoria sobre la penumbra del zaguán y no cesaba de maravillarse, imposibilitado para hacer nada más, para marcharse de allí y proseguir su vida en otra parte.
Sin embargo, había alguien a quien no veía. Un día se atrevió a aproximarse al conserje de la entrada, un individuo de piel de cereza estrangulado en el interior de un uniforme con alamares, y le preguntó:
—Dígame, ¿no trabaja aquí el gran Homero Lobo?
El conserje se las dio de importante atusándose los bigotes con ademán de sostener un pincel.
—El señor Lobo no necesita venir a la redacción —reveló—. Escribe sus crónicas en casa y el recadero las trae hasta aquí, para imprimir.
—Ajá. ¿Y dónde se encuentra su casa?
El pincel marcó artísticamente un trazo bajo la nariz del conserje.
—No puedo darle esa información, jovencito —dijo—. ¿Es para eso para lo que lleva usted esperando al raso desde hace dos semanas? Podría haberse ahorrado el trabajo preguntando simplemente. El señor Lobo es muy celoso de su intimidad. Debe protegerse. Ha realizado reportajes muy comprometidos y prefiere la discreción.
Pero Arce no cejó. Contaba solo con el gabán que había pertenecido a su padre, que ya comenzaba a serle desleal a la altura de las mangas y los codos, y aunque el invierno comenzaba a convertir el aire en un cristal roto que arañaba los pulmones, no se movió de su puesto de vigilancia, o de castigo. Observó que el recadero, el chico de las rodillas desnudas, salía de la redacción a cosa de las seis y cuarto de la tarde y que regresaba una hora después con un revelador fajo de manuscritos en una carpeta. Le siguió. No fue tarea fácil, sobre todo porque tenía las articulaciones atrofiadas después de tanto imitar a las estatuas delante de la fachada: el chico corría endiabladamente y puso varias veces el corazón de Arce al filo del estallido. En su persecución, esquivando tranvías, coches de punto, niñeras con carritos y golfos que haraganeaban frente a los patios, atravesó la Puerta del Sol, remontó la calle Mayor y giró frente al Palacio Real por Segovia. El Paseo de Melancólicos se extendía ante la vía del tren y el ajedrez de huertos que descendía hacia el Manzanares. El chico se detuvo por fin en un edificio de cuatro plantas, desde la superior de las cuales una ventana teñía la acera de color amarillo. Esperó: ya era todo un especialista en eso. A los pocos minutos, el chico abandonó de nuevo el portal y regresó calle arriba. Arce reunió aplomo, se subió las solapas del gabán y penetró en el vestíbulo.
En la cuarta planta, le abrió un negro. Llevaba puesto un chaleco rojo recamado de hilo de oro sobre la camisa, como si hubiera salido de un cuento oriental. A Arce le recordó a los negritos de pelo ensortijado que sostienen bandejas en las etiquetas de los botes de cacao.
—¿El señor Homero Lobo, por favor? —recitó sin poder reprimir un temblor en la barbilla.
El negro desapareció en el interior. Pasados diez minutos, Arce temió que se hubieran olvidado de él y se introdujo sigilosamente en el piso. Lo primero que vio, al aproximarse a la salita, fue un biombo donde un dragón chino se enroscaba sobre la laca como el humo de un cigarrillo. Detrás del biombo se encontraba el caos más delicioso que había contemplado jamás: grabados japoneses se disputaban las paredes con postales de San Petersburgo, Nueva York y Buenos Aires, el suelo era invisible debajo de las alfombras iraníes, las esteras de junco y las otomanas, un caudal de chatarra acaparaba las mesas en forma de puñales exóticos, teteras, cascos militares, aparatos de navegación, la lámpara de papel difundía una luz de miel y trigo sobre los muebles y los convertía en mazapán. Y en un rincón junto a la chimenea, flanqueado por las cortinas de la ventana, un gordo descomunal reposaba como un Buda en el fondo de su sillón. Tenía dos ojos diminutos, ojos de cerdo, y dos tildes en el labio superior que se pretendían bigotes.
—¿Y bien? —roncó el gordo—. ¿Vienes a traerme otro recado del inicuo Melquiades? Acabo de despachar a tu compañero informándole de que me es imposible apresurarme todavía más en mi ingrata tarea. Tendrá su crónica sobre los entresijos del sangriento magnicidio de Lisboa en cuanto remate mi obra, pero para ello necesito que me concedáis más tiempo. El tiempo es oro, rapaz. Qué digo oro, platino. Metal precioso es el tiempo para quien sabe emplearlo, porque fluye de las manos con mayor prontitud que las arenas del desierto. Permíteme reanudar mi tarea y ten buenas tardes.
Frente a él, en la alfombra, un atlas de par en par ofrecía la silueta de una península. A su lado había un aparato que Arce no reconoció, hacia el que el gordo estiraba intermitentemente la mano con el fin de asir un cable y chupar una boquilla para llenarse los carrillos de humo. Ahora garrapateaba a toda prisa letras desiguales en un folio sin percatarse de la presencia de Arce, como si estuviera abocetando un retrato a carboncillo.
—Señor Lobo —musitó, con la voz atascada—, no vengo de la redacción. En realidad vengo de más lejos, de un pueblo del sur, y solo deseaba transmitirle mi más profunda admiración. Usted es el motivo de que haya deseado convertirme en periodista, la profesión más hermosa de la Tierra.
En la mente del joven Arce se apelotonaron todas aquellas polvorientas tardes de domingo pasadas en Sansueña, frente a la cristalera del Café Plaza y el poso de alquitrán que ennegrecía el fondo de las tazas, frente a la ventana de la salita de casa por donde las moscas zumbaban invitando a la siesta, aquellas tardes sin salida en que la única escapatoria consistía en echarse sobre las crónicas de El Planeta y pasmarse ante la sucesión de acontecimientos, ante el repentino cambio de escenarios y la entrada y salida de personajes apasionantes, que con sus solos nombres o figuras le redimían de su penosa realidad de adolescente de provincias. Así había seguido a Homero Lobo, con los dedos tiritándole de emoción, de la Rusia agitada por convulsiones revolucionarias a la Sudáfrica en pie de guerra contra los colonos holandeses, del Londres de los destripadores al París de las prostitutas, del Japón que trataba de morder la costa pacífica de Asia a la Alaska en que los buscadores de oro sacudían sus cedazos en la corriente de los arroyuelos. Homero Lobo se burlaba del peligro en sus barbas y conferenciaba con matones de los bajos fondos, se disfrazaba de derviche para presenciar rituales secretos y practicaba el espionaje en los ministerios de los países más poderosos de Europa. Y, cada vez que recorría aquellos párrafos apasionantes, un viento de libertad parecía darle un papirotazo en las mejillas y rescatarle de aquel villorrio en que se secaba su juventud, como una planta que nadie se preocupa de alimentar ni de regar adecuadamente. En esas tardes, mientras la cháchara de mamá sobre abogacía y novios ponía música de fondo, Arce decidió que algún día sería Homero Lobo: que recorrería el mundo en busca de aventuras y conocería figurones que luego retrataría con mimo de jardinero en las páginas de sus reportajes. Ahora estaba allí, frente a su mito viviente, en un apartamento del Paseo de Melancólicos que más parecía el decorado de un drama modernista; y, pese a que le costara reconocerlo, su mito casi le resultaba una especie de imitación barata del auténtico Homero Lobo, el que figuraba en su imaginación. La fantasía, que es gaseosa, siempre adquiere la forma del recipiente que la contiene y puede adoptar cualquier contorno; la carne y el hueso, sólidos, resultan mucho menos maleables.
—De manera que tu pretensión es la de convertirte en periodista para dedicarte a pergeñar crónicas de todo cuanto acaece en este mundo ancho y retorcido nuestro. —El gordo se puso trabajosamente en pie después de escuchar la confesión de Arce—. Una muy loable intención, joven amigo mío, pero no te ocultaré que también trabajosa y plagada de sinsabores y fatigas. La verdad es el único amor de un verdadero periodista, la única prometida con la que le está permitido desposarse, la única a cuya mano debe aspirar. Ella, te seré sincero, solo ofrece a su pretendiente un camino sembrado de renuncias, un sendero escabroso que a menudo orilla precipicios, escala cumbres exigentes o se adentra en las más sórdidas profundidades de las cavernas y los bosques: allá ha de aventurarse el periodista, con su audacia por toda brújula, dispuesto a desnudar a tan bella fémina y a exhibirla inmaculada y radiante a los ojos de la opinión pública.
Símiles tan tórridos habrían hecho sonrojarse al pobre Elías Arce, que jamás había visto una mujer en paños menores, de no ser porque se hallaba absorto en la contemplación del piso y apenas prestaba atención a la torrentera de palabras del gordo. El salón conectaba con otra habitación interior sin puerta, sobre cuyo vano pendía un arambel de color carmesí, como una lluvia de sangre; allí el caos continuaba con sus excesos: más enseres, marionetas, botas de alpinismo, una mandolina, un sombrero con plumas de avestruz, un florete, pinturas con panoramas de Venecia y una costa de acantilados rocosos acaparaban el espacio, provocando en el espectador una sensación próxima a la asfixia. Mientras tanto, el gordo continuaba perorando con sus frases recargadas y llenas de meandros, donde uno apenas entendía lo que cada palabra quería decir, y hablaba de sacrificios, y del juicio de la posteridad, y de la objetividad, y de la ecuanimidad, y de la estodad y la aquellodad sin que se supiera muy bien hacia qué diana apuntaba. La tercera habitación del apartamento, hasta donde Lobo le había arrastrado con la marea enérgica de su facundia, estaba empapelada de mapas. Ahora Arce creyó hallarse en el Estado Mayor de la Marina: continentes, archipiélagos, naciones en forma de borrón y océanos del tamaño de charcos se desplegaban a su alrededor de los zócalos al techo. Sobre algunos de ellos, un alfiler o una chincheta marcaban ciudades, como para que no se cayeran.
—¿Ha estado usted en todos estos sitios? —no pudo evitar preguntar Arce.
El gordo bufó bajo su bata de moaré.
—Por supuesto que no, muchacho —reconoció Lobo con tranquilidad—. Viajar a un sitio para conocerlo no sirve de nada, es mucho mejor permanecer en casa y observarlo desde la distancia. El viaje interpone los diversos filtros de las molestias, las maletas, los guías, la segunda clase de los transatlánticos, el mal tiempo, las chinches del colchón de la pensión, el lamentable estado de las carreteras.
—Pero —alegó Arce con horror—, ¿y sus crónicas desde Yakutia? ¿Y los amaneceres que describía sobre el Báltico? ¿Y los templos de la diosa Kali en la selva virgen?
En la sonrisa del gordo se dibujó un matiz de condescendencia que despertó de inmediato el odio de Arce.
—Tengo informadores en todo el mundo que obtienen para mí todos los datos que preciso —reveló—. Aquí en mi despacho solo necesito cerrar los ojos y ordenar mis informes. Cierra los ojos. ¿Ves las pirámides? Te aseguro que nunca las contemplarás con mayor fidelidad que ahora. El día que vayas a Egipto apenas podrás reparar en ellas entre tanto olor a boñiga de camello y los gritos de los pedigüeños.
El negro anunció a alguien. Llegó un joven desaliñado, vestido con ropas oscuras, alrededor de cuya mirada las ojeras parecían excavar dos zanjas. Lobo se retiró a conferenciar con él a la habitación de los mapas, donde intercambiaron frases cortas en un dialecto fangoso que probablemente era portugués. Arce apenas había entrevisto la noticia en los periódicos desde el café de su pueblo, pero de haber prestado un poco más de atención o de haber poseído la habilidad de empalmar ideas en su cerebro con mayor rapidez, quizá habría vinculado aquella visita con el acontecimiento que conmocionaba al país vecino desde un mes atrás. El rey Carlos I y su heredero habían sido asesinados en pleno centro de Lisboa por una pareja de republicanos que habían disparado a bocajarro desde la multitud; continuaban las investigaciones en los medios políticos subversivos con intención de establecer las ramificaciones del complot y podarlas todo lo drásticamente que la situación requería. Lobo se arrastró hasta el salón, tomó su pluma y su cuaderno y transcribió algo en la primera página.
—Ha sido un delicado placer conversar con un novicio del sublime arte del periodismo —aseguró a Arce con voz melosa mientras ordenaba al negro que lo condujera a la calle—. Ahora asuntos más elevados me reclaman, pero no me importará repetir nuestro diálogo en momento más propicio, al amable amparo de las musas. Hasán, dale alguna chuchería y asegúrate de que no escucha desde el rellano.
El negro tomó al azar un objeto de lo alto de la mesa del salón y lo introdujo en el bolsillo del gabán de Arce. Solo al salir al Paseo de Melancólicos, al que la luz de las farolas otorgaba la vaguedad de una alucinación, se le ocurrió comprobar de qué se trataba. Era una estilográfica. El reborde del tapón de rosca era dorado, igual que la pinza, que dibujaba una línea quebrada en forma de rayo. Usaba aquella estilográfica para escribir desde la misma noche en que la recibió y con ella había redactado la mayor parte de las crónicas que había dado a la imprenta con su nombre.
Volvió a acariciarla y a sentir su tranquilizadora cercanía junto al corazón, en el bolsillo de la camisa, mientras ingresaba en la redacción del periódico aquella fría mañana de marzo en que un científico muerto en un museo había hecho rebrotar sus esperanzas de gloria. Saludó al ascensorista antes de situarse en la esquina de la jaula de hierro y de escuchar cómo los viejos chasquidos en las junturas anunciaban que se elevaban piso tras piso. Mientras tanto, sus pensamientos divagaban, como siempre que subía a un ascensor: parecía que, impulsados por una misteriosa inercia, también ellos remontaban y revoloteaban de aquí para allá, en busca de un lugar donde posarse. Se acordó de Homero Lobo. Pasado un tiempo de su visita, pudo confirmar que el maestro jamás salía de casa y que todos sus reportajes sobre las revueltas rusas, las campañas en Sudáfrica y las dificultades de los buscadores de oro del Yukón los elaboraba en su salón, enjaretando los testimonios de ciertos agentes a sueldo y consultando enciclopedias. Lo curioso del caso es que sus crónicas resultaban mucho más fieles y veraces que las de otros muchos corresponsales rivales que asistían en directo a los acontecimientos que relataban. Quizá hubiera en su pereza más grandeza que descaro, pero Elías Arce no podía evitar cierta niebla de decepción cada vez que recordaba su encuentro. El gran Homero Lobo, su ángel patrón, su norte y su guía, era un ser heroico con el que aquel gordo lleno de desfachatez que le había recibido compartía poco más que profesión y nombre. Aun así, alguna que otra vez, como para limpiarse de una mala conciencia o cerciorarse de algo, había rondado el Paseo de Melancólicos y había espiado de lejos la luz amarilla que encuadraba la ventana del cuarto piso.
La redacción era, igual que siempre, un caos ensordecedor de gritos, de ficheros boquiabiertos, de carreras entre los escritorios y las estanterías cargadas de informes. Los redactores iban y venían de una a otra mesa, con lápices en las orejas, mientras en sus manos crujían los pliegos de papel carbónico; las máquinas de escribir tecleaban furiosamente a todo lo largo de la gran sala, con belicosidad de ametralladoras. Arce realizó el trayecto que le separaba del último despacho sin recibir un solo balazo, aunque sin poder evitar ciertos pestañeos de desdén por parte de algunos de sus compañeros: la mayoría de ellos seguía viendo en él a un advenedizo, al conserje, al chico de los crucigramas que había aprovechado un resquicio para introducirse en un ámbito que no le pertenecía. Pero eso cambiaría muy pronto, se prometió al tiempo que giraba el pomo de la última puerta e ingresaba en un despacho que olía a madera vieja.
A un lado, sobre la mesa, el cuerpecito de un hombre parecía haber sido derribado por una borrachera. Era una impresión errónea: al oír la puerta, el hombrecito se irguió y enfocó a Arce con unas gafas mareantes, en cuyos cristales los ojos temblaban como huevos escalfados. No estaba borracho: lo que sucedía es que para estudiar los papeles que tenía frente a sí necesitaba aproximarlos tanto a su nariz que más que examinarlos casi los olfateaba.
—Ah, por fin está usted aquí, señorita Régula —bufó el hombrecito, removiendo los documentos que husmeaba hasta un momento atrás—. Llevo llamándola más de un cuarto de hora. Tengo que dictarle tres cartas que no admiten demora, así que haga el favor de tomar su máquina y sentarse.
—No soy la señorita Régula, don Melquiades —informó Arce con resignación—. Soy Elías Arce.
Los trabajadores de El Planeta habían aprendido hacía tiempo que «dioptrías» es un término demasiado leve para definir lo que enturbiaba la vista del redactor jefe: debajo de sus gafas solo figuraba un agua sucia que le impedía reconocer los objetos a una distancia inferior a un palmo. Se quitó los quevedos para frotarse aquellos dos órganos estropeados y volvió a observar al recién llegado. Fue todavía peor. Las lentes le habían hecho confundir el tupé del chico con el plumaje de urogallo que decoraba el sombrero de la señorita Régula; sin lentes esa confusión era imposible, porque no había nada que confundir: solo distinguió una gelatina que resbalaba imprecisamente por delante de su campo de visión, por así llamarlo.
—Ah, sí, Arce —rumió—. El chico de los crucigramas. —Y volvió a caer sobre los papeles extendidos en la mesa.
—Era el chico de los crucigramas, pero ahora soy redactor, ¿recuerda? —Arce tomó asiento en un sillón de cuero situado frente al escritorio, y sus nalgas chocaron con algo incómodo—. Don Melquiades, vengo a proponerle una cosa.
—A ver. —En boca de don Melquiades, esa expresión valía por un chiste.
—Le traigo un reportaje que no puede rechazar, una bomba que colocará las ventas de El Planeta por encima del resto de rotativos del país. —Lo que había en el sillón y había estorbado a Arce al sentarse era un cenicero de formica, colocado bocabajo como para atrapar una mosca; sin saber qué hacer con él, lo situó sobre sus rodillas—. Don Melquiades, deme cuatro semanas y tendrá usted un artículo que ni Mariano de Cavia. Puede ir anunciándolo, si quiere. Supongo que estará al tanto de lo sucedido en el Museo de Historia Natural.
Algo se agitó debajo de las gafas de don Melquiades con el mismo movimiento de un mejillón o una ostra entre sus valvas.
—Eso que sostiene sobre sus rodillas es mi sombrero, así que tenga cuidado con él, joven —resopló—. Si no me equivoco, no es el primer reportaje sensacional que me promete, ni el primero que deja a medias. ¿No me vendió usted no sé qué folletín del Sacamantecas de Las Ventas y otro del anarquista asesino del canal de Isabel II? ¿No me arriesgué a anunciarlo en varios breves del fin de semana para dejar luego a mis lectores con un palmo de narices? Le recuerdo, joven, que si se ha convertido usted en redactor es solo gracias a una suplencia, y que estaría mucho mejor limitándose a los ecos de sociedad y dando noticia de bodas, bautizos, comuniones y puestas de largo. ¿Es usted por fin, Régula? Tengo que dictarle tres cartas, haga el favor de sentarse.
—Es solo la ventana, don Melquiades, que se abre y cierra con el viento. —Arce devolvió el cenicero a la alfombra—. Esta vez va a ser distinto, se lo aseguro. Confíe en mí. El asunto del museo guarda una historia tremenda, de las que interesarán de veras a nuestros lectores. Cuatro semanas para reunir la información, no necesito más.
—Y usted, Montoya, ¿qué hace ahí plantado? —espetó el hombrecito a la percha, de la que pendía un abrigo con las solapas marchitas—. Creo haberle dicho varias veces que el anuncio de loción no puede ir en portada, por mucho que paguen. Esto es un periódico, y no el almanaque del doctor Andreu. —Se volvió hacia el otro lado del escritorio—. Mire, Arce, el país ya anda suficientemente revuelto con lo de Marruecos y los anarquistas para distraer a esta redacción con más embolados. Se rumorea en las esferas del Ministerio de la Guerra que se prepara una nueva serie de operaciones militares en el Rif, y los funcionarios de Gobernación andan como locos tratando de detener a los matarifes que se reúnen para conspirar contra la corona. ¿Qué me trae usted? ¿Un científico aplastado por el esqueleto de un animal prehistórico? ¿Por qué iba alguien a interesarse en eso?
Elías Arce adoptó tono de conspirador.
—¿Y si le dijera que se trata de un asesinato?
—¿Tan terrible como los del Sacamantecas de Las Ventas? —Era difícil determinar si en la voz de don Melquiades imperaba la rabia o el desánimo—. ¿Tan espantoso como los del envenenador del Canal? Mire usted, Arce, no quiero más quebraderos de cabeza… —Permaneció en silencio durante un instante en que pareció calcular algo: sin duda, el modo más sencillo de sacarse aquel peso de encima—. De acuerdo, usted gana. Dedíquese a su artículo, si quiere. Pero de momento será mejor mantener la primicia en secreto, no vayan a birlárnosla los de la competencia, así que nada de publicidad.
La alegría daba calambres a Elías Arce: se levantó espasmódicamente del sillón y sacudió las manos en el aire como si se hubiera arrimado a un poste de alta tensión. El futuro era una avenida despejada, surcada de edificios de lujo, que conducía a su consagración.
—Usted verá, don Melquiades —no reparó en el absurdo que acababa de proferir—, pero a mi entender lo de la publicidad sería un buen recurso. Yo había pensado en que podíamos titular el caso Muerte en el museo, y concluir cada entrega con un «continuará».
El hombrecito había vuelto a caer sobre los folios desparramados por su escritorio, entre los que parecía perseguir el rastro de una hormiga. Alzó un dedo.
—Dejémoslo estar —concluyó—. Tiene cuatro semanas, Arce, y hasta entonces no es necesario que me dé informes diarios de sus pesquisas: me bastará con cualquier sucinto telegrama cuando obtenga algo de valor. Y ahora, al trabajo. —Se volvió hacia la percha—. Eso va también por usted, ¿me oye, Montoya? De loción, nada, le digo.
El sol brillaba más radiante que nunca encima de los tejados cuando se subió al tranvía. Ni siquiera había reparado en la línea ni a dónde conducía, pero eso tampoco importaba. Su único destino era la gloria, y no pensaba apearse antes.