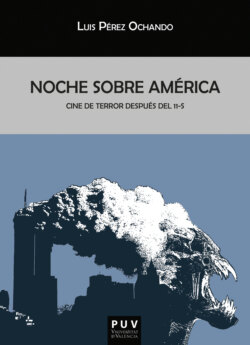Читать книгу Noche sobre América - Luis Pérez Ochando - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPara comprender el miedo
Una noche, el diablo vino a casa a cenar. Se comió todos los platos y entonces pidió más. Se tragó la vajilla, los cubiertos y el mantel. Después devoró al gato, al periquito y engulló al perro labrador sin pestañear. Cuando hubo acabado, siguió con las sillas, los muebles y también la hija mayor. Mientras devoraba la biblioteca, la hija menor colocó una Biblia entre los libros de papá. Atragantado de versículos, el diablo salió huyendo por la chimenea. Hubo que comprar otra vajilla y una nueva Biblia por si volvía a presentarse a cenar. Como deducimos de este breve cuento, toda historia de terror escenifica un conflicto entre el orden y el caos. Por tanto, para comprenderlo deberemos centrarnos en la interacción de ambas categorías, que operan en un sentido circular:
1. Existe un orden establecido, pero surcado de brechas que permiten la entrada la exterioridad salvaje. Algunas veces, es su carácter represivo el que engendra monstruos en su interior; en cualquier caso, sus contradicciones larvan su propia destrucción.
2. Lo reprimido retorna al plano cotidiano bajo una forma siniestra, el orden se hunde o es invadido por el caos.
3. Lo monstruoso vuelve a ser contenido y el orden se restaura, relegando nuevamente la invasión más allá de las fronteras de la civilización.
La trampa del mal (Devil, John Erick Dowdle, 2010) comienza con un Manhattan cabeza abajo y concluye, tras la expulsión del diablo, con los rascacielos volviendo a apuntar al cielo. El andamiaje del relato de terror suele variar poco, pero son muchas las maneras de vestirlo: el orden puede ser plácido o tiránico; el monstruo puede ser patético o espantoso y puede haber infinidad de maneras de erradicarlo. Según qué opciones se tomen, se deducirán unas implicaciones ideológicas u otras. Sin embargo, además de comprender esta estructura básica, debemos localizar el resto de motivos ideológicos que aparecen en el filme. Algunos serán de ámbito general y otros, más históricamente determinados.
Los motivos ideológicos de ámbito general comprenden aspectos como la representación de las condiciones materiales de existencia (medios económicos, condiciones laborales, etc.); la representación de la clase social y las relaciones de clase; la puesta en escena de las relaciones de poder; la construcción del entorno social y su función respecto a la trama; la integración o confrontación del personaje respecto a su comunidad; la representación de la violencia o los roles de género atribuidos por la trama o a través de referencias iconográficas, culturales o intertextuales. El segundo grupo viene determinado por la dimensión histórica de nuestro objeto de estudio. Dado que buscamos los cambios en la ideología dominante a través del género de terror, deberemos contrastar las películas con los elementos más recurrentes de la hegemonía ideológica de la época. Este segundo grupo requiere de un estudio sistematizado de la historia política, así como de los mitos que la fundamentan; pero no se trata simplemente de localizar una serie de temas, sino de interpretar la dimensión ideológica de las estrategias narrativas y formales de los filmes.
El análisis textual es nuestra herramienta metodológica fundamental; pero, dado que partimos de un corpus muy amplio, no podemos explayarnos en el análisis minucioso de todos nuestros textos ni tampoco limitarnos a una serie de ejemplos aislados, pues, en tal caso, nuestras conclusiones resultarían parciales. El problema del microanálisis fílmico radica en que sus conclusiones se restringen estrictamente al ámbito del texto analizado. Cualquier postulación de una teoría general a partir del microanálisis requiere un esfuerzo inductivo o, incluso, una prueba de fe. Lo dicho no implica que renunciemos al análisis formal, pero éste constituye sólo un paso previo.
Los análisis semióticos y de índole formal han demostrado su gran valor en el campo de los estudios fílmicos, pero aquí los utilizaremos no como un fin sino como una herramienta para interpretar la dimensión ideológica de las películas. Resultaría ingenuo pretender que las obras permiten comprender espontáneamente la estructura social; a lo sumo, nos ayudan a percibirla y a descubrir los mitos y argumentos de la ideología dominante. Las películas no existen en un vacío histórico, su entramado de signos se ancla en la sociedad que las produce. Incluso el enfoque semiótico acaba recalando en esta conclusión cuando se percata de que el análisis textual no basta para explicar la obra. Yuri Lotman, por ejemplo, postula el concepto de semiosfera para referirse a lo que, en el fondo, no es sino el contexto cultural e histórico. En Estética y semiótica del cine, Lotman (1979: 61) escribe: «Un film pertenece a la lucha ideológica, a la cultura y al arte de su época. Esas características ponen al film en contacto con muchos aspectos de la realidad situados al margen del texto físico y que dan origen a toda una serie de significaciones que para el hombre contemporáneo y para el historiador son a veces más esenciales que los problemas estrictamente estéticos».
Para lograrlo —insiste Lotman— debemos recurrir al estudio del lenguaje fílmico; sin embargo, su reflexión subraya también la necesidad de contemplar una serie de fuentes secundarias que se refieren al contexto de las obras, sus condiciones de producción y la estructura social a la que pertenecen. Nuestra metodología concluye, por lo tanto, con un proceso de triangulación que incluye la revisión bibliográfica como fuente de información. Artículos y editoriales de prensa, protocolos, informes oficiales y alocuciones políticas suponen el primer campo de batalla en el que tienen lugar los reajustes hegemónicos. Sin embargo, todas estas fuentes secundarias adolecen de un problema intrínseco: no pueden escapar de la ideología, de hecho, son parte del proceso a través del que la ideología nos interpela como sujetos. A fin de tomar un paso de distancia respecto a estas fuentes, nos apoyamos en la reflexión teórica acerca de nuestra cultura y nuestra época, pues consideramos —al igual que Louis Althusser— que la reflexión teórica ofrece una distancia crítica, una atalaya desde la que contemplar una perspectiva más amplia, un espacio de ruptura en el que es posible avizorar un poco más de esa totalidad elidida a la que las películas aluden in absentia. En consecuencia, a lo largo del libro nos referiremos a los análisis y reflexiones de teóricos y analistas como Slavoj Žižek, Zygmunt Bauman, Noam Chomsky, Naomi Klein o Susan Faludi, entre un largo etcétera.
Ahora bien, es preciso realizar una matización crucial: nuestra hipótesis implica que los productos culturales son portadores de ideología, pero, para corroborarla, debemos partir del análisis de las películas en busca de la ideología y no a la inversa. En otras palabras, no se trata de proyectar la historia sobre las películas, sino de buscar el contexto histórico inscrito en la propia película: no buscamos en el cine un reflejo de la historia, sino la construcción de la realidad que urde cada película y el modo en que se representa la relación entre el individuo y su contexto social, material y político.
En consecuencia, tampoco tratamos de justificar una gran construcción teórica a través de ejemplos extraídos del cine, sino que corroboramos la validez de la teoría a partir del análisis de las estrategias discursivas de las películas. No es momento, todavía, de desgranar los pormenores de nuestro paradigma epistemológico, pero sí de adelantar que ésta será una búsqueda del todo a través de sus fragmentos. Planos, secuencias, películas, géneros, no se trata de ensamblarlos a fin de construir un todo imaginario, sino de descubrir cómo la totalidad se encuentra ideológicamente inscrita en cada uno de ellos. Son las nuestras, a menudo, películas de consumo rápido, producidas con la misma celeridad con la que se desechan, obras efímeras que, no obstante, construyen, mientras tanto, una mitología que —según la noción barthesiana del término— contiene los valores y principios que rigen nuestra experiencia individual y colectiva1.
Por supuesto, ello implica conocer el momento histórico en el que se producen las películas pero también su lenguaje cinematográfico y su código genérico. Con este fin, a continuación desarrollaremos una acotación más concreta de los tres ejes que determinan nuestro objeto de estudio: histórico (2001-2011), nacional (estadounidense) y textual (el género cinematográfico de terror); pero antes, aportaremos un par de ejemplos que nos mostrarán algunos de los peligros y dificultades del análisis ideológico de las películas: Monstruos S.A. (Monsters Inc., Peter Doctor y David Silverman, 2001) y El republicano (The Tripper, David Arquette, 2006).
Problemas del análisis ideológico, dos ejemplos
El principal peligro del análisis ideológico radica en que la interpretación política o sociológica desplace al análisis fílmico o se convierta en un discurso superpuesto a las películas. La lucidez con la que otros han descrito nuestra actual situación sociopolítica debe acompañarnos, pero nunca sojuzgar el análisis. Como textos, como productos de la industria cultural y como género discursivo, las películas obedecen también a una lógica propia que debe conocerse y aplicarse como paso previo.
En su comentario de Monstruos S.A., Naief Yehya (2003) ejemplifica los traspiés que conlleva proyectar el contexto ideológico sobre el texto. Yehya señala las concomitancias entre el filme de animación y la sociedad americana posterior al 11 de septiembre: la crisis de los recursos energéticos, el presidente que basa su poder en la mentira, los proletarios engañados, el terror a la otredad, la explotación de los inocentes, las amenazas invisibles y, finalmente, el miedo como fundamento del pacto social. «Los monstruos viven engañados por una burocracia que asegura que el espanto es la única manera de que la sociedad sobreviva» —concluye Yehya (2003: 183). «Ésta es la lógica del gobierno de George W. Bush». Sin embargo, la comparación hace aguas porque supedita la interpretación del filme al año de su estreno, pero desdeña ejes cruciales como las convenciones del género cinematográfico al que pertenece o sus condiciones de producción. El guion de Monstruos S.A. fue compuesto, a lo largo de diversas fases, entre 1996 y 1998, lo que imposibilita que responda a tensiones y discursos que sólo después del 11 de septiembre se vuelven dominantes. En cambio, para analizar Monstruos S.A. haríamos mejor en atender a otros elementos presentes en el filme como la crisis energética, las relaciones laborales o la estética nostálgica, todos ellos acordes también con la década anterior. De cualquier modo, la exégesis de Yehya ejemplifica la extrapolación de la política sobre el texto fílmico. Por el contrario, nosotros perseguimos un paradigma explicativo que nos permita partir de los textos para descubrir la ideología inscrita en ellos.
Pero también aquí se impone la precaución, pues no debemos confundir los eslóganes políticos de algunas películas con su auténtica ideología; de ahí que necesitemos un análisis textual en profundidad. Así, por ejemplo, muchos cineastas no tienen reparo en aludir abiertamente a la guerra de Irak o a George Bush Jr. ni tampoco en invocar como fuentes de inspiración a los cineastas más críticos de los setenta —como George Romero, Tobe Hopper o Wes Craven. Sin embargo, poco queda hoy de la rabia y el desencanto político del cine de terror de aquella época: la protesta ha devenido un gesto estético, una convención más dentro del modelo genérico. El republicano comienza con una cita atribuida a Ronald Reagan —«un hippie es alguien que viste como Tarzán, camina como Jane y huele como Chita»—, para, acto seguido, pasar a contarnos la historia de un asesino en serie que se disfraza del expresidente republicano para descuartizar a cuantos jipis se le cruzan por delante. Pero tal propuesta política es tan aparente como mendaz, pues el talante reaccionario de la cinta supura por todas sus costuras.
Para David Arquette, los jipis de hoy en día son una panda de yonquis ineptos y los activistas, una partida de fanáticos. Del mismo modo, poco hay de progresista en el hecho de que el asesino vaya disfrazado de Reagan, pues, a fin de cuentas, no es un republicano sino un perturbado, la otredad que debe ser erradicada. El filme expone tres indicios que explican el origen de la locura del asesino: el primero, una alocución contra la guerra que observa por la televisión aún siendo niño; el segundo, la agresión que sufre su padre a manos de un ecologista; el tercero, un rápido montaje en el que intuimos las técnicas brutales a las que fue sometido en un sanatorio. Vistos en detalle, los tres motivos apelan a una ideología reaccionaria, en tanto en cuanto acusan a los liberales —como progresistas y como defensores de las instituciones sociales— de ser los auténticos padres del monstruo.
Sin embargo, ésta sigue siendo una interpretación superficial, pues la auténtica ideología de El republicano no emana de su asesino ni tampoco de su caracterización del movimiento jipi, sino del modo en que intenta velar las contradicciones inherentes a su planteamiento. El republicano plantea una brecha entre urbanitas y paletos, entre liberales y republicanos; pero, al mismo tiempo, trata de encubrirla tratando por igual a todos sus protagonistas: paletos y jipis, empresarios y leñadores, todos drogadictos, todos hedonistas, todos violentos, todos chulos, todas putas. La auténtica ideología de El republicano radica en que plantea una sociedad —la estadounidense— descrita como insolidaria e incapaz de toda crítica, una América en la que no existen alternativas al hedonismo complaciente que no sean la agresión y la violencia. No sentimos empatía por ninguno de los personajes, deseamos ser testigos de sus muertes en la forma más abyecta, pero nada de ello importa porque todo queda sumido en un mismo gesto estético. La película nos ofrece una América no sólo narcotizada, sino también estilizada, ajena al mundo real.
Hay algo inherentemente ideológico, inevitablemente político, en este imperio de la estética. La propuesta de la película acaba devorada por las convenciones del subgénero al que pertenece —el slasher2— y por una serie de rasgos narrativos y formales tan acusados que el asunto de la verosimilitud queda de lado. Poco importa que se traben o no los cabos sueltos de la historia y resulta, como poco, indiferente que los personajes y situaciones nos resulten creíbles: El republicano comparte un rasgo crucial con otras películas de la década: la superposición de la motivación intertextual por encima de las motivaciones realista y compositiva3. Dicho de otro modo, la película contiene una serie de elementos cuya presencia resulta injustificable según una lógica causal o psicológica —motivación compositiva— y que tampoco pretenden crear un fondo reconocible para la acción — motivación realista—; en cambio, están ahí porque así lo dictan las reglas del género, porque el filme reconoce abiertamente su naturaleza artificial e invita al espectador a participar en este juego, a anticipar y reconocer los trucos del terror. Pero el entretenimiento es ajeno a lo real sólo en apariencia: acabamos de ver el filme y olvidamos, mientras tanto, que hemos estado sumergidos, durante más de hora y media, en la ideología del cine de terror estadounidense.
Ideología, cine de terror, Estados Unidos y la actualidad. Hasta aquí hemos atisbado la complejidad que puede entrañar el análisis ideológico de las películas y la necesidad de aprehender los mecanismos expresivos y las condiciones de producción que las sustentan. Sin embargo, para proseguir, necesitamos delimitar con mayor precisión cada uno de los tres ejes que determinan nuestro objeto de estudio: el contexto histórico, la nacionalidad de las películas y, por último, un modo discursivo, el género de terror. En cuanto al concepto de ideología, será ampliamente desarrollado en el capítulo posterior, pues su estudio y aplicación serán los que vertebren los fundamentos teóricos de este libro. A continuación, desarrollamos cada uno de los tres ejes citados para, finalmente, repasar la bibliografía que, hasta el momento, ha intentado interpretar la dimensión social o histórica del miedo.
UN TIEMPO, UN LUGAR Y UN GÉNERO
Acotación histórica: el fin del Fin de la Historia (2001-2011)
Todo esto apunta en la dirección de una verdad simple pero inequívoca: el 2011 marca el Fin del Fin de la Historia. Más allá del horizonte plano de la democracia liberal y del capitalismo global, los acontecimientos de este año no sólo han abierto un nuevo capítulo en la saga del desarrollo de la humanidad, sino que han sentado las bases mismas de una interminable procesión de los capítulos más allá de esto. Lo que se está destrozando no es tanto el sistema democrático capitalista como tal, sino más bien la creencia utópica de que este sistema es la única manera de organizar la vida social en la eterna búsqueda de la libertad, la igualdad y la felicidad.
Jerome Roos (2011), «El año 2011 marca el fin del Fin de la Historia»
Slavoj Žižek (2011: 5-12) toma de Hegel la idea de que la historia se repite a sí misma; sin embargo, al igual que Marx, Žižek apostilla: la historia se repite, primero como tragedia, después como farsa. El filósofo tiene en mente dos acontecimientos fundamentales del primer decenio de nuestro siglo. El primero de ellos, una tragedia, el atentado del World Trade Center; el segundo de ellos, una farsa, el colapso financiero de 2008.
Tras los atentados del 11 de septiembre, un ciclón neoconservador barrió la política estadounidense trayendo consigo una reescritura de la mitología americana, del papel internacional para Estados Unidos, del pacto social, los derechos civiles y las nociones de individuo, justicia y violencia. A consecuencia de la caída de las Torres, no sólo vendrán las guerras de Irak y Afganistán, sino también la «Patriot Act». La nueva ley, aprobada el 26 de octubre de 2001, «digna de un estado policía, daba al gobierno nuevas y amplísimas facultades para invadir la esfera privada, espiando incluso las comunicaciones íntimas, y sirvió para justificar graves vulneraciones de los derechos humanos como las infligidas en Guantánamo […], las torturas de Abu Ghraib o la reclusión por la CIA en cárceles secretas» (Fontana, 2011: 844).
Por su parte, la crisis ha favorecido una radicalización de la ideología neoliberal que implica no sólo el recorte de los derechos laborales o del Estado de bienestar, sino también la necesidad de imponer su propia mitología y lidiar con los valores y creencias anteriores. El déficit era sólo un pretexto, el verdadero objetivo era privatizar los servicios públicos, destruir a los sindicatos, reducir impuestos a empresas y grandes fortunas, en definitiva, lanzar «una feroz campaña de destrucción, no ya del estado de bienestar, sino del estado mismo, con la ambición de despojarlo de la mayor parte de sus actividades públicas» (Fontana, 2011: 945). No se trataba ya de la busca de ventajas temporales, sino de transformar el sistema político de manera permanente.
La respuesta política a la crisis y a los atentados —explica Žižek (2011: 5)— presenta asombrosos paralelismos, pues, en ambos casos, el gobierno «pidió la suspensión parcial de los valores americanos (las garantías sobre libertades individuales, el capitalismo de mercado) para poder salvar estos mismos valores». Para Žižek, este déjà vu de los discursos no responde sino a una muerte por partida doble de aquella utopía neoliberal que defendía Francis Fukuyama en El fin de la Historia y el último hombre. Según Fukuyama (1992). Tras el derrumbe del Muro de Berlín, el mundo entró en una fase última, poshistórica, de nuestro devenir, en la que un solo sistema, el capitalismo, se había convertido en el único horizonte. Sin embargo, el fin de la dialéctica histórica postulado por el neoliberalismo ha resultado ser, como poco, breve. El 11 de septiembre supuso una ruptura del sueño democrático liberal; la crisis financiera, un abismo abierto a los pies de la utopía del mercado global: es la doble muerte del paradigma neoliberal.
El artículo de Roos (2011) arriba citado comparte el mismo planteamiento, si bien, para Roos, la ruptura real venía dada por el espíritu de resistencia que irrumpía en las calles y plazas de todo el mundo. Para Roos, en 2011 se abría un nuevo episodio de la lucha de clases, una idea compartida por Alain Badiou (2012: 14):
El momento actual es en realidad el del comienzo de un levantamiento popular mundial contra ese retroceso. Éste, aún ciego, ingenuo, disperso y sin un concepto sólido ni una organización duradera, recuerda a los primeros levantamientos obreros del siglo XVIII. Entiendo, por lo tanto, que nos encontramos en “tiempos de revueltas”, que indican, y por las que se está produciendo, un despertar de la Historia contra la repetición de, simple y llanamente, lo peor.
Ignoramos si algún día estas revueltas ciegas y dispersas abrirán los ojos a una nueva Revolución. Por el contrario, sí podemos constatar el repliegue de la Historia en la repetición que, como farsa o como tragedia, ha tenido lugar en los últimos años4. Nosotros nos detenemos en 2011 para centrarnos en las brechas y cambios que se habían producido en la hegemonía ideológica, pues ésta no es estable ni invariable, sino que se ve sometida a un proceso de reescritura continua para naturalizar el nuevo orden político. Todas las películas de la década se proyectan sobre una misma pantalla, jamás blanca, siempre opaca: la de la ideología neoliberal. Sin embargo, la ideología neoliberal experimentó importantes cambios en el pasado decenio; de ahí que las sombras proyectadas sobre esta pantalla hayan tenido que amoldarse a dichos cambios.
Durante el periodo estudiado, Barak Obama sucedió a George Bush Jr. en la Casa Blanca; sin embargo, éste no es el cambio al que hacemos referencia. El mandato de Obama supuso cierto viraje en la creación de opinión pública5 y algunas reformas sociales6 que intentaban mantener el precario equilibrio de la hegemonía del capital, pero no un verdadero cambio en la estructura económica y el imperialismo militar estadounidense. Más bien al contrario. Como señala Noam Chomsky (2011: 203-215), Barak Obama prosiguió con ahínco la producción armamentística y las políticas militares precedentes. Obama apartó del poder a la cúpula neoconservadora, pero, en mayo de 2011, revalidó la «Patriot Act» por cuatro años más. De la misma manera, eligió a un militar conservador, el general David Petraeus7, para dirigir la misión de Afganistán y asumir el mando de la CIA en 2011. Pese a sus promesas de paz, sostuvo las tropas en Irak hasta 2010, siguió manteniéndolas en Afganistán y asentó las bases tácticas para una guerra con Irán que, por fortuna, no ha llegado a materializarse:
En lugar de adoptar medidas prácticas para reducir la amenaza real y grave de la proliferación de armas nucleares, Estados Unidos está preparándose para tomar medidas de envergadura con el propósito de reforzar su control sobre las regiones productoras de petróleo de Oriente Próximo, e incluso para recurrir a la violencia si los otros medios se revelan poco efectivos. Las perspectivas, por lo tanto, son horribles. (Chomsky, 2011: 212)
El 31 de Agosto de 2010, Barak Obama declaró el final oficial de la Guerra de Irak, por más que el país siguiera destruido, sumido en la violencia terrorista y enfrentado a una guerra civil entre el gobierno y la insurgencia: «Si algo era evidente era que la guerra la había perdido el pueblo iraquí. Sin que ello implicase que la habían ganado los norteamericanos, puesto que estaba claro que el proyecto imperial de Bush [Jr.] había fracasado» (Fontana, 2011: 868). Mientras tanto, la guerra de Afganistán seguía abierta y el auge del Estado Islámico asomba a la vuelta de la esquina.
Ante semejante panorama, ¿dónde se hallan esos cambios en la hegemonía a los que hemos aludido anteriormente? A principios de la década, tuvo lugar una reescritura no sólo del papel imperial de Estados Unidos, sino también del pacto social entre Estado y sujeto: en pocas palabras, la sociedad civil renunciaba a una serie de libertades individuales a favor de un Estado vigilante, que garantizase su seguridad de manera permanente. A finales de la década, asistíamos a un bombardeo neoliberal —político y mediático— que tenía por objeto zapar los cimientos del Estado de bienestar; a un frenesí legislativo que iba drenando los derechos laborales y civiles en pos de una mágica austeridad que, milagrosamente, habría de devolver la confianza a los mercados. Las reformas se sucedían a un ritmo de vértigo, privilegiando —como comentaba Slavoj Žižek (2011: 15)— la pulsión supersticiosa de la acción por encima del pensamiento o del diálogo.
Si hubiéramos de condensar en una sola palabra el ambiente social y cultural del último decenio, ésta sería miedo: el miedo al terrorismo y el miedo a quienes pretenden salvarnos de él, el miedo derivado de la pérdida de derechos sociales y el miedo a luchar por ellos. Es el nuestro un miedo institucionalizado por el poder y los medios de información, pero también un miedo cotidiano, a perder el trabajo, a quedarse rezagado, un miedo que no es otro que el de ser un náufrago a la deriva de los mercados, que carece de todo amparo social, estatal, político e incluso familiar. En este sentido, no ha de extrañarnos que el cine de terror se erija en discurso privilegiado para expresar los miedos cotidianos e institucionales que se ciernen sobre nuestro naufragio.
Avanzamos a bandazos y no parece atisbarse un horizonte claro ni tampoco una dirección precisa. A propósito de los continuos sacrificios ofrecidos a este Moloch insaciable, Tony Judt (2010: 47) señala una ironía política: hoy los gobernantes se sienten orgullosos de tomar decisiones difíciles o, lo que es lo mismo, de infligir sufrimiento a los demás. Pero a este vacío moral que comenta Tony Judt hay que añadir otra apostilla: el sufrimiento mismo parece haberse convertido en el horizonte prometido por los gobiernos. Tras la ordalía del desierto —nos prometen de cuando en cuando— los mercados se aplacarán y el fetiche del crecimiento regresará a su templo. Mientras tanto, para un futuro inmediato se nos prometen más sacrificios, más austeridad, más recortes, más sufrimiento: por una transubstanciación misteriosa, el mal a evitar se convierte en el objetivo a lograr.
Y, mientras tanto, cambios, reformas, apostillas, mutaciones, transformaciones imperiosas, pero ¿hacia dónde? Badiou (2012: 13) se planteaba también esta pregunta y concluía que esta gran contrarreforma predicada por el poder no era sino «la tentativa histórica de una regresión sin precedentes que aspira a que el desarrollo del capitalismo globalizado y la acción de los políticos se adecuen a sus normas de nacimiento, al liberalismo de mediados del siglo XIX, al poder ilimitado de una oligarquía financiera e imperial, y a un parlamentarismo de fachada constituido, como dijo Marx, por los “fundamentos del poder del capital”». Pues tal barahúnda de reformas no pretendía, en absoluto, la recuperación económica. Por el contrario, según exponía Žižek (2011: 25), «la tarea central de la ideología dominante es imponer una narrativa que echará la culpa del colapso no al sistema capitalista global como tal, sino a desviaciones secundarias y contingentes (a regulaciones legales demasiado relajadas, a la corrupción de las grandes instituciones financieras, etc.). […] Por ello el peligro consiste en que la narrativa predominante del colapso sea la que, en vez de despertarnos del sueño, nos permita seguir soñando». Todo cambiará, pero sólo para que sigamos soñando, para que sigamos creyendo que sólo este mundo es posible.
El proceso histórico descrito por Badiou y Žižek se encuentra lejos de su fin, quedando más allá de los límites de este libro. Ello nos plantea el problema de tomar como acotación cronológica el concepto de década, una frontera artificial: 2001-2011. La acotación cronológica a menudo conlleva la impostura de una conclusión para la historia del género de terror. El problema, tal como nos recuerda Steffen Hantke (2010: xv), es que «la Historia no termina, pero los relatos historiográficos necesitan una clausura; las necesidades de la forma y el formato exceden las de objetividad empírica». Muchas historias del género son, de hecho, historias de pioneros e hitos cinematográficos, amaneceres, cumbres y crepúsculos, historias lineales y causales, sistematizaciones artificiales que necesitan poner un punto final. En esta coyuntura, el tropo de la crisis del género (Hantke, 2010: xvii) se convierte en el lugar común de la literatura crítica y no es raro que el género entre en decadencia hacia la fecha en la que el crítico pone punto final a su libro8.
Nuestra historia del género entre 2001 y 2011 necesariamente asume una sistematización artificial. Aun así, somos conscientes de que los procesos políticos y económicos que jalonan la década tienen un pasado remoto y un futuro ignoto: el primero puede estudiarse, el segundo queda en suspenso. Por otro lado, cuando analizamos el desarrollo del género, nos percatamos de que la relación entre hecho histórico y representación cinematográfica no es inmediata ni causal: siempre existe un desfase, un breve lapso en el que el cine anticipa los cambios o, más a menudo, reflexiona sobre ellos. Es más, la industria cultural arrastra siempre cierta inercia, aquella que le impele a exprimir una moda hasta agotarla. La producción de terror tiene unas normas, una mitología propia y una historia del gusto, y muchos directores están más atentos a las reglas del género que al estado de las cosas. Debemos comprender la lógica del género; pues, como advierten Aviva Briefel y Sam Miller (2011: 5): «Tratar al monstruo como un signo que conduce de manera transparente a un ulterior significado implica subestimar su presencia material, la cual es tan crucial para el cine de terror como lo es para la literatura gótica».
Sin embargo, pese a esta autonomía relativa del género, ninguna película es susceptible de escapar a la ideología, pues, como puntal o como ariete, todas se conectan al pensamiento hegemónico. A través del cine de terror, comprobaremos que, entre 2001 y 2011, la ideología neoliberal dominante experimentaba una serie de cambios fundamentales. Han caído pilares maestros, los cimientos del trabajo y el pacto social se han alterado y el papel del Estado ha sido reformulado. Se trata de una fuga hacia delante, hacia un mañana aún en tinieblas —¿hacia el abismo, quizás?; sin embargo, todo ello ha sido obrado con el fin de mantener la estructura incólume o, como escribía Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1958: 20), «si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie».
Debemos tener claro que todos estos cambios ideológicos se producen siempre dentro del paradigma neoliberal y que tienen por objetivo la supervivencia de éste. Lo dicho es igualmente válido para los productos culturales de nuestra década. De esta manera, todas nuestras películas se encuadran dentro de la ideología neoliberal; algunas supondrán una respuesta directa a los últimos giros del discurso político, pero otras simplemente prosiguen con los cánones genéricos y los valores morales que la cultura neoliberal introdujo a finales de los setenta. Por expresarlo con sencillez, no en todas las películas vamos a encontrar referencias al neoconservadurismo de George Bush Jr., pero sí una marcada huella de la ideología neoliberal.
En el terror actual persisten las modas y tendencias de lo filmado en la década anterior. A fin de cuentas, el paradigma ideológico es el mismo a grandes rasgos: nuestra concepción del individuo y nuestras relaciones sociales y materiales son el resultado de la revolución cultural del neoliberalismo. Según Tony Judt (2010: 17-18), «gran parte de lo que hoy nos parece “natural” data de la década de 1980: la obsesión por la creación de riqueza, el culto a la privatización y el sector privado, las crecientes diferencias entre ricos y pobres. Y, sobre todo, la retórica que los acompaña: una admiración acrítica por los mercados no regulados, el desprecio por el sector público, la ilusión del crecimiento infinito».
Gran parte de lo que encontramos en el cine de terror actual procede de la mitología neoliberal y del modo en que, durante las últimas décadas, ha construido nuestra cotidianidad. Factores señalados por Judt (2010: 25-50), como el aumento de la desconfianza, el miedo y la desigualdad social, conforman el telón de fondo del que van surgiendo a escena los monstruos de nuestras películas. Como anunciamos, no abordaremos una descripción pormenorizada de la coyuntura social y económica de nuestra época. Sin embargo, sí cabe decir que entendemos nuestra época como la tercera fase de la ideología neoliberal. Después de implantarse a finales de los setenta, asentarse durante los ochenta y convertirse en el modelo hegemónico global tras el colapso soviético, el neoliberalismo radicaliza ahora sus planteamientos.
Como si se tratara de una falla geológica, la fractura en el orden mundial ha quedado registrada en los estratos bibliográficos anteriores y posteriores al 11 de septiembre de 2001. Si acudimos a los paradigmas anteriores al hundimiento de las Torres gemelas, descubriremos una insistencia en la pérdida de poder de los Estados-nación frente al mercado global. En Imperio, por ejemplo, Michael Hardt y Antonio Negri (2002: 16) esbozaban de esta guisa el nuevo orden global:
El concepto de imperio se caracteriza por la falta de fronteras: el dominio del imperio no tiene límites. Ante todo, pues, el concepto de imperio propone un régimen que efectivamente abarca toda la totalidad espacial o que, más precisamente, gobierna todo el mundo “civilizado”. Ninguna frontera territorial limita su reino. En segundo lugar, el concepto de imperio no se representa como un régimen histórico que se origina mediante la conquista, sino antes bien como un orden que efectivamente suspende la historia y, en consecuencia, fija el estado existente de las cosas para toda la eternidad.
En gran medida, muchos de los postulados arriba expuestos siguen teniendo plena vigencia. No obstante, conforme vaya constituyéndose esta nueva fase del neoliberalismo, percibiremos que la síntesis de Hardt y Negri pierde capacidad descriptiva. Es cierto que hoy muchas fronteras se han vuelto permeables a las mareas del mercado y que pocas aduanas frenan ya la injerencia de entidades supranacionales —el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Unión Europea, etc.—, pero mientras que el caudal de los mercados se desparrama sobre el mundo, la afluencia de inmigrantes encuentra diques por todas partes, murallas, fosos, alambradas… La nuestra es una época de fronteras, de rechazo, de miedo al otro, a la invasión, al contagio. Cuando miedo y frontera convergen, no es extraño que el cine de terror regrese una y otra vez a la idea de frontera.
Hardt y Negri admitían que algunos estados mantenían cierta soberanía, pero recalcaban que la verdadera fuerza radicaba en el poder jurídico de las nuevas instancias globales9. Sin embargo, los últimos años han puesto de manifiesto que los estados han recuperado un papel activo en la geopolítica global, tanto en cuanto al neoimperialismo del gobierno de Bush como en cuanto al papel de Alemania a la hora de gestionar la crisis financiera en la eurozona10. Numerosos estados europeos han perdido amplias parcelas de soberanía nacional —incluso han convertido la deuda pública en deuda soberana— en detrimento de los intereses nacionales de Alemania, que ha priorizado la defensa de su propio crecimiento económico. A diferencia de Estados Unidos, Alemania conquista por la deuda y no por la espada; pero la forja de uno y de otro imperio arraiga en la invasión bárbara.
Para muchos países no parece haber salida del mercado financiero, pero lo cierto es que la mayoría no sólo se interna voluntariamente en este dédalo, sino que además contribuye a ampliar sus confines. En un artículo de opinión, Antonio Avendaño (20/06/2012) comparaba los mercados financieros con un HAL 9000 que, imperiosamente, debe ser desenchufado pero que, invariablemente, los dirigentes ya no saben cómo desconectar. Como el superordenador de 2001: Odisea en el espacio (2001: A Space Odyssey, Stanley Kubrick, 1968), el mercado financiero sigue surcando el vacío en pos de una misión ignota, sin importarle, para cumplirla, el sacrificio de la tripulación humana al completo.
La metáfora es efectiva, pero de nuevo constituye una proyección de la política sobre la película o, en otras palabras, la búsqueda de una metáfora cinéfila que sostenga un argumento. Siguiendo el juego de Avendaño, podríamos decir que los mercados financieros se parecen más a la nave Nostromo y al androide de Alien, el octavo pasajero (Alien, Ridley Scott, 1979). También la Nostromo y su robot tienen una misión no sólo ajena a su tripulación humana sino, directamente, hostil a ella. También los tripulantes se ven obligados a destruir la nave y el robot; pero existen dos diferencias: primera, la nave no toma decisiones autónomas, sino guiadas por las directrices de la empresa; segunda, el monstruo recogido por la nave es una criatura extraña, xenomorfa, pero que, al mismo tiempo, acaba entrando en nuestros cuerpos para destruirnos desde dentro. Diferencias que suponen una metáfora más exacta —y aún más efectista— del mercado financiero.
Sin embargo, nuestro juego es otro: consiste en ver primero las películas y extraer después de ellas nuestras conclusiones. Observemos, por ejemplo, la profusión de películas de zombis11. La mayoría comparte un esquema narrativo común: un cataclismo súbito, una metamorfosis de la población, un grupo de supervivientes que trata de huir de la epidemia o se atrinchera para refugiarse contra los monstruos y, finalmente, la amenaza de que el mundo llegue a su fin. Si bien este renacer del cine de muertos se debe, en gran medida, al olfato comercial de sus productores, lo cierto es que cada uno de estos rasgos comunes desvela informaciones relevantes sobre el mundo en que vivimos.
Comenzamos con una catástrofe repentina, como las que se producen a diario en una era sin memoria, que no analiza los acontecimientos, que no reflexiona sobre el pasado y que, por lo tanto, es incapaz de comprender que todas sus acciones producen consecuencias. Pero a partir de la catástrofe —la caída de las Torres, el hundimiento financiero—, las películas de zombis se centran en el cambio experimentado por los personajes: para el superviviente no hay vecinos, ni hermanos, ni compañeros, ni amigos, todos son ahora extraños, la sociedad al completo se convierte en amenaza y no hay más orden que las balas que uno mismo lleva en su canana.
Aquellos que huyen sienten que en el mundo que les rodea ya no encajan; en cambio, quienes trazan la trinchera intentan siempre acotar y preservar el orden o, en otras palabras, trazar fronteras en un mundo demasiado abierto, demasiado expuesto a la amenaza, al contagio ilimitado, a la invasión de los excluidos. Mientras que los supervivientes de 28 días después tratan de escapar de un entorno urbano que se ha vuelto inhumano y hostil, los militares tratan de imponer un orden patriarcal, un perímetro feudal12. Existe en los relatos de zombis una innegable tensión entre el viaje y el aislamiento, entre un deseo de fuga infinita, abierto a la inmensidad del mundo, y un hambre de muros y alambradas que nos aíslen de ese mismo mundo. En su cuento «El desfile hacia la extinción», Max Brooks (2011: 31) deja caer la siguiente reflexión: «Los humanos han creado un mundo repleto de contradicciones históricas. Han ido difuminando las distancias físicas al mismo tiempo que erigían otras de índole social y emocional. […] Cuanto más se han extendido los humanos por el planeta, más han optado por refugiarse en sí mismos. Mientras este mundo cada vez más pequeño daba lugar a un nuevo nivel de prosperidad material, ellos han utilizado esa prosperidad para aislarse unos de otros»
A menudo, los relatos de zombis parecen hablarnos de la ansiedad de la globalización posterior al 11 de septiembre. De la ficción al ensayo, leamos las palabras de Zygmunt Bauman (2007: 16): «Una sociedad “abierta” es una sociedad expuesta a los golpes del “destino”. Si en un principio la idea de una “sociedad abierta” representó la autodeterminación de una sociedad libre orgullosa de su apertura, hoy evoca la experiencia aterradora de una población heterónoma, desventurada y vulnerable, abrumada por (y quizás supeditada a) fuerzas que ni controla ni entiende del todo; una población aterrorizada por su misma indefensión y obsesionada con la eficacia de sus fronteras y la seguridad de la población que habita dentro de las mismas». Ni Bauman nos habla de una película de zombis ni encontraremos en sus páginas reflexiones sobre filmes como Severed (Carl Bessai, 2005), en la que los supervivientes acaban sometiéndose a los juegos embrutecedores de los leñadores a condición de que éstos los protejan de los zombis. Sin embargo, tanto esta película como las obras de Bauman aluden —de manera distinta— a una misma realidad.
El último de los elementos fundamentales es la amenaza de un Apocalipsis, bien sobre una comunidad concreta, bien sobre el mundo en general. La representación apocalíptica del cine de zombis interpela con ambivalencia a su público. Por un lado, le insta a recelar de esas masas putrefactas que devoran la urbe civilizada, a estar aterrado ante la idea de que su individualidad —el bien más preciado de la ética neoliberal— se diluya en una turbamulta de cuerpos hediondos, cabezas vacías y garras crispadas; por otro, le invita a solazarse en el espectáculo del fin de un mundo egoísta, injusto y tan corrompido como los muertos. La persistencia del cine de zombis en el contexto de la crisis financiera llevó a algunos pensadores a considerar a los zombis como una metáfora de la coyuntura económica. En Apocalipsis Now, Vicente Verdú (2012) trenzaba las palabras de San Juan en Padmos con el zombi y el capitalismo financiero; el resultado, un capitalismo zombi, escatológico, en el que las carroñas andantes alegorizan un cuerpo económico muerto y que no obstante, sigue destruyendo, contagiando y devorando cuanto encuentra a su paso. También Jorge Fernández Gonzalo (2011: 43, 44), en Filosofía zombi, interpretaba al zombi en esta misma línea: «El capitalismo funciona como pandemia zombi, es el pensamiento de la horda: cubrir todo, arrasar todo. No guardes un cadáver en la despensa, unos pocos sesos en la alacena, hay que comerse aquello que pase por delante. Como en las películas del género, no hay escapatoria, nunca hay un final feliz, no se resuelve la pandemia. […] Lógica capitalista. Lógica zombi».
Ciertamente, existe un correlato entre capitalismo, zombi y Apocalipsis; pero no es exactamente el postulado por Fernández o Verdú. Para elucidarlo investigamos las fuentes que dan vida al actual mito del muerto, tal como hace Jamie Russell (2005) en su historia del subgénero. Curiosamente, James Twitchell (1985: 264) describía al zombi como «un cretino absoluto, un vampiro lobotomizado». Tanto para él como para Gerard Lenne (1974: 174-175), el mito carecía de complejidad y, en consecuencia, no era previsible su perdurabilidad. Todavía hay quien ve en el cuerpo desalmado del zombi un cántaro vacío susceptible de llenarse con cualquier significado, como una metáfora abierta, polivalente, capaz de alegorizar los más diversos aspectos de la cultura contemporánea.
Pero si acudimos a la historia cultural del mito, comprobaremos que todo zombi es un esclavo: del amo que le ordena trabajar en los cañaverales, de la carne que se pudre y del cuerpo que se va desmoronando, de un hambre que jamás será saciada, de un odio insomne hacia los vivos. Todo zombi es un esclavo y la fascinación que nuestra cultura siente por él es la fascinación de una cultura de esclavos. No repetiremos lo dicho en otros lugares (Pérez Ochando, 2013: 113-126), pero sí recordaremos que, desde su origen haitiano, el zombi simboliza el miedo de los esclavos a seguir siéndolo tras la muerte, que llega a Occidente con la ocupación estadounidense de Haití (1915-1934) y que, una vez aquí, se imbrica con la idea del muerto vengativo y con el miedo a las masas presente en la filosofía —Ortega y Gasset, Gustave Le Bon—, la literatura —La máquina del tiempo o La isla del doctor Moreau de H. G. Welles— y el cine —Metrópolis (Fritz Lang, 1927).
Efectivamente, el zombi se conecta con la crisis financiera, pero no para alegorizar su capacidad de engullirlo todo, sino porque los muertos vivientes representan a la ingente masa de excluidos que genera estructuralmente el capitalismo, una masa cuya voz es denegada, reprimida por los medios de información, una masa cuya representación deviene teratológica y terrible. Su invasión del mundo representa, por lo tanto, el retorno siniestro de lo reprimido a nivel político, un deseo de cambio y un profundo terror a formar parte de la masa que es agente de ese cambio. Éste es, precisamente, nuestro juego: a partir del análisis textual emprendemos una búsqueda de correspondencias entre las descripciones de nuestro mundo que ofrecen la ficción y aquellas de la teoría. Dedicamos los siguientes capítulos a desglosar el modo en el que podemos imbricar uno y otro campo; pero antes, debemos proseguir con la acotación de nuestro objeto de estudio. Una vez delimitado éste respecto al tiempo histórico al que pertenece, centrémonos en la geografía de nuestras películas o, más concretamente, en el modo en que una producción cultural determinada — la estadounidense— se proyecta como una mitología universal para el resto del planeta.
Acotación geográfica: cine estadounidense, cine global
El incauto que viera La posesión de Emma Evans (Manuel Carballo, 2010), ignorante de que es una producción española, probablemente creyera que se trata de un filme británico —por sus localizaciones— o, más bien, estadounidense —pues el estilo, tema y personajes nada tienen que ver con nuestro contexto. De la identidad cultural no queda más que un medallero institucional, una ristra de logotipos públicos; a continuación, observamos un producto de factura americana. Tanto es así que la auténtica posesión que tiene lugar en el filme es la de un cine español que ha sido endemoniado por las formas culturales anglosajonas. No se trata sólo de los actores y las voces, sino de la asunción de estructuras narrativas foráneas.
¿Qué mejor montura para el diablo que una muchacha rebelde, que discute con sus padres y comienza a experimentar con las drogas, el alcohol y una sexualidad un tanto ambigua? El tipo de angustia que introducen en escena los demonios de Emma Evans es el propio de la estructura familiar americana, con su sesgo paternalista y su moral conservadora: ante la moza que desea estudiar en un instituto como los chicos de su edad —es decir, abrirse al mundo—, los padres prefieren seguir tutorizando su educación en el seno del hogar y prohibirle que salga de su habitación. Las barriadas de chalets, la docencia en casa, la música rock: se trata de un universo referencial globalizado pero, originariamente, estadounidense. El caso de La posesión de Emma Evans no es la excepción sino la norma. Lo mismo podría afirmarse, por ejemplo de Los otros (The Others, Alejandro Amenábar, 2000), cuya producción podría resumirse como la historia de un realizador que cree estar haciendo cine español cuando los auténticos narradores son los otros (Henry James, Frances Hodgson Burnett, Jack Clayton, Alfred Hitchcock o Peter Medak). En su texto sobre la pérdida de identidad cultural en el cine de terror español, Rubén Higueras (2013)13 resume la cuestión en estos términos:
Estas prácticas se han perpetuado y/o modificado: la coproducción sigue siendo una de las vías preferentes para arriesgar menor capital y asegurarse la comercialización en diversos mercados, […] los enclaves nacionales aparecen o bien como paraje exótico y desconocido que potencia al mismo tiempo la atracción y la extrañeza […] o bien como espacio con carácter universalizador. Pero, sin duda, la gran diferencia entre el cine de terror y el resto de la producción cinematográfica española es la ausencia de referencias al pasado histórico o al presente de nuestro país. Se trata, pues, de un cine no comprometido políticamente en el que tampoco se reflejan, ya sea por mención u omisión, las condiciones sociales del momento en que se filmaron sus obras.
Desde la Sierra Morena del Manuscrito encontrado en Zaragoza de Jan Potocki (1804-1805) hasta la Granada mágica de Los cuentos de la Alhambra de Washington Irving (1829), no es ninguna novedad que los escenarios españoles sean tratados como enclaves pintorescos y fantásticos; pero quizá lo sea más el hecho de que, en el propio cine español, fondo y figura adopten un «carácter universalizador» y, con «universalizador», sólo podemos referirnos a «estadounidense», pues éste se ha convertido en el modelo cultural dominante a nivel global. Tanto es así que La posesión de Emma Evans no solamente nos hace partícipes de los valores de la familia americana, sino también de sus traumas y contradicciones, como si éstos fueran connaturales a la condición humana.
Nos hemos explayado sobre este rasgo del cine de terror español —y también de otras cinematografías nacionales— porque los problemas que plantea nos conducen al meollo de nuestro asunto: la acotación geográfica del cine de terror. Dos cuestiones pasan a primer término cuando tratamos de acotar la geografía de nuestro estudio: en primer lugar, el presunto rasgo universal del terror, que permite que la misma película cause miedo —o haga pasar por taquilla— a un ciudadano neoyorquino, tokiota o madrileño; en segundo lugar, las particularidades que conectan cada película con su contexto histórico y con una serie de referentes culturales propios. Nos centraremos en cada uno de ambos problemas en los dos siguientes apartados.
El mercado global del miedo
Numerosos autores han tratado de analizar el cine de terror desde una perspectiva antropológica universalizadora, como una puesta en escena que explora los lugares más oscuros de nuestra psique. Así, en palabras de Gérard Lenne (1974: 57), «el “fantástico” cataliza amenazas que están en nosotros, nos ayuda a descubrirlas. Nos permite, no huir de la realidad, sino comprenderla». El relato de terror es inherente al ser humano; sin embargo, la propia formulación de Lenne nos permite abrirnos al ámbito de la historia, pues la realidad no es sólo la psique, sino el modo en que ésta es moldeada por unas condiciones externas. De lo universal pasamos a lo contingente; sin embargo, será preciso contemplar primero esta presunta universalidad del miedo.
James B. Twitchell (1985: 4), por ejemplo, describía el cine de terror como una actualización de los ritos de iniciación. Una actualización en la que las sombras de la caverna se proyectan sobre la pantalla cinematográfica: «Las personas, a diferencia de los animales, se han visto arrastradas a plasmar sus miedos en imágenes para después transmitirlas, como si creyeran que así podrían controlar la imagen en el presente y en el futuro. Cuando los trogloditas trataron de fijar las formas que consideraban aterradoras, recrearon y exageraron la realidad en lo profundo de la caverna, usualmente en la parte más alejada de la entrada». Del mismo modo, prosigue Twitchell, el arte del terror sigue permitiéndonos esa misma experiencia catártica, esa capacidad de transformar el miedo en estética y, por lo tanto, de paliarlo o controlarlo.
Efectivamente, el cine de terror para adolescentes escenifica ritos iniciáticos14; lo cual no implica que la película constituya por sí misma un rito de paso. En todo caso, contiene una narración iniciática que invita a su oyente a identificarse con el protagonista que abandona la niñez y se integra en el mundo adulto; pero se trata de un tránsito hacia algo, concretamente, hacia la sociedad de los adultos. De esta manera, se trata de un proceso de aprendizaje y absorción de los valores propios de la ideología dominante. Por lo tanto, el itinerario propuesto por la trama es inherentemente ideológico, por más que los horrores a los que se enfrentan los personajes parezcan, a priori, existenciales.
El puñal, la sanguijuela, los gusanos, las llagas, las bubas, las garras, los colmillos… En el fondo, todas las formas de terror provienen de un mismo miedo a la muerte, a la enfermedad o a la degradación del cuerpo humano en todas sus formas. Existe un factor puramente antropológico en ello, incluso biológico: no hay olor que repela más a un hombre vivo que los miasmas del cadáver, la podredumbre y lo excrementicio que, no obstante, será el abono de la tierra. ¿Qué nos hace humanos y por qué dejamos de serlo? ¿Existe forma alguna de conjurar las amenazas de nuestro entorno y de nuestra propia condición? Stephen Prince (2004: 2) considera que el asunto del terror no es social sino existencial, pues lo que lo distingue de otros géneros es su capacidad para explorar cuestiones fundamentales de la existencia humana:
La ansiedad en el corazón del género es, de hecho, la naturaleza del ser humano. En el reino del horror, el estado del ser humano es fundamentalmente incierto. Está lejos de ser claro, lejos de estar definido de una forma firme y perdurable. En el género, los contornos del hombre se deslizan siempre hacia categorías inhumanas. Las personas pasan a ser animales, fantasmas u otras clases de no muertos. […] La experiencia del horror reside siempre en esta confrontación con lo incierto, con lo “antinatural”, con la violación de las categorías ontológicas en las que residen el ser y la cultura15.
Ésta es, sin duda alguna, la verdadera naturaleza del terror, el rasgo definitorio que ha posibilitado su perdurabilidad como género16. Sin embargo, pese a su rechazo a las interpretaciones sociales del cine de terror, Stephen Prince (2004: 4) introduce inadvertidamente una consideración que nos devuelve al anclaje histórico. Se trata del Zeitgeist, el espíritu de nuestro tiempo.
En la medida en que hoy vivimos en una cultura del miedo, que encuentra amenazas de decadencia y destrucción por doquier, las películas de terror ofrecen una confirmación de este Zeitgeist. Lo que nos dice que nuestra creencia en la seguridad es ilusoria, que los monstruos nos rodean por todas partes, que nosotros, los habitantes de esta pesadilla colectiva, no somos sino carne que espera en el matadero.
Es posible que el neoyorquino o la tokiota se estremezcan por igual con los monstruos de The Descent (Neil Marshall, 2005), pero probablemente ninguno de ellos sienta el vello erizarse leyendo Los misterios de Udolfo de Ann Radcliffe (1794) o a la vista del ademán de Bela Lugosi en Drácula (Dracula, Tod Browning, 1931). De ser cierto que el terror consistiera solamente en plantear las angustias de la condición humana y sus enigmas, el pavor que nos produciría sería ahistórico, perpetuo, imperecedero. No cabe duda de que ha habido una historia del gusto en el género y de que el continuo envite contra el decoro artístico —es decir, contra los límites de lo representable— ha encallecido a los espectadores más acérrimos. Hay quien alega también los avances técnicos de los efectos especiales, la verosimilitud de los desventramientos de látex, el realismo de los monstruos digitales17; pero nada de esto basta para explicar por qué un cuento de miedo deja de dar miedo o por qué a la espectra de The Ring: El círculo (Ringu, Hideo Nakata, 1998) le basta el maquillaje para helarnos el tuétano.
La clave se encuentra en ese Zeitgeist —el «espíritu del tiempo»— de decadencia y muerte que domina nuestra era y que, según Prince, es continuamente corroborado por el cine de terror. Tal como expusimos, tanto la tokiota como el moscovita pertenecen hoy a un mismo Zeitgeist, a un mismo mercado sin fronteras en el que el capitalismo neoliberal se convierte en el único horizonte. Las preguntas formuladas por el terror son arrojadas, por lo tanto, contra unas mismas condiciones existenciales que son comunes a los habitantes de las sociedades tardocapitalistas del planeta. Ergo, si el género es hoy universal no lo es sólo en tanto en cuanto plantea inquietudes humanas básicas, sino también en tanto en cuanto se pregunta por las inquietudes que generan entornos y problemas que nos resultan comunes.
En el cine de terror actual, el borrado de identidades nacionales es tal que algunos estudiosos bosquejan su perspectiva del género sin prestar atención a este aspecto. En su reedición de Nightmare Movies, Kim Newman (2011) revisa el cine global sin hacer muchos distingos entre una u otra nación, y lo mismo puede decirse de Peter Hutchings (2004), Carolyne Axelle (2008), Steven Jay Schneider y Jonathan Penner (2008) o Jonathan Rigby (2008). Cualquier observador podrá dar fe de lo similares que resultan hoy las películas de los distintos rincones del mundo; sin embargo, no por ello debemos deducir — como Christina Klein (en: Hantke, 2010: 4)— que las convenciones genéricas sean «ideológicamente neutras, capaces de expresar distintos significados», sino, por el contrario, que todas ellas obedecen a una común mitología global conformada, por un lado, por los valores neoliberales que se han vuelto dominantes y, por otro, por la cristalización genérica de unos temas y propuestas que se han estandarizado a nivel global. Los productores persiguen crear —y satisfacer a— un público indiferenciado, más conocedor de las pirotecnias del género que de su particular legado cultural. Podría creerse que el canon del terror integra aportaciones provinentes de diversas culturas; sin embargo, como veremos a continuación, dicho mestizaje dista de ser simétrico o armónico.
Un género vampírico
Uno de los fenómenos más comentados en la historia reciente del género fue el auge del cine de terror asiático a finales de los noventa. A partir del éxito de Ringu, el mercado se inundó de un número inusitado de títulos nipones, tailandeses y coreanos18, pero además, con el cambio de milenio, los fantasmas asiáticos migran al cine occidental. Las muertas de piel húmeda y lacia melena negra se aparecen no sólo en los remakes de Ringu o de La maldición (Ju-on, Takashi Shimizu, 2002)19, sino también en filmes que —como Soft for Digging (J. T. Petty, 2001) o Leyenda Urbana 3 (Urban Legends: Bloody Mary, Mary Lambert, 2005)— nada tienen que ver con el cine asiático.
Cuando Eric Red escribe y dirige Arresto domiciliario (100 Feet, 2008), se declara fascinado por la malevolencia irracional de los fantasmas orientales; sin embargo, su filme se inspira también en los cuentos de espectros victorianos: «La tradición literaria de los cuentos de fantasmas es decimonónica, por lo que ambientar [mi película] en una casa de asperón marrón le aporta mucha atmósfera y la oportunidad de realizar escenas a la luz de las velas y ese tipo de cosas, por más que sea una casa urbana y contemporánea» (en Lindemouth, 2009: 65). Ejemplos como éste nos llevan a pensar en un canon global, fruto de un continuo mestizaje, en el que se entrecruzan los linajes de las más diversas culturas. En un texto reciente, Fredric Jameson (2010: 316) advertía que en el cine de la globalización se producen híbridos que escapan a la capacidad asimilativa del paradigma hollywoodiense20: «La globalización ha de ser un asunto de diferencia e identidad combinadas: no meramente una nueva síntesis, sino una cuestión de oposiciones preservadas en la misma condición de esa precaria (y quizá ficticia) síntesis». Sin embargo, si nos preguntamos por la integración del terror asiático en el cine estadounidense reciente, descubrimos que la síntesis no sólo es precaria o ficticia, sino que implica, además, una poda sutil pero constante en la que los rasgos étnicos y culturales sucumben en pos de un producto vendible a nivel global.
Lo ominoso adquiría un peso físico en Ringu, una presencia intangible pero real como la fuerza que agita el océano. En Ringu, los personajes buceaban en un mundo ultraterreno, percibían lo invisible y jamás se cuestionaban la realidad de los espectros. Ignoramos si Sadako (Rie Ino’o) era una niña con poderes o, más bien, la progenie de los dioses («kami») que moran bajo el mar. En Ringu, lo telúrico y lo sobrenatural conspiran para moldear el devenir de la ficción o, dicho de otro modo, cuanto sucede es designio de unas fuerzas que escapan a nuestro control. En cambio, en el remake de Verbinski, la trama se reorganiza en torno a la motivación causal propia de Hollywood. Lo sobrenatural sigue presente, pero no es ya la fuerza motriz que arrastra la trama. Una mosca atraviesa el televisor desde el envés de la pantalla, un caballo galopa desbocado hasta la espuma carmesí de las hélices de un barco, pero ambos son detalles ambientales, subsidiarios, que no pertenecen a la cadena causal que estructura la trama. Por el contrario, The Ring sólo avanza a partir de las acciones y reacciones de los personajes. La síntesis artificial de la que nos hablaba Jameson alcanza su ridículo: frustrado porque la investigación les ha conducido a un callejón sin salida, Noah (Martin Henderson) vuelca la mesita del albergue y, oh sorpresa, las canicas contenidas en un cuenco ornamental ruedan hasta reunirse en una concavidad imperceptible del parquet; debajo, Rachel (Naomi Watts) y Noah descubren el pozo en el que se ahogó la fantasma21.
La causalidad psicológica, o incluso el azar, son motivaciones narrativas más comprensibles para el público occidental que la actuación de lo telúrico sobre la trama; pero el hecho va más allá de la forma de narrar, pues la auténtica pérdida es la de la cultura en la que surge dicha historia22. The Ring 2 (La señal 2) (The Ring Two, Hideo Nakata, 2005) fue dirigida por el mismo realizador que el filme japonés original y, sin embargo, remite a convenciones más propias del terror estadounidense. En ambos casos, no sólo ha habido pérdidas —la etnicidad, los referentes visuales y literarios, la estructura narrativa—, sino también añadidos que permiten amoldar el relato original a ese canon supuestamente universal que es, en realidad, estadounidense23. Ese canon universal del género, esa mitología de la que forman parte las películas, no está libre de pecado, sus valores no son inanes, sus leyes no son espontáneas: pertenecen a una mitología capitalista y conllevan una determinada ética y una determinada percepción del hombre y la sociedad.
Como comentábamos, la capacidad de circulación del cine de terror en un contexto global se debe, entre otras cosas, al grado de similitud que han alcanzado las distintas sociedades del capitalismo avanzado. De hecho, nosotros también citamos películas de otras nacionalidades para explicar problemas comunes, como es el caso del cine de terror británico —cuya ideología coincide en cierta medida con la americana— o del canadiense —que a menudo se permite mirar con ironía a sus vecinos del sur24. No obstante, la homogeneidad implica la anulación de la diferencia, un proceso de borrado que nos apremia a reivindicar los rasgos de la cultura nacional de cada película, pues en ellos está la clave de su conexión con el presente y con los traumas no resueltos de la historia.
Siguiendo este mismo razonamiento en sentido inverso, nosotros nos centraremos en el cine estadounidense, que es el modelo que devora y asimila las propuestas del resto de cinematografías. Hollywood no sólo compra a cineastas de otros lares25, no sólo depreda aquellas propuestas visuales que juzga exóticas u originales, Hollywood es también el rasero a partir del que otras naciones recortan cuanto hay de autóctono en sus productos culturales26. Hollywood es ante todo un exportador de ideología, un emisor que propaga sobre el mundo sus ideales, valores e, incluso, sus problemas nacionales. Acotar y estudiar lo que es específicamente nacional en los filmes estadounidenses se convierte, por lo tanto, en una prioridad o, en otras palabras, en el único modo posible de desnaturalizar ese modelo supuestamente universal que Estados Unidos proyecta sobre el resto del planeta.
Regresemos a las películas asiáticas de terror y preguntémonos por qué sus remakes americanos florecen después del once de septiembre. La respuesta corta es «porque dan dinero»; la larga, que son beneficiosas porque aportan un elemento que responde a la brecha cultural abierta por los atentados del World Trade Center: la malignidad incomprensible, inaplacable, del fantasmas japonés. Después del 11-S, las ánimas que lloraban por las esquinas buscando alguien que las escuche se desvanecen; aparecen en su lugar maldiciones terribles, espectros de puro odio. Su mensaje es contrario al de películas como El sexto sentido (The Sixth Sense, M. Night Shyamalan, 1999) o El último escalón (Stir of Echoes, David Koepp, 1999): si éstas nos invitaban a indagar en la otredad e interrogar a lo desconocido, las nuevas películas de fantasmas nos apremian a recelar de todo lo extraño, porque es malvado, porque es una amenaza. Dos cosas han sucedido en este proceso de reescritura: por un lado, los motivos culturales que explicaban la ira del fantasma asiático han desaparecido; por otro, el mensaje de miedo al otro se ha convertido en la dominante del género, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.
Resulta difícil hallar un cineasta americano que se pregunte a sí mismo si realiza sus películas para el público patrio o para el foráneo, pues ambos son uno mismo para la industria, un modelo único de ciudadano para un mundo en el que sólo es posible un tipo de democracia, un tipo de sociedad y un tipo de economía. Así, según Deleyto (2003: 19), «la internalización de las historias contadas por sus películas produce una especie de identidad entre Estados Unidos y el resto del mundo, como si en el imaginario hollywoodiense todos fuéramos (ya) “ciudadanos americanos”». Del mismo modo que Estados Unidos acude a las armas de la OTAN y del FMI para crear un mundo acorde a sus intereses, Hollywood plantea una cultura y una ética en la que las decisiones políticas, militares y económicas estadounidenses parezcan sensatas, justas e irremediables.
Lo curioso del caso radica en que, en el proceso, el cine de terror estadounidense no sólo exporta sus héroes e ideales, sino también sus contradicciones sociales. Toda mitología gira en torno a una serie de oposiciones que, a menudo, permanecen irresolutas: es preciso que haya un monstruo para el héroe, un caos para el orden, una guerra para la paz. La mitología estadounidense no es una excepción y nos presenta, en sus películas, las tensiones que atraviesan la continua reescritura de su hegemonía ideológica. Así, del mismo modo que el cineasta americano raramente se plantea si cuenta sus historias para el bostoniano o la bonaerense, tampoco tiene en cuenta que está haciendo partícipe al espectador global de traumas sociales e históricos estadounidenses y que, por lo tanto, dicho espectador los interiorizará de manera problemática. ¿Es esta fractura la que hace posible que interpretemos críticamente el cine americano o, más bien, acabamos creyendo que los problemas americanos son inherentes a la historia humana? En cualquier caso, esta aproximación implica indagar las raíces culturales del cine estadounidense y comprender la naturaleza contingente e histórica de sus problemas. Así, los atentados del 11 de septiembre son un shock nacional; sin embargo, su trauma se expande globalmente. Entender los discursos globales sobre terrorismo y civilización requerirá, por lo tanto, centrarse primero en el contexto cultural desde el que se irradia la reacción inicial a aquel shock.
Cuando vemos una película de terror estadounidense, asistimos a una puesta en escena de lo que debemos considerar normalidad y de lo que debemos juzgar monstruoso; pero esta construcción es, a menudo, netamente ideológica y puramente americana. Ahora bien, para que una película de terror nos transmita una determinada ideología, es preciso que, como espectadores, identifiquemos y entendamos sus convenciones genéricas y nos dejemos arrastrar por los meandros de su trama. Uno de los motivos por los que hemos de recalcar la nacionalidad de las películas radica en que su pertenencia al género de terror depende, también, de cómo se han configurado las pautas de relación entre productor y público en una cinematografía determinada. Tal como expone Andrew Tudor (1989: 6-7): «Los datos cruciales que distinguen un género no son sólo características inherentes a las películas mismas; también dependen de la cultura particular dentro de la que funcionan. Por lo que, a no ser que haya un consenso mundial sobre el tema […], no hay base para asumir que el western será concebido de la misma manera en cada cultura. […] El género es aquello que colectivamente creemos como tal.» Leída hoy, la cita pone de relieve que el consenso en torno a lo que es un género es cada vez más global, tanto para los productores como para los espectadores, lo que sugiere un trasvase cultural unidireccional.
Si disfrutamos y entendemos el cine de terror no sólo se debe a que nos plantee cuestiones existenciales, sino principalmente a que, como espectadores, hemos aprendido a interpretar las película de un género —el cine de terror— que hoy en día se encuentra dominado por las formas y los temas del cine estadounidense. Por lo tanto, habremos de analizar la categoría de género cinematográfico e identificar aquello que nos permite, como espectadores, determinar qué es una película de terror.
Acotación textual: los géneros cinematográficos y el terror
Primera secuencia: en una noche oscura, una joven pareja pasea en automóvil cuando, de repente, otro vehículo pasa a toda prisa y les deja un rascón de recuerdo. El joven, airado, decide ir en su busca para descubrir un complot macabro: un grupo de gángsters está trasladando un cadáver para inculpar de asesinato a John Ellman (Boris Karloff), un preso que acaba de cumplir condena.
Segunda secuencia: en un laboratorio, el cadáver de John Ellman espera a ser resucitado después de que el complot lo haya llevado a la silla eléctrica. La cámara se desliza a través del amplio laboratorio y se recrea en los cachivaches tecnológicos y el ajetreo de los científicos. A diferencia de la resurrección que tiene lugar en El doctor Frankenstein (Frankenstein, James Whale, 1931), aquí el énfasis recae en los movimientos de médicos y máquinas, en la modernidad y la tecnología. Finalmente, la música se dulcifica y los doctores comprueban que el corazón de John vuelve a latir en la radiografía.
Tercera secuencia: en una casita junto al cementerio, el resucitado toca el piano. Sabemos que su cuerpo vive, pero de su alma acaso sólo permanecen los acordes de la triste melodía. Los mismos gángsteres que consiguieron inculparlo llegan al cementerio con el fin de rematarlo, le disparan y, no obstante, el muerto avanza todavía con paso tambaleante.
Las tres secuencias pertenecen a Los muertos andan (The Walking Dead, Michael Curtiz, 1936) e ilustran la indefinición característica de los géneros cinematográficos. ¿Es Los muertos andan un melodrama criminal, una película de ciencia ficción o una historia de terror? Contra quienes opinan que la hibridación genérica es un invento posmoderno, descubrimos que dentro del cine clásico las fronteras entre géneros resultan más huidizas de lo que pretende la crítica. Como escribía Rick Altman (2000: 294), «los géneros siempre fueron tratados —y aún lo siguen siendo— como si hubieran surgido, tal y como los conocemos, directamente de la cabeza de Zeus»; sin embargo, la realidad demuestra que están lejos de ser una categoría platónica. Por el contrario, los géneros se transforman, mezclan y destruyen en una circulación constante entre las propuestas de la industria, las expectativas de los espectadores y las etiquetas de la crítica.
Más que de terror, ciencia ficción o cine negro, los espectadores que asistieron al estreno de Los muertos andan probablemente la describieran como un melodrama macabro. Al fin y al cabo, terror, ciencia ficción y cine negro son más bien inventos de la crítica. Sin embargo, también nosotros somos partícipes de estas etiquetas, pues son nuestra guía como espectadores, nuestra herramienta conceptual como investigadores. Por ello, a continuación definiremos en qué términos hablamos de género y, finalmente, trataremos de elucidar de qué hablamos cuando hablamos de miedo.
Los géneros cinematográficos
Un género es el reconocimiento de una imagen, su adscripción a un universo simbólico concreto. Vemos la espuela picando los costados del caballo al tiempo que el polvo del desierto se levanta haciendo nubes y sabemos que estamos ante un western; vemos la voluta de humo que escapa de los labios de una hermosa desconocida en traje negro y sabemos que se trata de un film noir. Un género es la máscara que oculta el rostro del hombre del cuchillo, un género es un duelo, una espada samurái, una nave sobre Venus, una pincelada que al instante despierta en la retina mil historias parecidas, mil lugares que ya hemos visto, mil héroes de idéntico destino. Un género es una espuela, un robot, una pistola o, más bien, su constancia, su continuidad a través de los textos, que nos permite reconocer que esa espuela, ese robot y misma pistola se repiten en otras películas.
Desde una perspectiva más académica, podemos definir el género como un conjunto de películas que comparte una serie de elementos (narrativos, estéticos, temáticos, estructurales, etc.) y correspondencias entre sí. Una de las condiciones de existencia de los géneros consiste en que todos estos elementos sean rápidamente identificables y nos permitan relacionar cada película con aquellas otras que componen el género. En este sentido, el género es una taxonomía que comprende personajes, estructuras narrativas, temas, opciones formales y elementos iconográficos. Ahora bien, la nuestra es una taxonomía de naturaleza convencional, es decir, que obedece a un acuerdo tácito entre la industria y el público en el que a lo largo del tiempo se entretejen expectativas y propuestas.
En este circuito siempre en movimiento, el público y la industria participan activamente en la creación de los géneros; pero también la crítica cumple un papel a la hora de inventar y colocar las distintas etiquetas27. Según Richard Maltby (2003), los críticos utilizan las categorías genéricas como una manera de sistematizar la vasta producción cinematográfica y dividirla en áreas manejables28; pese a ello, prosigue el autor, la realidad de los géneros dista de estar tan parcelada: «Las audiencias y los productores utilizan los términos genéricos con mayor holgura y flexibilidad. Sin embargo, pese a la manera en que los definamos, los géneros no son, literalmente, más que unas categorías generalizadas cuyos límites no pueden ser rígidamente delineados. La mayoría de las películas combina elementos de varias categorías genéricas. Hollywood es un cine genérico más que un cine de géneros» (Maltby, 2003: 107. La cursiva es nuestra).
Desde el cine clásico hasta el Hollywood actual, nos resultará difícil encontrar ese raro cristal que es el género puro. La caverna maldita (The Cave, Bruce Hunt, 2005) está poblada de monstruos anfibios, pero también pululan en ella valientes espeleobuceadores que se enfrentan a trepidantes aventuras. La acción se ha convertido, de facto, en un elemento estructural en el cine de terror de nuestra época: zombis contra ametralladoras, cazadores de vampiros armados hasta las cejas y monstruos que arden en una explosión atronadora. Los relatos espectrales, por su parte, a menudo convierten a sus personajes vivos en almas rotas, solitarias, heridas por la pérdida, víctimas tanto del fantasma como del melodrama. No decimos que sea imposible encontrar el diamante sin mácula, pero a la postre tampoco importa. Más que de género, lo que cuenta es que la película sea genérica o, dicho de otro modo, que remita a un marco de referencia que identificamos con el terror, la aventura o la comedia.
El género es una categoría huidiza, una frontera móvil en cuyo interior las convenciones evolucionan, se mezclan, se intercambian como condición para su propia pervivencia comercial: «las variaciones en el argumento, la caracterización o el escenario que introduce cada imitación modulan las expectativas genéricas de la audiencia añadiendo nuevos elementos o transgrediendo los antiguos. Cada película extiende el repertorio de convenciones entendido por los productores, exhibidores y compradores de entradas en cada punto histórico dado», afirma Richard Maltby (2003: 82). Los responsables de Cherry Falls (Geoffrey Wright, 2000) saben que se dirigen a un público experto en las reglas del slasher film y, en consecuencia, deciden cambiar uno de sus pilares fundamentales: en lugar de matar a chicas sexualmente activas, el asesino se ceba en las vírgenes. Sin embargo, en lo que respecta al resto de convenciones, la película en poco diverge de otros slasher films coetáneos como Scream: Vigila quién llama (Scream, Wes Craven, 1996), Sé lo que hicisteis el último verano (I Know What You Did Last Summer, Jim Gillespie, 1997) o Leyenda urbana (Urban Legend, Jamie Blanks, 1998).
Los ejemplos citados ilustran también un momento de la historia del género en el que su público es consciente de las convenciones que lo sustentan. El público de Scream, Halloween: Resurrection (Rick Rosenthal, 2002) o Freddy contra Jason (Freddy vs. Jason, Ronny Yu, 2003) no sólo se deja llevar por los tópicos del relato, sino que más bien los aguarda y se regodea en su artificialidad. Los guionistas y productores del terror contemporáneo saben que el suyo es un público avisado y, a menudo, subrayan las convenciones que sazonan sus películas. El filme se plantea como un juego entre las citas textuales y el saber espectatorial o, más bien, como una reflexión lúdica en torno a las propias reglas del juego. Así, no es extraño hallar películas cuyo carácter abiertamente festivo se deriva de la travesura genérica29. Cuando el asesino de la máscara está apunto de atrapar a los jovencitos tripulantes de la nave de Jason X (James Isaac, 2001), éstos deciden confundirlo sumergiéndolo en un entorno virtual. De pronto, en torno al asesino aparecen un campamento junto a un lago y dos mozas virtuales que, tras declarar su afición a las drogas blandas y el sexo prematrimonial, se acuestan a la espera de que el asesino, encadenado a las convenciones del género, las muela a porrazos.