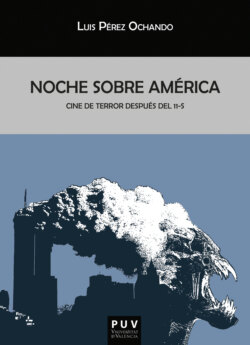Читать книгу Noche sobre América - Luis Pérez Ochando - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLa ideología y el cine: fundamentos teóricos (1)
Las películas no son simplemente reflejos indiscriminados de la sociedad ni tampoco son desinteresadas. Las películas son representaciones específicas e historias construidas de una determinada manera. Como en cualquier otra representación, en las películas se realizan elecciones conscientes sobre lo que será incluido y excluido, sobre lo que será explorado y lo que será desestimado, sobre la información que se proporcionará a la audiencia y la que le será sustraída.
Eric Greene (1996: 10)
En 1950, Eric Johnston, presidente de la Motion Picture Association of America (MPAA), hubo de responder a las acusaciones que Robert Cousins había lanzado contra la industria cinematográfica. Cousins había denunciado el retrato que Hollywood exportaba de los americanos; sin embargo, Johnston restó importancia al asunto y afirmó que se trataba de una cuestión baladí, pues, a fin de cuentas, las películas son mero entretenimiento, una forma más de matar el tiempo, «musicales ligeros y frívolos, comedias y, sí, también alguna película de tiros, en la que los cuatreros muerden el polvo cuando los valientes vaqueros les atrapan. Cosas para divertirse, cosas para evadirse. […] El mundo está lleno de propaganda. Es la ausencia de propaganda consciente en nuestras películas lo que gusta a los extranjeros» (cit. James Linton, 1978: 16).
Dentro de Hollywood, quienes más a menudo han articulado la noción de ideología ―o de su presunta ausencia― han sido sus portavoces y ejecutivos, pues con frecuencia habían de responder a las críticas de los puritanos y las ligas de la decencia. Una de estas respuestas, el código Hays, adoptó la forma de una serie de directrices de censura que rigieron el cine americano entre 1930 y 19681. Históricamente, podemos entender el código Hays como uno de los cohesionadores ideológicos y morales del cine clásico. Del mismo modo, ya en la actualidad, la calificación por edades de la MPAA sigue constituyendo una herramienta ideológica cuyo fin es establecer una frontera moral para la representación de sexo, violencia, drogas y exabruptos: traspásala y tu película jamás encontrará distribución en salas2. Sin embargo, lo que nos interesa de estos casos es que en ellos la ideología ―la «propaganda consciente»― aparece como su ausencia, como una autonegación, como un secreto que, en ocasiones, el durmiente susurra en sueños.
Pero ¿qué es la ideología?, ¿cómo se manifiesta en el cine? y, finalmente, ¿qué hay de consciente e inconsciente en la ideología de las películas? La respuesta de Johnston da cuenta del modo en que Hollywood a menudo se describe a sí mismo: evasión, entretenimiento, al fin y al cabo, sólo películas. «Porque nadie va a pensar al cine. El cine es para mirar y descansar», escribía con sorna Iliá Ehrenburg (2008: 39). Pero estos mismos son también los argumentos que asumen tanto los cineastas como el público. Como lamentaba Herbert I. Schiller (1973: 85), «un mito central domina el mundo de la fantasía manufacturada, la idea de que el entretenimiento y el pasatiempo están libres de valores, que no tienen punto de vista y que existen en el exterior de los procesos sociales».
El cine comercial y de género es un producto de entretenimiento, pero no por ello deja de ser ideológicos3 ni de estar conectado a los problemas de su tiempo. Es más, en gran medida, su coalescencia y su pregnancia ideológica depende de su caracterización como entretenimiento: «Cosas para divertirse, cosas para evadirse», proclamaba Johnston. En cambio, como escribía Michael Wood (1975: 18),
el entretenimiento no es, como solemos pensar, una huida a gran escala de nuestros problemas reales, tampoco un medio de olvidarlos completamente, sino más bien una reorganización de nuestros problemas bajo una forma que los domestica, que los disipa en los márgenes de nuestra atención. […] El mundo de la muerte y la guerra y el desastre está realmente ahí, llega a mencionarse, pero resulta irrelevante para la historia […]. El Lusitania se hunde, pero Gene Kelly está dormido.
Sin duda, existe una relación entre cine e historia, una relación que se expresa siempre en términos ideológicos. La ideología es el lugar en el que las películas se anudan a la realidad de su época, el hilo que sutura la ficción a las condiciones reales de existencia de una sociedad determinada. Las bailarinas de Busby Berkeley y los vaqueros de John Ford se afanan sobre la pantalla blanca, blanca sólo en apariencia, pues el mundo que se despliega a través de su superficie nos resulta real porque también nosotros estamos proyectando el nuestro sobre ella. Hemos aprendido a identificar que aquella sombra es una montaña, aquel borrón un árbol y aquella luz un rostro, pero también a reconocer que la ficticia sociedad de la pantalla es vecina de la nuestra, que las relaciones entre indios y vaqueros, entre policías y criminales, no son sino las nuestras. Vemos en las películas relaciones de poder o sumisión, de solidaridad o explotación, pero siempre relaciones que expresan la ideología de nuestro tiempo. En este sentido, la noción de ideología se torna crucial para nuestro estudio, ya que de ella depende, en última instancia, el modo en que una película se relaciona con su época. En otras palabras, la ideología y la representación de la realidad son un mismo asunto.
Revisando las notas que Gramsci (2011: 65) escribió en prisión, nos encontramos con que definía la ideología como un «análisis de las ideas» o, más bien, como una «búsqueda del origen de las ideas». Las ideas —decían los filósofos sensualistas del siglo XVIII—proceden de las sensaciones, de la fisiología. Sin embargo, el filósofo italiano precisa que el origen de las ideas no radica en la piel, la vista o el oído, sino en el proceso histórico y en la estructura de una sociedad. Así, pasamos a ver la ideología no cómo una búsqueda del origen de las ideas, sino como un sistema de ideas, no cómo Génesis, sino como Deuteronomio. Ahora bien, no es posible describir el sistema de ideas de una sociedad sin comprender qué lo motiva, de dónde viene. En el ámbito de la cultura popular —que tanto interesó a Gramsci— encontramos un sistema ideológico que proviene de las condiciones materiales de una época y que, al mismo tiempo, contribuye a perpetuarlas.
En un artículo breve, Roland Barthes (1980: 3) comparaba al espectador frente a la pantalla con el sujeto frente a la ideología: «El sujeto histórico, al igual que el espectador que estoy intentando retratar, también está pegado al discurso ideológico. Experimenta su coalescencia, su seguridad analógica, la pregnancia, la seguridad, la “verdad”: es un señuelo (nuestro señuelo, ¿quién puede escapar de él?). La ideología es, en efecto, el imaginario de una época, el cine de la sociedad». El interés de la afirmación no radica en la similitud entre sujeto histórico y espectador cinematográfico, sino en la coincidencia entre ideología y cine a la hora de configurar un imaginario en el que queden inscritos y naturalizados el poder, las relaciones de clase, el sujeto y su lugar en la estructura social.
Lo explicado hasta este punto es sólo un esbozo, pues la articulación de ideología, cine y sociedad es harto más compleja —una complejidad a la que debemos añadir, como vimos, la idiosincrasia del género—. En el presente capítulo, revisamos distintas formulaciones del concepto y su uso en la teoría cinematográfica. Para explicar la elusiva relación entre cine e ideología, debemos apartar la fronda enmarañada y fecunda de las reelaboraciones teóricas y acudir directamente a las fuentes. Nuestra búsqueda nos conducirá a Friedrich Engels y Karl Marx, Louis Althusser, György Lukács, Antonio Gramsci, Theodor Adorno y Fredric Jameson. Salvo en el último caso, puede parecer que hoy dichos autores resultan anacrónicos; sin embargo, como señala Eduardo Grüner (en Jameson y Žižek, 1998: 26), es hoy cuando «en cierto sentido por primera vez en la historia, la llamada globalización ha creado, es cierto que en forma paradójica, las condiciones de un capitalismo universal previstas por Marx para una crítica teórico-práctica igualmente universal de ese modo de producción». Este libro no pretende el alcance de los pensadores citados, pero sí beber de la tradición de crítica cultural a la que pertenecen, por todo lo que ésta sigue aportando al análisis de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Al fin y al cabo, como afirma Mike Wayne (2005: 1), «el marxismo y el cine comparten al menos una cosa en común: ambos están interesados en las masas».
En última instancia, el objeto de este libro no es la ideología, sino el modo en el que, a través de ésta, el cine representa los problemas sociales de su tiempo. No pretendemos hacer un recorrido exhaustivo de las concepciones y elaboraciones del término «ideología», pero sí exponer aquellos aspectos y desarrollos del concepto que permiten comprender mejor cómo el cine de terror se relaciona con su momento histórico. A fin de clarificar la exposición del término, hemos dividido nuestra conceptualización en cuatro niveles de complejidad, que no deben comprenderse como ámbitos autónomos sino como fases de articulación del concepto conectadas entre sí.
PRIMER NIVEL: LA IDEOLOGÍA COMO TELÓN
¡No saben lo que hacen, pero lo hacen!
Karl Marx
¡Saben muy bien lo que hacen, pero aun así lo hacen!
Peter Sloterdijk.4
Siguiendo el razonamiento de Louis Althusser, podemos afirmar que no existe un lugar fuera de la ideología, que incluso si la criticamos seguimos sumergidos en ella. Sin embargo, esta consideración choca con el «entretenimiento apolítico» que la industria cinematográfica suele esgrimir en su defensa. En consecuencia, desentrañar la ideología del discurso fílmico requiere una importante labor analítica, pues, o bien se enmascara con las formas de la ficción y el entretenimiento, o bien se niega rotundamente su presencia.
Regresemos a la declaración de Johnston y a su uso, acaso inconsciente, del adjetivo «consciente» referido a «propaganda»: su mera presencia revela que sí existe un componente ideológico sugerido, un componente no verbalizado pero sí presente en las películas. Cabría preguntarse, en consecuencia, a quién pertenece ese inconsciente político que contiene ―y del que escapa― la ideología del cine americano: ¿a los directivos y profesionales de la industria, a los espectadores, a todos ellos en conjunto? James Linton (1978: 17) concluye que la de Hollywood es una ideología del entretenimiento, cuya realización depende de tres factores: la narrativa tradicional, el proceso de identificación con las estrellas/personajes y, finalmente, la experiencia espectatorial en el contexto de la sala oscura. Según Linton (1978: 18):
Las creencias, actitudes y valores presentados por las películas de Hollywood suelen estar en consonancia con las actitudes y valores de la sociedad americana. En otras palabras, la ideología dominante de una sociedad a menudo queda reforzada por la ideología presentada en sus películas. […] Muy probablemente, estos resultados se deben en gran parte a la amplia aceptación de la noción del carácter no ideológico de las películas […], que tienden a desviar la atención y a hacer a los espectadores menos resistentes a los mensajes latentes de las películas.
El planteamiento de Linton es deudor de las tesis de Christian Metz e incide en el proceso de silenciamiento de lo ideológico, por el que una serie de valores pasan a ser considerados connaturales al ser humano e inherentes al sentido común. Refiriéndose a este proceso de enmascaramiento ideológico, Joshua David Bellin (2005: 3-5) ha rastreado el modo en el que la cuestión ha sido sistemáticamente eludida por los estudios sobre cine fantástico. Entre los ejemplos que recoge, una de las citas se nos antoja especialmente significativa: «La política de la fantasía: ¡qué asunto tan peculiar! No es difícil ver una conexión entre la fantasía y los arquetipos, o entre la fantasía y la ética, o ver la fantasía como una expresión de la metafísica, pero ¿qué tiene que ver la política con ella?»5
Para Bellin, semejante negación del contenido ideológico resulta nociva, tanto si proviene de la industria cinematográfica como si la enuncian los críticos que la estudian. Concretamente, según Bellin (2005: 5), «desamarrar las películas fantásticas de sus contextos sociales ―el descartarlas (o ensalzarlas) como diversiones puras e inocentes― resulta esencial para el poder social de estas películas; cualquier producción social capaz de ser negada como producción social con tal facilidad, puede perpetrar (o ha perpetrado en su negación) una perniciosa labor social». Tanto en el caso de Bellin como en el de Linton (la ideología del entretenimiento), nos encontramos con una ideología que se niega a sí misma y actúa en la sombra.
La falsa consciencia
Desde la aproximación arriba expuesta, no resulta fácil aprehender el concepto de ideología, ¿y cómo podría ser de otro modo cuando su fin último es el de ocultarse a sí misma? Por otro lado, se trata de una manera de entender la ideología que se aproxima a la noción más clásica del término. Friedrich Engels entendía la ideología como una «falsa consciencia» («falsche Bewutseins»), como un discurso que legitima el poder y naturaliza la estructura de clases. En este sentido, la ideología se concibe como un telón con el que la burguesía oscurece las relaciones de producción, las desigualdades y la lucha de clases, como un telón que cubre el escenario en el que tienen lugar los manejos de los mercaderes. Sin embargo, tanto se afana en ocultarse que, a la postre, no es capaz de conocerse a sí misma.
Pero hablemos no de la abstracción sino de quienes la posibilitan, de los pensadores y los fabricantes de productos culturales que, sin saberlo, tejen este telón que cubre el escenario. En palabras de Engels6:
La ideología es un proceso ejecutado por el así llamado pensador de manera consciente, pero con una falsa consciencia. Los auténticos motivos que le impelen le resultan ignotos; de otro modo, no sería en absoluto un proceso ideológico. De ahí que imagine motivos falsos y aparentes, pues se trata de un proceso de pensamiento que deriva tanto su forma como su contenido del puro pensamiento, tanto del suyo como de aquel de sus predecesores. Trabaja con un mero pensamiento material que acepta sin escrutinio como el producto del pensamiento, no investiga más allá en busca de un proceso más remoto e independiente al pensamiento.
A menudo, ideología y falsa consciencia llegaron a convertirse en términos sinónimos; sin embargo, Ferruccio Rossi-Landi (1980) propuso una distinción de grado entre la una y la otra: mientras que la falsa consciencia sería un estado emotivo o intuitivo sin desarrollo conceptual, la ideología supondría una elaboración del discurso, una búsqueda de respuestas, argumentaciones y réplicas a las críticas. Rossi-Landi (1980: 144-145) consideraba «la ideología como racionalización discursiva y sistematización teórica parcial o total de una actitud o estado de falsa conciencia. […], la ideología es falsa conciencia convertida en falso pensamiento a través de la elaboración lingüística, con todo aquello que esto comporta». Esta expresión lingüística de la ideología implicaba per se un mayor grado de consciencia, pero, aun así, seguía siendo un falso pensamiento. Así, Rossi-Landi (1980: 154) mantiene todavía la dimensión ilusoria y falaz de la ideología: «la ideología implica falsa conciencia; la falsa conciencia no implica ideología».
La diferenciación marcada por Rossi-Landi (1980) es la misma que separa las motivaciones del soldado destinado en Irak —patriotismo, deber, hermandad— del aparato discursivo que intenta justificar su presencia allí: la ideología neoconservadora, un falso pensamiento que, tras el 11 de septiembre, se convirtió en el discurso dominante de la política estadounidense. En próximos capítulos ahondaremos en las tesis neoconservadoras; de momento, podemos caracterizarlas como ideas que se imaginan a sí mismas como procedentes de otras ideas ―de la Constitución y de la Declaración de Independencia―, pero también como un intento de ocultar bajo un lustre de altos ideales los bajos instintos imperiales del poder estadounidense ―el control sobre el petróleo, el establecimiento de bases estratégicas, el fortalecimiento de Israel en la región, entre otros―.
Sin embargo, regresemos ahora a la formulación de Engels y observemos que éste centra su atención en el sujeto que elabora el texto ideológico «de manera consciente, pero con una falsa consciencia». Con ello, no sólo nos devuelve a la dicotomía entre lo consciente y lo inconsciente con la que comenzaba el epígrafe, sino que además plantea uno de los problemas de cualquier interpretación ideológica de un producto cultural: el problema de la intencionalidad. A menudo, los cineastas se resguardan de lecturas ideológicas escudándose en que ellos jamás pretendieron incluir soflamas o alegatos. Porque ellos filman —o escriben o pintan o cantan— sólo para entretener, asustar, hacer reír o, incluso, de crear una obra de arte. Al respecto, Gérard Lenne (1974b: 15) llegó a afirmar: «Lo que el autor ha querido decir nos importa poco. Es lo que ha dicho lo que nos interesa; e, implícitamente, cómo lo ha dicho y cómo una película sirve para decir otras cosas. En el cine, el autor no es un artista, es un trabajador». Lenne arroja su anatema sobre el artista trascendente y sus idólatras; sin llegar a este extremo, también nosotros nos inclinamos por primar el significado cultural e ideológico de la obra por encima de las intenciones autorales, que aun así siguen contando.
Engels nos hablaba de motivos que resultan ignotos para el propio pensador; sin embargo, tal afirmación es susceptible de ser desarrollada con mayor profundidad. Según Eric Greene (1996: 13), «los artistas, como el resto de la sociedad, derivan en gran medida su ideología, vocabulario conceptual y medios de expresión de la cultura que les envuelve, a menudo ―si no siempre― prestando poca o ninguna atención autorreflexiva al lugar del que provienen estas convenciones culturales, al modo en que se formaron o a qué es lo que significan».
Así, según Greene, poco importa que el autor trate de exorcizar la política de su obra, pues no es posible que enuncie sus palabras desde un fuera de la historia ni, tampoco, desde un más allá del reino de la ideología. Consideremos también la dimensión industrial del cine, las presiones políticas internas y externas a las que está sometido, la prevalencia de unos cánones estéticos dominantes que el realizador asume acríticamente, los gustos e intereses de los directivos que aprueban los guiones, presupuestos y copias definitivas, los rígidos parámetros de los organismos de calificación y, finalmente, los ataques de la opinión pública ―esa arma arrojadiza con la que las corporaciones mediáticas intentan moldear la cultura, el arte, la sociedad y la política―. Consideremos todo ello y no tardaremos en percatarnos de que el proceso de producción fílmica es permeable a la ideología en todos sus flancos. No sólo se trata de que los cineastas creen sus películas asumiendo como ciertas las verdades de su tiempo, sino de que, además, la propia estructura productiva favorece que tales verdades se acerquen más y más a las de los dueños de los medios de producción y distribución.
Sin embargo, todo este proceso en su conjunto queda siempre relegado, oculto tras la ideología del entretenimiento o de una pretendida autonomía artística. Según escribía Lenne (1974b: 12-13): «Para que sea eficaz en este sentido, es necesario que su papel [asegurar y consolidar la dominación burguesa] sea ocultado, por eso toda la cultura impuesta actualmente por la clase dominante tiende a enmascarar, en todas sus instancias, incluso la misma evidencia de esta dominación». Nos hallamos, por lo tanto, ante una conceptualización de ideología que trata de dar cuenta de una realidad dual y encubierta, una realidad escindida en consciencia y falsa consciencia, en texto y subtexto. Se trata, en definitiva, de una conceptualización en la que la ideología es comprendida como límite entre un discurso externo y una verdad oculta que, en ocasiones, aflora de forma obscena.
Salvo en la carta citada, Marx y Engels apenas desarrollan la noción de «falsa consciencia»; sin embargo, la dimensión de lo ilusorio desempeña un papel crucial en la teoría de Karl Marx. Conceptos como el de la «reificación del valor» o el «fetichismo de la mercancía»7 no hacen sino apuntar hacia la brecha que separa la ideología de lo real, la sociedad de sus bases materiales; en otras palabras, tu iPad no es una ganga porque está de oferta, es una ganga porque el chino que lo fabrica cobra cien euros al mes, trabaja en condiciones lamentables, más de doce horas diarias, y carece de derechos laborales8.
Es en esta brecha, en esta dimensión ilusoria del capitalismo, en esta fantasía que rige las relaciones entre sujetos, donde hemos de situar la noción de ideología, una noción que ha influido en buena parte de la crítica marxista posterior. De hecho, por más que la expresión «falsa consciencia» apenas aparezca en los escritos de Karl Marx y Friedrich Engels, se trata de un planteamiento perdurable en la teoría fílmica y los análisis políticos del cine americano9. En muchos de ellos, observamos lo que podríamos formular como una conceptualización de «la ideología como telón», en la medida en que se dedica a ocultar y, al mismo tiempo, permanece oculta. Ahora bien, el uso de esta conceptualización no sólo se refiere al telón delante del escenario sino también al escenario, a los disfraces y desvelos imaginarios de los personajes. Existe, también tras el escenario un fondo pintado a través del que, a veces, entrevemos la tramoya del espectáculo, las improntas del poder y pinceladas de la lucha de clases.
Lo obsceno apesta, hiede cual la carne putrefacta de los zombis que aporrean los escaparates del centro comercial en Amanecer de los muertos. Esa horda de cuerpos, la masa, es lo que se reprime en los discursos del poder y aquello que, no obstante, reaparece como un fondo de desheredados, de famélicos, de muertos en vida que se agolpan a las puertas del Occidente consumista. Como podemos observar, en el cine de terror, esta emergencia de lo obsceno —es decir, de aquello que la ideología debería ocultar—adquiere un aspecto deforme, monstruoso, dislocado, por lo que requiere un esfuerzo hermenéutico, una lectura alegórica en el sentido benjaminiano. En el cine de terror, lo obsceno aflora, lo enterrado emerge, lo que apesta invade; sin embargo, esta problemática emergencia de lo obsceno se produce en los límites del discurso normativo, en el umbral del telón tras el que se agitan las verdaderas formas de los monstruos. Con el cine de terror, nuestra mirada se desplaza hacia ese fondo en el que atisbamos aquello que debiera permanecer en las tinieblas del silencio. Así, el último beso en el que los protagonistas de Monsters se encuentran el uno al otro tiene como fondo sirenas policiales. Al igual que en el cine clásico, la emoción se lateraliza con el beso que clausura en catarsis toda la trama; pero, a diferencia del cine clásico, este beso de perfil no lo es todo, también hay un fondo, de sirenas y catástrofes, de ejércitos que bombardean ciudades, de criaturas colosales que destruyen las fronteras, de paisajes en ruinas, y, también a diferencia del cine clásico, la clausura del relato no se halla en el beso, sino en la primera secuencia que, de pronto, adquiere un nuevo significado tras el beso. Si hay clausura en este final abierto no es sino la del recuerdo de un desastre que no acaba o, más bien, la de una década, la primera del siglo XXI, que será recordada por sus catástrofes.
El concepto de «falsa consciencia» ―la ideología como telón― sigue siendo un concepto fecundo del que, además, dependen muchas de las articulaciones posteriores de la noción de ideología. Sin embargo, no podemos quedarnos aquí. Precisamos un desarrollo más intenso del modo en que funciona la ideología y de cómo conforma nuestros productos culturales y, en último término, también nuestras vidas. De otro modo, estaremos manejando una noción que, a menudo, acaba haciéndonos pensar que toda ideología es propaganda, una sarta de mentiras, un hatajo de embelecos. Los detractores del marxismo a menudo recurren a simplificaciones como éstas a fin de condenar un supuesto «reduccionismo marxista»; sin embargo, para Marx y Engels la ideología entrañaba un fondo más complejo. La ideología no sólo es cuanto acontece en la superestructura como reflejo de un proceso oculto en algún lugar de la base económica. Por un lado, como veremos con Althusser, la ideología se caracteriza por un cierto nivel de autonomía; por otro, como veremos con Jameson, en nuestra época a menudo lo económico y lo ideológico se imbrican y entrelazan, de manera que «la dimensión ideológica está inherentemente trabada con la realidad, que la oculta como característica necesaria de su propia estructura. Esta dimensión es, por lo tanto, profundamente imaginaria en un sentido real y positivo; es decir, existe y es real en la medida en que es una imagen cuya impronta y destino es seguir siéndolo, y lo que tiene de verdadero es su propio carácter irreal e irrealizable» (Jameson: 1996: 201).
La lectura marxista de Jameson establece una dimensión imaginaria esencial que forma parte del propio tejido visible de la realidad, de nuestras acciones y nuestra vida en sociedad. Sin embargo, comprender la afirmación de Jameson requiere de un mayor desarrollo y una mayor comprensión de las tesis de Marx. En su nivel más elemental, Marx y Engels definían la ideología como una serie de ideas que se concebían a sí mismas como independientes de las condiciones materiales de existencia y que, no obstante, provenía indefectiblemente de la clase dominante. Según afirman los autores en La ideología alemana (1978: 72):
Las ideas de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que posee el dominio de la fuerza material de la sociedad es al mismo tiempo su fuerza intelectual dominante. La clase que tiene a su disposición los medios materiales de producción tiene control al mismo tiempo sobre los medios de producción mental, de modo que, hablando en términos generales, las ideas de aquellos que carecen de los medios de producción mental están sometidos a ella.
El acento recae en la posesión de los medios de producción, por lo que «las ideas dominantes no son más que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes, las relaciones materiales dominantes captadas como ideas» (Marx y Engels, 1978: 72)10. Podemos leer en la aseveración de Marx y Engels toda la seguridad y toda la certeza de la historia; sin embargo, semejante concepción de la ideología no permite, por sí misma, desplegar una crítica elaborada y profunda de los productos culturales del capitalismo y, lo que es más grave, también abre la puerta a una lectura reduccionista —y malintencionada—de la teoría marxista.
En puridad, la última instancia de lo económico no fue jamás tan absoluta como lo han pretendido algunos detractores y seguidores del marxismo. Tras la muerte de su colaborador y amigo, Friedrich Engels escribió varias cartas protestando por el reduccionismo económico en el que habían caído los seguidores de su teoría.
De acuerdo con la concepción materialista de la historia, en última instancia el elemento determinante en la historia es la producción y reproducción de la vida real. Ni Marx ni yo hemos afirmado nada que no sea esto. Por lo tanto, si alguien tergiversa esto para decir que el elemento económico es el único determinante, transforma la proposición en una frase abstracta, carente de significado y de sentido. La situación económica es la base, pero los diversos elementos de la superestructura […] también ejercen su influencia en el curso de las luchas históricas y en muchos casos preponderan en la determinación de su forma. Hay una interacción de todos estos elementos. (Carta a Joseph Bloch, 21/09/1890)
La interpretación marxista de la sociedad se refiere siempre a una totalidad, de ahí el craso error de desgajar lo económico de esta totalidad compleja o de afirmar que es en él donde radica la explicación del resto de fenómenos sociales. De acuerdo con lo dicho, señala György Lukács (1971: 27), «el marxismo no reconoce la existencia de las ciencias independientes de la ley, la economía o la historia, etc.: no existe sino una única ciencia unificada ―dialéctica e histórica― de la evolución de la sociedad como una totalidad». A pesar de ello, a menudo encontramos un uso parcial, fragmentario ―y forzosamente incompleto― de la teoría, una visión reduccionista que consiste en arrojar la explicación de cualquier fenómeno hacia aquella última instancia de lo económico. En cambio, hemos de adoptar una perspectiva más amplia que comprenda, antes que nada, la dimensión social de conceptos como el capital o los modos de producción. Como advierte Michael Rosenthal (1978: 20), «el capital no es una cosa (como una cierta cantidad de dinero), sino una relación social. Una factoría se transforma sólo en “capital” cuando hay una clase capitalista y una clase trabajadora». El énfasis no se sitúa, por lo tanto, en el dinero como objeto o en los medios materiales como tecnología, sino en las relaciones que se producen entre los seres humanos en torno a esos medios. De ahí que Eduardo Grüner insista en que la «base económica» es, de por sí, una instancia mucho más compleja de lo que han querido ver los detractores de Karl Marx:
La famosa “base económica” (una expresión ciertamente desafortunada de Marx) implica no sólo el desarrollo de las fuerzas productivas, sino su relación conflictiva con las relaciones de producción, es decir, en términos estrictamente marxianos, con la lucha de clases, explícita o latente. Por lo tanto, la propia “base económica” está ya siempre atravesada por los “momentos” político (la organización de las clases y sus fracciones en relación con el Estado y con sus posiciones en el mercado de capitales y de trabajo), jurídico (las regulaciones legales de dicha organización y del régimen de la propiedad), ideológico (la reproducción “motivacional” de las relaciones de producción, las normas morales y religiosas, la legitimación del poder político y social, etcétera), e incluso cultural. (En Jameson y Žižek, 1998: 32)
Falsa consciencia y análisis fílmico
Sin embargo, tanto los críticos de Marx como algunos de sus discípulos incurrían con frecuencia en un mismo error: el determinismo económico. Como observaba Michael Rosenthal (1978: 19), el concepto de ideología enarbolado por cierta crítica marxista implicaba que «la asunción de que la estructura ideológica es totalmente pasiva y sólo refleja procesos que están en marcha en algún lugar de la base económica». La acusación no se refería a Marx y a Engels, sino a algunos de los artículos de revistas como Jump Cut o Screen. Cuando Rosenthal escribió su artículo, las tesis de Althuser llevaban un tiempo circulando. En Screen, por ejemplo, el nombre del autor francés solía citarse junto a Roland Barthes, Jacques Lacan o Nicos Poulantzas. Sin embargo, la aplicación del marxismo al estudio fílmico seguía siendo problemática. En este contexto, Rosenthal defendió un concepto de ideología más complejo, pues, de lo contrario, todo se deslizaba hacia un terreno ambiguo, hacia la última instancia de lo económico que todo lo determina.
Realizar una crítica así es como ponerse las gafas de Están vivos (They Live!, John Carpenter, 1988), y descubrir, a través de sus lentes, que quienes nos gobiernan son monstruos y que todos los productos culturales son pantallas blancas que repiten una y otra vez los mismos mensajes: «CONSUME», «OBEDECE», «COMPRA», «NO PIENSES», «PERMANECE DORMIDO». Ojalá el asunto fuera tan sencillo; decodificar los mensajes de la industria cultural requiere de algo más. El problema, según argumentaba Rosenthal (1978: 20), estaba en que este tipo de análisis a menudo acababa por reducir el filme a un único significado e impedía diferenciaciones: para ella todo era igualmente burgués11. Por otro, tampoco era capaz de acotar las limitaciones de la clase dominante para controlar los aparatos ideológicos. Cabría añadir a este último distingo otro problema capital a la hora de entender las tensiones del discurso fílmico: que el llamado pensamiento dominante no es homogéneo y que, en su seno, se producen importantes disensiones.
Con el fin de clarificar los aciertos y limitaciones de la aplicación de este paradigma al análisis fílmico, analizaremos I Sell the Dead (Glenn McQuaid, 2008)12, con la mirada puesta en las lagunas y necesidades que plantea la teoría. La película narra las andanzas de un par de pillastres del siglo XVIII dedicados al (poco) lucrativo negocio de robar cadáveres que, en un momento determinado, resultan ser muertos vivientes.
Las nociones teóricas vistas hasta el momento nos permiten señalar tres puntos inequívocos: primero, que, como producto mercantil, aprovechar la moda de los zombis para rentabilizar la inversión y obtener una plusvalía; segundo, que, como producto cultural, es un entretenimiento conformista que, a través de su recreación del pasado ―digital, estética13 y metalingüística―, crea un universo autónomo, en el que el espectador es sustraído de la historia y adormecido mediante los placeres de género; tercero, que, como discurso ideológico, implica una economía de mercado tan voraz que hasta trafica con carroñas, un mercado frente al que el vivo es tan inerme como el muerto, con la ley al servicio del oligopolio y la amenaza permanente de pasar de actor a objeto del comercio, de vivo a muerto, de persona a mercancía, un mundo en el que para sobrevivir los protagonistas deben aniquilar ―literalmente― a la competencia y hacerse con el monopolio del mercado de los muertos (vivientes o no).
Es factible que los tres puntos sean ciertos, pero son de facto incompletos, pues es preciso dar cabida a los matices y analizar con más detalle las condiciones de producción de la película: no podemos etiquetar todo el cine de género bajo las etiquetas de «industrial» o «burgués» ni seguir arrojándolo al contenedor de la economía capitalista. Como defiende Navarro (2016: 27), «“Hollywood” es también ese cine contemporáneo made in USA que exhibe una amplia gama de formas y estéticas, de tipos de películas, capaces de criticar y revolverse contra las políticas y los gustos del mainstream. Una oposición decidida a prosperar al margen del propio sistema de majors o grandes holdings mediáticos».
Así, volviendo a I Sell the Dead, debemos subrayar que, por más que el cine tenga un cariz industrial, aquí nos encontramos frente una productora pequeña, Scareflix, creada por Larry Fessenden en 2003 como plataforma independiente que permitiera a los directores jóvenes realizar películas personales e innovadoras14. La filmografía del propio Fessenden ―también director― a menudo incorpora desde una perspectiva fantástica cuestiones como la alienación urbana (Habit, Larry Fessenden, 1997) o la irresponsabilidad ecológica de las grandes corporaciones (The Last Winter, Larry Fessenden, 2007). Por lo tanto, desde la misma base productiva, no nos encontramos ante el producto capitalista «típico», alienante y con exclusivo ánimo de lucro, sino frente a una producción con un mayor margen crítico y cierta autonomía. Éste es un punto relevante a la hora de delinear el análisis del cine de terror reciente, una producción muy fragmentada en la que, junto a los productos de las multinacionales, encontramos miríadas de filmes independientes. Un hecho que nos devuelve a la cuestión, planteada por Rosenthal, de los límites de la clase dominante para controlar todos los productos culturales y discursos generados bajo la esfera capitalista.
En segundo lugar, el universo creado por I Sell the Dead es, efectivamente, autorreferencial y autónomo: remite a la Hammer más que a la historia, a la estética del cómic más que a la documentación de los hábitos y ambientes del siglo XIX. Sin embargo, no deja de hacer referencia a la economía neoliberal de nuestro tiempo o a la lucha de clases. Con sus ambientes miserables, sus maleantes siempre hambrientos, su tráfico de muertos y su ley siempre del lado de los opulentos, I Sell the Dead identifica nuestro tiempo con la economía brutal del liberalismo decimonónico y lo ofrece al espectador bajo el jocoso envoltorio de una comedia de terror. Más adelante volveremos sobre el modo en que un texto de evasión es capaz de devolver la realidad al espectador, baste ahora con afirmar que la crítica social también puede encontrarse dentro del entretenimiento.
En tercer lugar, la relación tensional entre fondo y superficie propia de esta noción de ideología no resuelve todos los problemas planteados por el texto. Al aplicar esta conceptualizació nos situamos ante el dilema de dónde situar el «telón de la ideología» y dónde, en cambio, atisbar la lucha de clases. En efecto, I Sell the Dead plantea dos aparatos ideológicos inconmensurables, irrepresentables, que, desde su ausencia, condicionan la vida de los personajes: el de la ciencia y el del mercado. Respecto a este último, escuchamos vagas referencias que nos hacen pensar en una auténtica red transoceánica para el tráfico de muertos; la ciencia, en cambio, opera como el discurso que legitima el nefando comercio de los protagonistas, pues los compradores no actúan sino en nombre del progreso: todo sea por el avance de la ciencia. 15
Pero el interés de I Sell the Dead no estriba tanto en que el progreso científico sea la legitimación ideológica de fondo como en el hecho de que este discurso se desmantela desde el interior del texto, puesto que retrata el trabajo bruto, la desigualdad brutal y el sufrimiento embrutecedor sobre el que se asienta el avance de la medicina16. El doctor Vernon toca el violín para los muertos un instante antes de diseccionarlos: la música se detiene, comienza la carnicería. Tal es la operación propuesta por el filme de McQuaid: acallar la falsa consciencia y la ideología del progreso —la música de violín— para dejar oír la explotación que la sustenta —los gritos y gemidos; suspender el discurso del poder para mostrarnos sus entrañas, su vientre convulso y abierto, un interior obsceno que habrá de rebelarse contra el bisturí que lo zahiere, contra el poder que lo utiliza.
Así, el texto no sólo alude a una totalidad ideológica situada más allá ―inalcanzable, irrepresentable―, sino que es capaz de desmantelar y evidenciar las condiciones materiales que la sustentan. Sin embargo, un paradigma como el visto hasta el momento difícilmente puede asumir que un producto cultural capitalista sea capaz de responder a la ideología dominante de manera crítica; es preciso, por lo tanto, elaborar de manera más precisa la noción de ideología, una noción capaz de comprender que la ideología dominante puede incorporar también su propia crítica. El discurso dominante asume cuanto lo contradice con el fin de neutralizarlo; sin embargo, durante el proceso, es posible escuchar dentro de él estas voces disidentes que lo contradicen y que, incluso, son capaces de desgarrarlo.
De otro modo, nos encontraríamos con la paradoja de que nada es susceptible de escapar del discurso dominante, pues hoy apenas hay crítica o texto que se genere afuera o más allá de los modos de producción capitalista. Este problema —que no es otro que el de la autonomía de la obra artística— es una de las paradojas fundamentales de la crítica marxista, que la dinámica totalizadora de la teoría va en detrimento de la alternativa crítica de la praxis o, en otras palabras, que en la misma medida en que el paradigma que enlaza los textos con la ideología se torna más y más irrefutable, éstos van perdiendo la capacidad de hablar por sí mismos, de responder críticamente o de tener autonomía discursiva. En consonancia con lo dicho, comprendemos el último de los reproches de Rosenthal (1978: 20) al determinismo económico del análisis marxista, a saber, que imposibilita la alternativa, dado que si todo está condicionado por la última instancia de la economía capitalista, la crítica o la movilización política devienen inútiles, accesorias, quedan derrotadas antes de la partida17.
Hasta cierto punto, el nuevo concepto de ideología expuesto por Louis Althusser en 1970 fue bienvenido por los intelectuales no sólo porque aportaba una salida al impasse del determinismo económico, sino porque, en la medida en que describía la comprensión teórica como la forma de resistir a la ideología capitalista, situaba a los intelectuales en la vanguardia del campo de batalla cultural. Su teoría —en conjunción con la de Jacques Lacan— dominó el campo de la investigación fílmica en la década de los setenta y, todavía hoy, resulta esencial para comprender el concepto de ideología. La teoría althusseriana nos permite describir con mayor precisión las relaciones entre ideología y poder y, además, nos aporta una hermenéutica con la que interpretar la ideología de los textos a través de sus contradicciones, lagunas y ausencias. Tras reflexionar sobre los límites de esta concepción de la ideología como telón, nos centraremos en explicar en qué consiste la aportación de Louis Althusser y cómo podemos utilizarla en nuestro análisis.
SEGUNDO NIVEL: CONDICIONES DE EXISTENCIA IMAGINARIA
Los economistas escriben montañas de libros en los cuales describen manifestaciones aisladas del monopolio y siguen declarando a coro que «el marxismo ha sido refutado». Pero los hechos son testarudos.
V. I. Lenin (1975: 13)
En los últimos años, parte de la democracia europea ha devenido una farsa en manos de los dueños del mercado; el discurso, una estética; y la ideología, una máscara, azul o rosa, para el monstruo del mercado. Tan vigente como nunca, la «falsa consciencia» de Engels sigue dando respuesta a la danza grotesca que algunas democracias europeas emprendieron en el pasado decenio. Sin embargo, esta misma noción de ideología presenta ―como puede deducirse de lo expuesto― un problema fundamental como herramienta hermenéutica: su vaguedad como concepto. En «La ideología y los aparatos ideológicos de estado», Louis Althusser trató de acotar y superar los problemas del espectro del determinismo que se cierne sobre la teoría marxista.
Esperar de la economía una explicación para todo es como pedir respuestas a Godot. En cambio, según Althusser (2005: 113): «La dialéctica económica nunca está activa “en su estado puro”; en la Historia, nunca se ha visto que estas instancias ―las superestructuras y demás― se aparten respetuosamente a un lado cuando han cumplido su labor o cuando llega el Momento de […] dispersarse ante Su Señor, la Economía, mientras ésta camina a zancadas a lo largo de la real carretera de la Dialéctica. Del primer al último momento, la hora solitaria de la “última instancia” no llega jamás».
Althusser y los aparatos ideológicos
A fin de explicar su teoría, el marxismo recurre a una analogía: la sociedad como edificio, la base económica y la superestructura. Dada la importancia concedida por Marx a lo económico ―y a la osificación de este factor en la teoría marxista posterior―, el determinismo se había convertido en un escollo difícil de sortear. Tampoco la respuesta de Althusser está exenta de problemas y, de hecho, fue duramente atacada desde muy pronto por la misma tradición marxista que Althusser había desechado como poco científica18.
Althusser mantiene el símil de la estructura del edificio marxista pero rearticula la relación entre sus niveles. La reconceptualización de Althusser (2010: 175) entiende que la totalidad marxista ―por oposición a la hegeliana― «está constituida por un cierto tipo de complejidad, la unidad de un todo estructurado, implicando lo que podemos llamar niveles o estancias distintas y “relativamente autónomas” que coexisten en esta unidad estructural compleja, articulándose los unos con los otros según modos de determinación específicos, fijados, en última instancia, por el nivel o instancia de la economía». De este modo, sin olvidar el peso de la instancia económica, Althusser aporta una autonomía relativa19 a las instancias de la superestructura, esto es, al nivel de la política y al de la ideología.
Según las objeciones de Kevin McDonnell y Kevin Robins (en Clarke, 1980: 159-60), en la medida en que el autor francés no abandona la metáfora de la base y la superestructura, se mantiene el problema «estructural» de la teoría marxista. Es más, según los autores. «En tanto en cuanto Althusser trata lo “económico” como un proceso técnico y asocial, evacua las relaciones sociales de este nivel. Las relaciones sociales gravitan entonces hacia arriba, a los niveles político e ideológico, por lo que se les privilegia como las únicas esferas en las que se encuentran las relaciones sociales». Los comentarios de McDonnell y Robins ahuyentan al espectro de la fragmentación y nos ayudan a no perder de vista la idea de la totalidad; sin embargo, en la práctica es un distingo tan teórico y difícil de aplicar como lo es, también, el paradigma althusseriano.
Por otro lado, la crítica de McDonnell y Robins resulta parcial, pues soslaya la reciprocidad de las relaciones entre niveles. Para Althusser, ni la ideología deja de ser una realidad material, ni los modos de producción una relación social. Según Althusser, para entender al Marx de El Capital debemos separarlo del Marx joven y, sobre todo, no completarlo con los escritos de su amigo Engels. Ello se debe a que, para Althusser, existe una ruptura epistemológica en el discurso de Marx: con El Capital, Marx ya no está realizando una argumentación humanista o política, sino un análisis científico de las relaciones de producción; este giro, hacia la ciencia, es el que pretende continuar el autor francés. Sin embargo, más que ciencia, nosotros consideramos que el análisis marxista — especialmente aplicado a la obra de arte— es un discurso humanista, un relato épico que atañe al proceso de alienación o de liberación de las masas. En este punto, disentimos de Althusser, pues consideramos que el análisis de Marx sí debe ser ampliado con otras ramas del marxismo posterior20.
De ahí que, a nuestro juicio, sea necesario recuperar la voz de Engels, especialmente en lo que concierne a su formulación de ideología. Concretamente, regresemos a su carta a Joseph Bloch (21/09/1890), en la que escribe: «en última instancia el elemento determinante en la historia es la producción y reproducción de la vida real». Frente a tal afirmación, nos preguntamos cómo se lleva a cabo este proceso, cómo se reproducen las condiciones de producción, de qué manera se perpetúan las relaciones capitalistas. Para Althusser, tal función es delegada en el aparato represivo del Estado y en los aparatos ideológicos del Estado. El aparato represivo del Estado se refiere al ejercicio de la fuerza y la coacción por parte del Estado —el ejército, la policía, los juzgados, la burocracia, las prisiones, instituciones todas ellas que prohíben y sancionan en pos de la obediencia. En palabras de Althusser (1971: 137): «El Estado es una máquina de represión, que permite a las clases dominantes […] asegurar su dominio sobre la clase trabajadora, permitiendo así al primero someter al segundo al proceso de la extorsión de la plusvalía (es decir, a la explotación capitalista)».
Dicha concepción del Estado nos recuerda al «monopolio estatal de la violencia» («Gewaltmonopol des Staates»)21 definido por Max Weber. Sin embargo, hemos de reevaluar ambos conceptos a la luz del auge y la normalización del ejercicio de la violencia privada. Cuando los agentes del aeropuerto manosean a un niño en busca de drogas o refrescos, cuando los asalariados de una empresa de seguridad aporrean a los alborotadores, cuando los presos se confinan en cárceles privadas, cuando la ocupación de Irak es entregada a los empresas de mercenarios como Blackwater22, no se trata de que el Estado ejerza la violencia a través de una empresa privada, sino de que el mercado ha comenzado a practicar por sí mismo la violencia física que en otro tiempo delegara en el Estado. El asunto no sólo va parejo al desmantelamiento del Estado que propugna el mercado global, sino que también evidencia una profunda crisis en el Estado de Derecho: ¿de dónde emana la legitimidad de esta violencia?
La privatización de la violencia sucede, de facto, en un plano material e inmediato; sin embargo, nosotros no somos capaces de captarlo en su inmanencia, sino a través de los textos culturales, a través de los discursos ideológicos. Si repasamos el cine de terror de los últimos años, advertiremos que su emblema y estandarte es la tortura, la destrucción lenta y sistemática del cuerpo que se produce no en mundo de comisarías, prisiones o campos de exterminio, sino en sus ruinas, en los intersticios de un mundo en que el imperio de la ley se ha desmoronado: son las fábricas derruidas de Hostel (Eli Roth, 2005), en la que una empresa privada, Elite Hunting, vende a sus acaudalados clientes la posibilidad de hacer añicos otros cuerpos; son los sótanos y factorías abandonadas de Saw en los que Jigsaw (Puzzle, en la versión castellana) monta trampas para que sus víctimas se descuarticen a sí mismas y, entretanto, aprendan una lección moral sobre sus pecados; son, finalmente, los escombros de Las Vegas de Resident Evil: extinción (Resident Evil: Extinction, Rusell Mulcahy, 2007) sobre los que la Corporación Umbrella moviliza un ejército de zombis con el fin de aniquilar y capturar a los últimos hombres vivos.
Aunque ahondaremos más adelante en este tema, lo mencionamos para incidir en que incluso el aparato represivo es captado no en su inmediatez sino a través de la alegoría, a través de textos ideológicos, que resultan problemáticos porque apuntan a las propias contradicciones del discurso dominante. Ahora bien, este nuevo uso que estamos otorgando ahora al concepto de ideología necesita una conceptualización más compleja. Para llegar hasta ella, debemos regresar al punto en el que dejamos la teoría althusseriana. Decíamos, más arriba, que el capitalismo se reproduce a sí mismo a través del aparato represivo, pero también de los aparatos ideológicos de Estado.
Las instituciones religiosas y educativas, la familia, la política, los sindicatos, todos ellos componen los aparatos ideológicos de Estado, cuyo fin es el de mantener el statu quo o, en palabras de Althusser (1971: 145), el «consenso ideológico a través de la producción de ideologías religiosas, éticas, legales, políticas y culturales por parte de las instituciones que participan en él voluntariamente». Como señalaba Fredric Jameson, la teoría de Althusser abre una brecha entre nuestra experiencia vivencial, cotidiana, y aquel otro ámbito más abstracto —el de la estructura social— que sólo podemos conceptualizar a través de la ciencia marxista. La función de la ideología consiste, precisamente, en «inventar, de alguna manera, una forma de articular entre sí estas dos dimensiones diferenciadas» (Jameson, 1996: 71).
La ideología interpela al individuo, lo constituye en sujeto y, al hacerlo, lo somete ―lo “sujeta”― a un absoluto, a un todo como puede ser Dios o el Estado. En la teoría althusseriana, la ideología sigue siendo una distorsión de lo real (esto es, de las relaciones económicas entre el individuo y el mundo): «La ideología es un sistema de representaciones, pero en la mayoría de los casos estas representaciones no tienen nada que ver con la “consciencia”: normalmente se trata de imágenes y, ocasionalmente, de conceptos, pero se imponen a la gran mayoría de los hombres no a través de su “consciencia”, sino en su forma de estructura. Son objetos culturales percibidos, aceptados y sufridos y actúan funcionalmente en los hombres a través de un proceso que se les escapa.» (Althusser, 2005: 233).
En primer lugar, la ideología tiene una existencia material y ésta se produce en el seno de los aparatos y sus prácticas; por consiguiente, la ideología se refiere a formas materiales y a prácticas culturales. Así, según aclara Deborah Philips (Wayne, 2005: 87), en la medida en que la ideología se formula, circula y reproduce en formas materiales, también hace que las relaciones imaginarias del capitalismo se tornen, a su vez, reales. En segundo lugar, la ideología no puede concebirse como una serie de ideas que se imaginan a sí mismas como autónomas; en cambio «la ideología es la representación de la relación imaginaria entre los individuos y sus condiciones reales de existencia» (Althusser, 1971: 162).
En virtud de este aforismo, la teoría cinematográfica se apropió del paradigma althusseriano; en virtud de este aforismo, también nosotros rescatamos sus aportaciones. Analicemos, antes de seguir, los tres ejes que constituyen esta nueva conceptualización de la ideología: por un lado, el individuo, por otro, la «representación de la relación imaginaria» y, finalmente, las «condiciones reales de existencia», es decir, las relaciones de explotación en la economía capitalista.
Del primero, cabe destacar que Althusser inscribe al sujeto, de manera definitiva, en la propia noción de ideología; de hecho, en tanto en cuanto es la ideología quien lo constituye como sujeto, ni existe un lugar fuera de ella ni es posible la escapada. Althusser (1971: 170) llega a sostener que «es esencial percatarse de que tanto quien escribe estas líneas como aquel que las lee son asimismo sujetos y, por lo tanto, sujetos ideológicos, es decir, que […] viven de manera “natural” o “espontánea” en la ideología». Elección, conciencia o albedrío devienen fantasía o —en palabras de Philips (Wayne, 2005: 90)— «una construcción ideológica que impide reconocer los determinantes económicos y de clase de nuestras decisiones». En el esquema althusseriano no existe más alternativa que la comprensión teórica del sistema y, aun así, tampoco nos permite huir23. Muchos marxistas clásicos defendían la libre voluntad del individuo, por lo que no es extraño que su reacción fuera feroz. La sangre no llegó al río, pero tanta fue la tinta derramada que acabó por desbordarse en una literatura tan prolija como endogámica.
Respecto al segundo punto, la «representación de la relación imaginaria», nos devuelve, nuevamente, al plano de lo ilusorio. Más que a las condiciones de existencia, la ideología se refiere, sobre todo, a nuestro modo de imaginarnos maneras de relacionarnos con ellas, de actuar o de vivir nuestra vida. En este sentido, la dimensión imaginaria implica que es la ideología la que realmente articula nuestra experiencia cotidiana con aquel otro ámbito, más abstracto, de la estructura social. Pero, al mismo tiempo, esta misma dimensión imaginaria abre también la puerta a una relación especular, fantasmática, a una mise en abîme en la que la relación entre el sujeto y lo real se produce en el plano de lo imaginario:
No son sus condiciones reales de existencia, su mundo real, lo que “los hombres se representan a sí mismos” en la ideología, sino que, por encima de todo, lo que aquí está representado es su relación con dichas condiciones. Es esta relación la que se halla en el centro de toda representación ideológica ―es decir, imaginaria― del mundo real. Es esta relación la que contiene la “causa” que ha de explicar la distorsión imaginaria de la representación ideológica del mundo real. […] es la naturaleza imaginaria de esta relación la que subraya todas las distorsiones imaginarias que podemos observar (si no creemos en su verdad) en toda ideología. (Althusser, 1971: 154)
El advenimiento de la era de la información ―con su laberinto de espejos, con su cultura del simulacro― parece encaminarse aún más a la mise en abîme althusseriana; sin embargo, en su día, los críticos de Althusser soslayaron la capacidad del paradigma para explicar las distorsiones ideológicas y se centraron en su naturaleza especular. Así, según escribían Alain Badiou y François Balmès, en este paradigma, «la ideología no es el reflejo de unas relaciones sociales reales, sino el reflejo del imaginario social de sus sujetos. Imagen de una imagen, está privada de toda denotación. […] [E]n el redoblamiento de lo irreal (representación de un imaginario), lo real se desvanece. […] La conciencia de ser explotado y la revuelta contra esta explotación son aquí impensables, y no guardan relación alguna con la introducción de datos y el conocimiento de las relaciones sociales objetivas»24.
Frente a estas opiniones, es preciso destacar el tercer punto de la formulación de Althusser, las «condiciones reales de existencia» que siguen presentes como un fondo que condiciona el imaginario del individuo; sin embargo, éstas no son susceptibles de ser aprehendidas como un todo, sino a través de la metonimia, de la alegoría, del esfuerzo imaginario. Comprenderemos ahora la repercusión que tuvo para la teoría cinematográfica: Althusser aportaba el andamiaje teórico que permitía explicar el cine como un aparato ideológico y le confería, de este modo, un lugar concreto, una función dentro de la superestructura, a saber, la de atraparnos, la de hacernos creer que una serie de prácticas sociales y valores son naturales, inamovibles e inevitables. El nivel de la ideología ―y más concretamente el ámbito de las representaciones― pasaba a ser un nuevo campo de batalla en el que tenía lugar la lucha de clases, el enfrentamiento con el capitalismo. Los intelectuales cinéfilos aceptaron con deleite situarse en la vanguardia.
No obstante, la de Althusser no es en modo alguno una teoría cinematográfica; es más, para Althusser (1971: 204), la relación entre arte e ideología es de naturaleza compleja e intricada: «El arte (quiero decir el arte auténtico, no el trabajo de nivel anodino o mediocre) no nos aporta un conocimiento en el sentido estricto; en consecuencia, no reemplaza al conocimiento (en el sentido moderno: conocimiento científico); sin embargo, lo que nos aporta mantiene de todos modos una cierta relación específica con el conocimiento. […] Creo que la peculiaridad del arte es “darnos a ver”, “hacernos percibir”, “hacernos sentir” algo que alude a la realidad».
El arte nos hace ver («nous donner à voir») «algo que alude a la realidad» o, en otras palabras, nos permite sentir «la ideología de la cual ha nacido, en la cual se baña, de la cual se separa a sí mismo como arte y a la cual alude» (Althusser, 1977: 204). De este modo, aunque no consideremos la obra de arte como un artefacto ideológico per se, descubrimos que ésta «no puede dejar de ejercer un efecto ideológico directo» y que, por lo tanto, «mantiene relaciones mucho más cercanas a la ideología que las de cualquier otro objeto» (Althusser, 1971: 220). Así, Althusser formula una relación entre arte e ideología tan interesante como problemática. Problemática, en primer lugar, porque destierra a un limbo teórico todo cuanto no es «arte auténtico» y, en segundo lugar, porque torna imprescindible una ciencia del arte: «En otras palabras, para responder a la cuestión de la relación entre arte y conocimiento, debemos producir el conocimiento del arte» (Althusser, 1971: 206).
A menudo, los seguidores del autor francés han soslayado el espinoso paréntesis de Althusser (el «arte auténtico») a fin de insertar la producción cinematográfica entre los aparatos ideológicos. Más interesante resulta, en cambio, la aproximación de Manuel Asensi al problema del arte auténtico. Tal como señala Asensi (2003: 510-11), el concepto althusseriano de ideología se refiere a una relación evidente —directa, unidireccional, transparente— entre el lenguaje y la realidad o, dicho de otro modo, a la capacidad de las palabras para describir la verdad de las cosas. Por lo tanto, según deduce Asensi (2003: 511), «lo que el auténtico arte nos hace ver, sentir y percibir es el entramado ideológico compuesto por una falaz transparencia lingüística y unos contenidos imaginarios». En consecuencia, el arte auténtico es el que nos permite atisbar la impronta de la historia25.
Ahora bien, ¿no se sitúa este proceso en el ámbito de la recepción? ¿No es acaso esta percepción un efecto de la exégesis del texto? Lo cierto es que sólo el análisis nos permite hallar las conexiones invisibles, las ausencias que nos remiten a la historia. En nuestra opinión, no se trata, pues, de primar un arte sobre otro, sino de encontrar una hermenéutica que nos permita abrir esa brecha en la que se revela el entramado ideológico. Por supuesto, existen obras más proclives que otras a desmantelar las falacias del consenso lingüístico e ideológico; no obstante, la cuestión radica en hallar un paradigma epistomológico que permita desentrañar la relación entre cine e historia más allá de una heurística espontánea, impresionista o especulativa.
Veamos a través de un ejemplo los problemas que puede plantear la aplicación del paradigma althusseriano a una obra reciente: Dark Corners (Ray Gower, 2006), película en la que una rubita burguesa (Thora Birch) sueña cada noche ser otra persona. La soñadora, Susan Hamilton, mora entre las rosas de un mundo diáfano, luminoso, higienizado, de chalets y camas grandes, oficinas y hospitales. Un mundo, no obstante, tan vacío y tan estéril como el seno de la joven. Sin embargo, tras la luz dorada y celeste, atisbamos también el territorio de tinieblas en el que Susan sueña ser Karen, empleada en una morgue sórdida, habitante en una urbe mugrienta, inquilina en una casa oscura. Como el cadáver de la funeraria que, de pronto, se despierta a medio embalsamar, vemos esta realidad con un ojo suturado, con costuras en la boca que nos impiden ya gritar.
Para el espectador, la representación de las condiciones reales de existencia se torna doble, dislocada, esquizofrénica. En un primer nivel, el del mundo limpio y ordenado de Susan, se representan las condiciones de una vida pequeñoburguesa que, no obstante, apenas es capaz de reprimir la oscuridad y la miseria que acecha en sus rincones. En un segundo nivel, Susan sueña a su vez con otras condiciones de existencia, con las de una mujer trabajadora cuya vida se arrastra a través de los paisajes de una urbe industrial, sucia y oxidada: los espacios clausurados la gangrenan, la surca una miríada de rejas, la plaga una horda de mendigos, viejas y niños desarrapados cuyos ojos son los del diablo.
En este segundo nivel, el espacio proletario es retratado como un infierno urbano en el que la carne femenina es siempre vulnerable. Cada vez que se despierta, Karen descubre su faz molida a golpes y su boca ensangrentada: un desconocido la ha violado durante el letargo. Durante el día, un asesino asedia su casa y la acosa sin descanso ante los ojos ―literalmente ciegos― de la policía. En la medida en que Susan experimenta esta vivencia onírica como real, Dark Corners afirma que semejantes condiciones de existencia son reales y transcurren en los rincones más oscuros de las ciudades, allí donde los pequeñoburgueses temen mirar.
Siguiendo los modelos más frecuentes de crítica althusseriana, podríamos recurrir a una argumentación psicoanalítica que nos permitiera identificar cada uno de los pasajes del segundo nivel con los miedos corporales y sociales reprimidos en el primero: frente al miedo al envejecimiento, las mojamas de la morgue; frente al sentimentalismo y la sexualidad in vitro, los abusos y las violaciones; frente a la clínica de reproducción asistida, el sótano en que los instrumentos quirúrgicos se transforman en falos que sierran y cortan; frente a la claridad y la limpieza de las urbanizaciones, la oscuridad impenetrable y la basura de los barrios marginales. De esta manera, lo que Dark Corners pondría en escena es el imaginario de la clase media, los sueños a través de los que ésta imagina las condiciones reales de existencia de la marginalidad y el proletariado. En última instancia, la pesadilla de Dark Corners es la de la movilidad social descendente, es decir, la de convertirse en uno más entre los parias que habitan más allá del oasis del bienestar. La representación de la exclusión social como el infierno es una de las encarnaciones de nuestro Zeitgeist, uno de los emblemas del terror de nuestro tiempo: el camino hacia la exclusión resulta siempre un viaje hacia las tinieblas, hacia un páramo en el que no es posible distinguir, entre la bruma, a los mendigos de los monstruos, a los zombis de las víctimas26.
En Dark Corners, ambos niveles se derrumban el uno sobre el otro: en el claroscuro de la sesión de psicoterapia y, finalmente, en el ámbito doméstico. No sólo se trata del descenso onírico del primero hacia el segundo, sino de la irrupción violenta de los personajes de los sueños de Susan en su vigilia. Las pesadillas se cumplen, el orden no puede constreñir por más tiempo cuanto teme: así como la corporalidad reprimida de Susan brota en forma de incontinencia urinaria, también los monstruos del bajo vientre de lo social terminan emergiendo. Por tanto, no sólo se trata del miedo a la movilidad social descendente, sino del pánico al contagio, a la invasión, al retorno de los excluidos.
En tanto en cuanto busca sorprender más que explicar, la inverosimilitud y la torpeza narrativa de Dark Corners impiden satisfacer los problemas de la trama27. Poco importa, ya que su función es ofrecer al espectador una experiencia dislocada, una percepción especular y doble, que es la del individuo en nuestra época o, en otros términos, la del sujeto de la ideología althusseriana. Como en la teoría arriba vista, en Dark Corners no existe un lugar que no sea onírico o modo alguno de escapar del sueño. Del mismo modo que Althusser hacía al sujeto preso de la ideología, la estructura circular de Dark Corners proyecta su juego de espejos en una fuga infinita: jamás será posible escapar de nuestras pesadillas.
Hemos planteado el texto de Dark Corners, hemos preguntado a la teoría de Louis Althusser y éstas son las conclusiones. Sin embargo, hasta el momento, lo que Althusser nos ofrece se reduce a un mapa conceptual, a un interesante paradigma que, no obstante, no es de por sí una teoría literaria o artística: el interés de Althusser estaba en otra parte. Seguimos necesitando, por lo tanto, de esa «ciencia del arte» que concrete el modo de analizar un texto artístico. Althusser no elaboró una teoría artística, pero sí publicó una crítica a propósito de Leonardo Cremonini (Althusser, 1971: 209-220). Para Althusser, Cremonini no es pintor abstracto, sino un pintor de la abstracción. Playas, rocas, plantas, ovejas, cuerpos, espejos, nada de todo ello nos es ajeno: son objetos concretos, reconocibles, figurativos. Sin embargo, la abstracción se circunscribe al plano de lo ausente, a las relaciones invisibles entre ellos, entre el hombre y sus cosas o, en palabras de Althusser (1977: 210), «entre las “cosas” y sus “hombres”»: un hombre carga con la carne de una res sobre sus hombros y Cremonini entrevera las costillas de uno y otro, músculo y sangre, rosa y rojo, carne de consumo. El objeto de estudio de Althusser, en este caso, se convierte en la sugerencia de una ausencia, en una relación abstracta pero intuida en los trazos que entrelazan la carne de la res con la carne de quien la lleva a sus espaldas:
No quiero decir ―pues no tendría sentido― que es posible “pintar” las “condiciones de vida”, pintar las relaciones sociales, pintar las relaciones de producción o las formas de la lucha de clase en una sociedad dada. Pero es posible, a través de sus objetos, “pintar” las conexiones visibles que los describen por su disposición, la ausencia determinada que los gobierna. La estructura que controla la existencia concreta de los hombres, es decir, que conforma la ideología vivida de las relaciones entre hombres y objetos y entre objetos y hombres, esta estructura, como estructura, jamás puede ser descrita por su presencia, en persona, positivamente, en relieve, sino sólo a través de los trazos y efectos, negativamente, a través de los indicios de su ausencia, grabada a buril [en creux]. (Althusser, 1977: 215-216)
Dark Corners se halla lejos de ser una obra cerrada y perfecta: por todas partes despuntan flecos, costuras sueltas, remiendos que no encajan. Sin embargo, los costurones de Dark Corners ponen de manifiesto cuanto encubren las grandes obras de arte: su carácter incompleto, sus ocultaciones, sus ausencias y contradicciones. En este sentido, la exégesis artística de Althusser se complementa con las propuestas de análisis literario de Pierre Macherey y Étienne Balibar (1996: 283):
Las producciones literarias no deben ser estudiadas desde el punto de vista de su unidad, que es ilusoria y falsa, sino desde su disparidad material. No debemos buscar los efectos de unificación sino los signos de contradicción (históricamente determinados) que los produjeron y que aparecen resueltos de manera desigual en el texto […] El análisis materialista de la literatura rechaza por principio la noción de “la obra”, es decir, la presentación ilusoria de la unidad del texto, su totalidad, autosuficiencia y perfección.
A la luz de lo expuesto, nos preguntamos por las contradicciones que presenta la estructura de Dark Corners, por las ausencias que se intuyen más allá de su horizonte de lagunas. Como hemos señalado ya, la película de Gower presenta dos paisajes bien distintos ―el burgués y el proletario―, que, cual espejos enfrentados, se reflejan y deforman en un deslizamiento hacia el infinito. Para Susan, lo ilusorio se decanta hacia ese envés mísero y oscuro del azogue en que transcurren todos sus sueños; sin embargo, conforme se abisman los reflejos, deja de ser posible discernir en qué lado del espejo se encuentra lo ilusorio. Al final, quizá la verdadera fantasía ideológica sea la vida burguesa y la única realidad sea la violencia brutal, inherente al sistema de clases, que desgarra y devora la estructura social al completo.
Lo relevante para el análisis «sintomático» de Althusser no estaría, por lo tanto, en la descripción de las condiciones de existencia arriba mencionada, sino en la serie de relaciones abstractas insinuadas por la película. En este caso, la incapacidad de escapar de la fantasía ideológica, el miedo a la exclusión y a lo excluido, la conexión entre violencia y represión, etc. Sin embargo, el paradigma sigue dejando numerosas preguntas sin respuesta. Así, por ejemplo, podría objetarse que espectador y personaje no son intercambiables y que una cosa son los sueños de Susan y otra muy distinta la película como práctica discursiva. Veamos, a continuación, cómo la teoría cinematográfica se apropió de las aportaciones de Louis Althusser y las sistematizó para poder aplicarlas al análisis fílmico.
La teoría del apparatus
La teoría inspirada en Althusser hubo de plantearse tanto ésta como otras objeciones relativas a la relación entre la ideología y el medio cinematográfico, entre éste y las películas, entre éstas y el espectador. El resultado fue una articulación más compleja que permitía situar al espectador respecto a la película. Autores como Christian Metz, Jean-Louis Comolli o Stephen Neale integraron los conceptos althusserianos en el seno de su teoría cinematográfica. Examinaremos seguidamente algunas de sus aportaciones más relevantes al estudio de la ideología en el cine.
Según Christian Metz (1975: 18), «la institución cinematográfica no es sólo la industria del cine […], es también la maquinaria mental ―otra industria― que los espectadores “acostumbrados al cine” han interiorizado históricamente y que les ha adaptado al consumo de películas». El foco de interés de esta nueva teoría ―la teoría del apparatus― estará precisamente en situar el lugar del espectador o, más bien, en determinar cómo lo simbólico y lo imaginario constituyen su subjetividad. Sin embargo, para ello hemos de estudiar también las condiciones de recepción, es decir, el contexto en el que tiene lugar esa «interpelación ideológica» que permite al cine convertir al individuo en sujeto. Para la teoría, el cine no es sino una «máquina social» en la que se integra al espectador del mismo modo en el que Althusser incorporaba al sujeto en la ideología28. La diferencia, señala Jean-Louis Comolli (1980: 140), estriba en que aquí los espectadores no están presenten de manera alienada o pasiva, «sino como participantes, cómplices, expertos en el juego […]. Es necesario suponer que los espectadores son totalmente imbéciles, seres sociales completamente alienados, para creer que son engañados a consciencia por los simulacros. Diferentes en este punto a las representaciones ideológicas y políticas, las representaciones espectatoriales declaran su existencia como simulacro y, sobre esa base contractual, invitan al espectador a utilizar el simulacro para engañarse a sí mismo».
Es decir, el espectador se engaña con consciencia de hacerlo, pero con una falsa consciencia o, en otras palabras, asume los valores e ideales de los gángsters y vaqueros a pesar de que sabe que, en el fondo, son sólo una ficción29. El espectador de Dark Corners participa en un juego que conoce ―el del cine de género― buscando unos placeres específicos ―el susto, la sorpresa, la atmósfera inquietante, la mostración de la violencia, la pericia (o no) del giro narrativo― y al hacerlo acepta unas convenciones y se sumerge en una trama en las que se cifra la ideología de la película. En nuestro caso, el juego que se le propone es doble: debe reconocer las condiciones reales de existencia de Susan para, a partir de ellas, compartir unas pesadillas en las que el «paisaje proletario» se transforma en el infierno. El espectador sabe que éste es sólo un sueño y, en cuanto tal, acepta todas sus distorsiones. De este modo, la representación del «paisaje proletario» como infierno es asumida ―internalizada, naturalizada― como propia.
Lejos del abracadabra por el que la realidad social se convierte en cine, los teóricos del apparatus delinearon un proceso complejo a través del que el cine apela al espectador y lo inserta en su discurso ideológico. El aparato cinematográfico ―esa maquinaria mental de la que habla Metz― depende, por lo tanto, de un colaboracionismo activo por parte del espectador que, a menudo, entra en el juego a través de las convenciones de género, ese terreno en que las propuestas narrativas de la industria convergen con las expectativas del espectador. Para Stephen Neale (1980: 19), los géneros son precisamente el engranaje a través del que la pieza humana se ensambla en la maquinaria fílmica:
El cine es también un proceso significante constantemente en movimiento, una “máquina” para la producción de significados y posiciones o, más bien, para el posicionamiento de los significados, una máquina para el ordenamiento de la subjetividad. Los géneros son piezas de esta “máquina”. Como formas sistematizadas de la articulación del significado y la posición, son una parte fundamental de la “máquina mental” del cine.
Como podemos apreciar, la teoría del apparatus no se conformaba con otorgar al espectador un papel pasivo: había que inspeccionarlo, interrogarlo, psicoanalizarlo, había que señalar su complicidad y es aquí, nos recuerda Toby Miller (2000: 406-07), donde la teoría se encontró con la imposibilidad de prever las innumerables respuestas que los espectadores pueden desarrollar ante las películas. La maquinaria imaginada por la teoría era precisa, cada polea un diseño perfecto, cada pieza un dibujo ideal; quizá por ello resulte tan difícil aplicarla a un cine que, como práctica social, nunca cesa de cambiar. Otro de los engranajes que refleja tanto su ambición teórica, por un lado, como su falibilidad práctica, por otro, es el referido a las condiciones de recepción y a las tecnologías de la imagen.
Con esta teoría, la historia de las tecnologías cinematográficas es devuelta a un primer plano, no en la medida en que representa un progreso científico-técnico, sino en cuanto que depende, según Jean-Louis Comolli (1980: 121), «de las compensaciones, ajustes y acuerdos llevados a cabo por la configuración social a fin de presentarse a sí misma, es decir, para simultáneamente captarse a sí misma, identificarse a sí misma y producirse a sí misma en su representación». En este sentido, la teoría nos recuerda que la realidad técnica del filme no se puede soslayar, que forma parte del proceso de significación ideológica del filme. Los brillantes trabajos de Noël Burch en Praxis del cine, a nivel teórico, y El tragaluz del infinito, como aplicación práctica, ejemplifican la imbricación entre las prácticas culturales dominantes, el contexto de recepción, las tecnologías de la imagen y el surgimiento del espectador en los primeros tiempos del cinematógrafo.