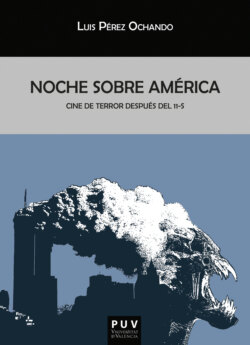Читать книгу Noche sobre América - Luis Pérez Ochando - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEn Jason X el género se presenta abiertamente como un entorno virtual, como un recreo artificial cuyo fin se reduce a dotar de nueva máscara al asesino que lleva nueve títulos arrastrándose por la pantalla. Tan obvia fue la consciencia de artificialidad que exhibían las películas que, en su día, se habló de un terror posmodernista, que ostentaba sus convenciones para reírse de ellas. Ciertamente, el cine de terror actual —y no sólo Scream y compañía— puede presumir de una erudición enciclopédica sobre la historia del género30. Desde los remakes de las películas clásicas de William Castle31 hasta los pastiches de monstruos de la Universal32, desde el homenaje a los grandes del cine —F. W. Murnau en La sombra del vampiro (Shadow of the Vampire, E. Elias Merhige, 2000)— hasta la perfecta imitación de terror de épocas pasadas33 —The House of the Devil (Ti West, 2009)—, los directores actuales parecen abocados a un continuo ejercicio de resurrección.
Tal es, de hecho, el grado de cristalización genérica que, en Detrás de la máscara: El ascenso de Leslie Vernon (Behind the Mask: The Rise of Leslie Vernon, Scott Glosserman, 2006), un equipo de documentalistas sigue las andanzas de un asesino enmascarado que efectúa ante las cámaras los laboriosos preparativos necesarios para llevar a cabo una matanza de jovencitos al estilo slasher e incluso llega a confesar, en sucesivas entrevistas, las distintas metáforas sexuales que implican las escenas más tópicas del género. Es más, tan conscientes han llegado a ser las convenciones que, si de pronto nos viéramos atrapados en una película de miedo, tan solo tendríamos que seguir los consejos de Cómo sobrevivir a una película de terror, una metaficción en la que Seth Grahame-Smith nos ofrece la receta para evitar los tópicos por los que sucumben los personajes del género.
Sin duda, guionistas, directores, público y crítica tienen, por lo general, un mayor acceso y un mayor conocimiento de las películas de otras épocas. Sin embargo, aunque las películas muestren cierta autorreferencialidad, ello no implica que renuncien a su auténtico objetivo: contar historias de miedo. Dicho de otro modo, Scream muestra las convenciones del género pero, al mismo tiempo, sigue intentando funcionar como una película de terror. Un repaso a la producción del periodo revela que, a menudo, la exhibición del artificio es algo puntual y que, en ningún caso, se convierte en la razón de ser de la película.
Frente a la corriente teórica que insistía en hablar de un terror posmodernista, Andrew Tudor (2002: 105-116) y Peter Hutchings (2004: 211-215) cuestionaron desde muy pronto tal marbete. En todo caso, argumenta Hutchings (2004:215), si Scream, Leyenda urbana 2 (Urban Legends: The Final Cut, John Ottman, 2000) y otros slasher films pueden considerarse posmodernos no es por su carácter autotélico —o sea, porque hagan referencia a su propia textualidad— sino porque sus protagonistas viven inmersos en una cultura popular posmoderna, que forma parte de su experiencia vital: «En otras palabras, podría decirse que las referencias de Scream a otras películas de terror están motivadas no por una voluntad posmoderna, sino por el hecho de que ese terror al que se hace referencia es una parte significativa de la experiencia cultural de los protagonistas, una experiencia que la propia Scream desea tomarse en serio». El razonamiento de Hutchings nos devuelve al punto de partida, al género como una circulación de propuestas y expectativas entre cine y público en la que la autorreferencialidad y la transgresión —la norma y su variación— son parte crucial.
En este sentido, los géneros son una pauta de relación entre la industria y el espectador. Podríamos pensar, a priori, que se trata de una relación bidireccional, en la que la industria sondea la cultura popular y estudia sus gustos a fin de ofrecer al público lo que realmente quiere ver. Según esta postura, el éxito de un filme determinado será el mejor indicio de que hay que ofrecer más de lo mismo. Sin duda, el auge del slasher a finales de los noventa o del cine de zombis en el nuevo siglo se debe a un deseo de explotar los filones abiertos, respectivamente, por Scream y Resident Evil y, del mismo modo, no hay película que gane cierta notoriedad y no genere, ipso facto, cierto número de imitadores. A Paranormal Activity (Oren Peli, 2007) le copian hasta el título —Paranormal Entity (Shane Van Dyke, 2009)— y, antes incluso de que se estrenase Serpientes en el avión (Snakes on a Plane, David R. Ellis, 2006), ya estaba disponible en el mercado doméstico Snakes on a Train (Eric Forsberg, 2006).
A la vista de esta estructura de producción y ventas, profundamente determinada por modas y tendencias—, algunos estudiosos han subrayado la naturaleza industrial del género por encima del resto de sus características. Richard Maltby (2003: 78), por ejemplo, equipara el cine a otras industrias y nos recomienda hablar de «ciclos» más que de géneros: «Como otras industrias de la moda, la producción de Hollywood era cíclica, pretendía siempre reproducir sus éxitos comerciales recientes». Ahora bien, esta producción concebida a la manera de «ciclos» o «temporadas» no implica que el género deje de ser un conjunto de convenciones. Es más, la propia tendencia a imitar un producto exitoso hace que se vaya copiando una serie de rasgos que acaban asentándose como convenciones.
La producción en ciclos es una de las máquinas creadoras de géneros, como también lo son el serial, la secuela, el remake y el reboot34, todos ellos fenómenos que giran en torno a la copia y el matiz, a la repetición y el cambio. Tanto en la serie televisiva como en el remake o la secuela, existe una compulsión espectatorial a disfrutar una y otra vez de la misma historia con pequeñas variantes, a contemplar una vez más las hazañas de Jason, Freddy Krueger, Michael Mayers o Jigsaw35 a la espera de matices nuevos y ocurrentes. Jordi Balló y Xavier Pérez (2005: 13) detectan en los seriales contemporáneos una constante tensión entre Arcadia e Infierno o, más bien, un continuo uso de la amenaza y la destrucción como mecanismos a través de los que el universo del serial se renueva y perpetúa: «La serialidad celebra siempre el placer de la repetición, pero invoca —sea de manera explícita o encubierta— el miedo al anquilosamiento, el anhelo terapéutico de regeneración» (2005: 11).
Sin embargo, en nuestra opinión, cabe dudar que el carácter cíclico y los cambios que comporta produzcan un efecto liberador. Con frecuencia, la serie deviene en una reinstauración del orden episodio tras episodio o —en las series de largo recorrido— una continuidad y una coherencia del mundo representado, a pesar de los personajes que entran y salen de ella. En este sentido, muchos seriales se asemejan a la hegemonía ideológica: su universo se expande y en él se producen cambios, pero la única regeneración a menudo se traduce en una perpetuación del statu quo que sobrevive, precisamente, gracias a los pequeños cambios en la ficción y los reajustes ideológicos.
La propia naturaleza económica y repetitiva del proceso debería ponernos en guardia, pues detrás de este deseo de ver una y otra vez la misma situación se esconde un movimiento hacia la inercia, un estancamiento en un presente ya no continuo, sino perpetuo36. Las películas de género o los episodios de un serial funcionan de un modo similar: pequeños cambios parecen producirse sobre un mismo esquema, pero al final de cada entrega el orden es siempre restaurado, la revolución queda eternamente postergada37. Por otro lado, ese manido argumento de que la industria ofrece lo que el público quiere ver a menudo esconde el intento de conformar el gusto popular a través del lanzamiento de una serie de opciones limitadas e ideológicamente determinadas.
Como señalábamos, todo el proceso se halla condicionado por una fuerte interrelación entre el aspecto económico y la producción de géneros. Así, tal como exponía Stephen Neale (1980: 51), «los géneros, por supuesto, existen dentro del contexto de una serie de prácticas y relaciones económicas, un hecho que a menudo se expresa señalando que los géneros son formas de los productos de la industria capitalista. Por otro lado, está el hecho de que los géneros existen no sólo como un conjunto de textos, sino como una serie de expectativas». De este modo, para mantener una audiencia que produzca beneficios, la industria «debe institucionalizar una serie de expectativas que sea capaz de satisfacer dentro de los límites de sus prácticas económicas e ideológicas» (nuestra cursiva).
El género es, por lo tanto, un sistema de expectativas guiado por la industria. Stephen Neale (1980: 19) lo describe como un sistema de orientaciones en el que el cine se convierte en una auténtica máquina para la producción de significados y posiciones, en una factoría de nuestra subjetividad, en una maquinaria mental de la que los géneros constituyen un engranaje crucial. Para Neale, esta «máquina» no es sino el modo en que la práctica cinematográfica regula la producción y el consumo, la manera a través de la que crea una coherencia entre los textos y homogeneiza su recepción. Ahora bien, no hemos de olvidar que los productos de esta fábrica no son sólo la creación de nuestra subjetividad o de nuestras respuestas a las películas, sino, ante todo, las películas que lanza al mercado.
Sin olvidar la complejidad de esta intrincada maquinaria, Rick Altman resalta precisamente la dimensión textual de los géneros, a los que define como la canalización sintáctica de la relación entre industria y espectador, una canalización que puede cristalizar en una serie de estructuras visuales y arquetipos reconocibles —en cuyo caso tenemos un género— o quedarse simplemente en una propuesta de sentido. Cuando un género cristaliza llegamos a aquella taxonomía de la que hablábamos al principio, un marco de referencia que, según Altman (2000: 182), permite el funcionamiento de los géneros pese a todas las variantes e hibridaciones posibles:
En las mentes de los espectadores los géneros están tan estrechamente vinculados con ciertos rasgos semánticos reconocibles de inmediato que basta con introducir un elemento aquí o allá para evocarlos. La historia de la evolución de los géneros de Hollywood podría haber seguido fácilmente el modelo de la especificidad y separación neoclásica de los géneros; en cambio, Hollywood ha desarrollado a lo largo de su historia técnicas que no sólo facilitan la mezcla de géneros, sino que la convierten en algo obligatorio.
Debemos recalcar esta estructura abierta de los géneros. De hecho, ya el cine clásico tendía a inscribir una misma película en varios géneros a fin de satisfacer las expectativas de un público amplio y variado (Altman, 2000: 178). Para un productor clásico, la película ideal sería aquella que contuviera los suficientes elementos genéricos de distinta índole para atraer a la mayor variedad posible de audiencias. Sin embargo, esta concepción del género como taxonomía abierta y cambiante nos hace regresar a nuestra pregunta inicial: ¿a qué género pertenece Los muertos andan? Para resolverlo, habremos de determinar la jerarquía que organiza los distintos elementos genéricos y la relevancia que adquieren dentro del conjunto. En Los muertos andan, la ciencia ficción se reduce a la secuencia del laboratorio y cumple una función puntual, el terror se concreta en la existencia abominable del cadáver que ha regresado entre los vivos, pero son los mimbres del melodrama criminal los que trenzan toda la trama.
Del mismo modo, en el cine actual, la continua presencia de la acción en el género de terror supone la continua necesidad de establecer jerarquías. En el caso de Amanecer de los muertos (Zack Snyder, 2004) descubrimos una tendencia creciente a la acción que, sin embargo, no llega a relegar el horror que se ha adueñado de los dos primeros tercios del metraje. Por su parte, el monstruo y el soldado del espacio que se estrellan en tierra vikinga no consiguen que Outlander (Howard McCain, 2008) sea un film de terror o ciencia ficción, pues lo determinante en el relato acaba siendo la batalla épica que los guerreros medievales entablan contra el dragón de las estrellas. Sin embargo, también es posible que dejemos en suspenso la respuesta. ¿A qué género? No lo sabemos, nos deslizamos hacia un horizonte en el que nuestras expectativas38 se dispersan sin haber llegado a resolverse. Al final, toda la cuestión se reduce a la subjetividad de quien se la plantea, aunque tal vez lo erróneo no sea sino el propio planteamiento, pues ¿acaso importa que Outlander o Los muertos andan pertenezcan a uno u otro género? ¿No es más importante, en cambio, que podamos reconocer en ella los distintos elementos genéricos y el modo en que interactúan entre ellos?
Nosotros consideraremos la adscripción genérica como una cuestión fluctuante y abierta, una relación entre industria y público que se vehicula a través de la cristalización de una taxonomía o marco de referencia que permite al espectador la rápida identificación de aquellos elementos que relacionan la película con un género determinado. Por lo tanto, no nos centraremos en películas de género, sino en películas que contienen elementos genéricos propios del terror39. No obstante, la postura plantea nuevas incógnitas: ¿qué temas y elementos conforman el corpus del marco referencial del miedo? ¿Cuál es la especificidad del género?
Todo el esfuerzo analítico de autores como Noël Carroll (2005) gira en torno a esta última pregunta. Toda búsqueda de la esencia en el arte conlleva la elaboración de un canon, de una normativa, de un compendio de técnicas y temas. Tanto El cine fantástico y sus mitologías, de Gérard Lenne (1997), como Vida de fantasmas, de Jean-Louis Leutrat (1999) suponen sendos intentos de sistematizar y comprender las vestiduras y armazones que dan cuerpo al género fantástico. No obstante, incluso dentro de esta disciplina que intenta aportar al miedo los rigores de la Academia, nos encontramos con un corpus vacilante y con fronteras tan amplias que abarcan territorios totalmente liminares.
Esta ambigüedad no es exclusiva de los estudios del fantástico, también en el campo más acotado del género de terror a menudo se incluyen obras tan disímiles como Los ojos sin rostro (Les Yeux sans visage, Georges Franju, 1960) y Cuando éramos soldados (We Were Soldiers, Randall Wallace, 2002)40. En consecuencia, no es extraño que una conceptualización tan holgada de los géneros acabe ganándose algunos detractores. Mark Janacovich y David J. Russell han señalado, con razón, que muchos estudios sobre el cine de terror apenas se plantean dónde acaba el objeto de su estudio. Mark Janacovich (2002: 7-8) incluso identifica el truco conceptual que permite embrollar de tal manera el árbol familiar de los terrores: «A menudo existe un deslizamiento entre el término “terror” y términos como “fantasía”, “gótico” y “el cuento de miedo”, términos que no son equiparables unos a otros pero a través de los que se eliden las diferencias». Más taxativo, David J. Russell (1998: 233) condena «la extendida indiferencia y suspicacia de la crítica ante una definición funcional de género, como si un vocabulario crítico consistente pudiera ser, de algún modo, una cosa mala».
Así, mientras que la mitad de los académicos desdeña totalmente esta riña de lindes, a la otra mitad le va la vida en ello. Paradójicamente, el terror es precisamente un asunto de fronteras, pero de fronteras que se transgreden, que dejan de ser estables, que se derrumban ante nuestros sentidos. Apreciar e interpretar el género terrorífico supone internarse en esta terra incognita, en este terreno brumoso que el cartógrafo dejó sin dibujar o en el que, a lo sumo, nos advierte «hic abundant leones» (aquí abundan los leones). Como decíamos, no es nuestra intención establecer la idiosincrasia definitiva del género, pero sí debemos saber algo de los contornos de esta tierra y de las bestias que lo habitan si deseamos llegar hasta el final de nuestra travesía.
El terror como género
Apaga tu alma, trata de convertir en goce todo lo que alarma tu corazón.
Marqués de Sade (cit. Fernando Savater 2008: 326)
Aquel que contempla arrobado un precipicio no sólo se siente fascinado por la grandeza del acantilado de rocas blancas y olas rugientes, sino también por la secreta visión de su cuerpo hecho añicos contra los escollos —una espuma rosa se lleva bajo el mar sus últimas palabras. Nada más sencillo de entender que el arte de lo bello, de lo vital y de lo armónico, pero ¿por qué un arte del horror, de la fealdad, del peligro, de lo grotesco? En el arte, terror y sublime comparten una misma paradoja: nos atraen por ser terribles hasta lo insoportable. Lo sublime, tal como lo describiera Edmund Burke en 1757, es una poética escrita en negativo, para la que no hay más camino posible que el del terror y la negrura. Para Burke (2005: 66), lo sublime se deriva de la privación, de la ausencia, de la oscuridad como falta de la luz, del silencio como falta del sonido: «todo lo que resulta adecuado para excitar las ideas de dolor y peligro, es decir, todo lo que es de algún modo terrible, o se relaciona con objetos terribles, o actúa de manera análoga al terror, es una fuente de lo sublime, es decir, de la emoción más fuerte que la mente es capaz de sentir».
Lo sublime es una tormenta desbocada sobre el mar, un volcán tragándose Pompeya, un naufragio en el hielo, un alud titánico, un paisaje en ruinas, lo sublime es una yegua ciega relinchando en una pesadilla, una cadena de esclavos engrillados arrojada a las fauces de los escualos. Comprender lo sublime nos ayuda a aproximarnos a las mieles que ofrece la ficción de terror. Sin embargo, el terror y lo sublime no son exactamente equivalentes. A diferencia del terror, lo sublime es una intuición de lo absoluto o, más bien, el vértigo que sentimos frente al vislumbre de lo infinito. Lo sublime nos eleva pero nos sobrepasa, nos revela pero nos ciega: sublime es todo cuanto nos incita a fracasar en el intento de alcanzarlo.
Lo sublime, en conclusión, es un efecto emocional que la obra de arte produce en el espectador cuando lo enfrenta a la inefable grandeza de las fuerzas cósmicas, divinas o telúricas41. Sin embargo, junto al efecto intelectual de lo sublime convive una reacción física, un vértigo ante el abismo abierto no ante nuestros ojos sino en nuestro corazón, una desazón como la que experimentó Stendhal (1826: II, 102) tras visitar Santa Croce en Florencia y pasear sobre las tumbas que embaldosan su suelo:
Absorto en la contemplación de la belleza sublime, la veía de cerca, la tocaba, por así decirlo. Había alcanzado ese punto de emoción en el que se encuentran las sensaciones celestiales inspiradas por las Bellas Artes y los sentimientos apasionados. Saliendo de la Santa Croce, me latía con fuerza el corazón, sentía aquello que en Berlín denominan nervios; la vida se había agotado en mí y caminaba temeroso de caerme.
Más allá del vértigo, más allá de la admiración, una de las sensaciones derivadas de lo sublime también es el terror —y viceversa; sin embargo, la ficción de horror indaga voluntariamente no en ese segundo término de la ecuación —lo absoluto—, sino en el primero, en nosotros, en nuestra carne corruptible que será pasto de vermes, en nuestras limitaciones como individuos, en nuestra ignorancia radical sobre todo cuanto nos rodea. Como señalábamos páginas atrás, la universalidad del horror radica, en parte, en su capacidad para preguntarse sobre los angustiosos límites de lo humano.
«Nosotros […] queremos sin duda saber lo peor —escribe Thomas Ligotti (2006: 11)—, tanto sobre nosotros mismos como sobre el mundo. El tema más viejo, quizá el único, es el saber prohibido». La esencia última del género estriba en mostrarnos cuanto debiera permanecer oculto, en llevarnos al extremo de desear no seguir sabiendo y taparnos los ojos con ambas manos. La famosa sentencia de Lovecraft (1984: 7) debe ser reformulada, pues el más antiguo e intenso de los miedos no es el miedo a lo desconocido, sino el miedo a desvelar lo desconocido, a conocer cuanto debiera permanecer oculto. Nos aventuramos en lo prohibido y el miedo y el asco se convierten en nuestro castigo. Aun así, perseveramos en nuestra búsqueda de arcanos malditos, una búsqueda en la que habríamos de reconocer a Abdul Alhazred —el árabe loco que según Lovecraft escribió el Necronomicón— como el auténtico Prometeo de nuestros miedos. Poco importa enloquecer mientras nuestros dedos tiemblan al seguir el rastro de tinta: lo importante de la ficción de horror es que nos ofrece un mayor conocimiento sobre el mundo y sobre nosotros y, sobre todo, una momentánea ilusión de control sobre cuanto nos rodea. En tono folletinesco, casi histriónico, el narrador del relato «El reparador de reputaciones» describe la angustia y la fascinación que experimenta al leer el libro prohibido:
Cuando me incliné, para recogerlo, fijé los ojos en la página y, con un grito de terror, o quizá de alegría, tan intenso era el sufrimiento de cada uno de mis miembros, lo arrebaté de los carbones y me arrastré tembloroso a mi dormitorio[,] donde lo leí y lo releí, y lloré y reí y temblé presa de un horror que todavía me asalta a veces. Esto es lo que me perturba, porque no puedo olvidarme de Carcosa[,] donde estrellas negras lucen en los cielos; donde las sombras de los pensamientos de los hombres se alargan en la tarde […] Ruego a Dios que maldiga al escritor, como el escritor maldijo al mundo con esta su hermosa, estupenda creación, terrible en su simplicidad, irresistible en su verdad: un mundo que ahora tiembla ante el Rey de Amarillo. (Chambers, 2004: 36)
El rey de amarillo es una obra maldita, un libro que sería capaz de enloquecer a quien lo leyera, si es que existiera, pero no es el caso. Como el Necronomicón de Howard Philips Lovecraft, El rey de amarillo fue inventado en 1895 por el escritor estadounidense Robert W. Chambers, que utilizaba la obra prohibida como título de su antología de relatos El rey de amarillo. Pero ¿qué clase de conocimiento, poder o miedo es capaz de conjurar un libro que no existe? ¿Cuáles son los poderes del género oscuro?
Confrontarnos con el vampiro, el fantasma, el zombi, la momia o la revenante supone ponerse frente a nuestra carne perecedera, frente a los límites de un cuerpo que será festín de los gusanos. Pero en un doble movimiento, esta exhibición de atrocidades nos depara no sólo el horror de nuestro fin, sino también el consuelo de una muerte que deja de ser absoluta, la ilusión de que podemos conjurar ese destino de ceniza que aguarda a los difuntos cuando van siendo olvidados de las conversaciones y los ritos. Así, explica Fernando Savater (2008: 322), tal hambre de saber infame no es sino un ansia de enfrentarse con la muerte o, más bien, de conjurarla a través de la imaginación: «Admitir que la muerte es sobrenatural es comenzar a incubar la prohibida esperanza de escapar de ella. Lo impensable viene en ayuda de lo posible. Los procedimientos que aspiran a redimirnos de la aniquilación pasan por las más insoportables agonías. […] Sacudirse de la sombra de la muerte exige descender a la muerte misma, penetrar en el horrible reducto donde triunfa». Como Orfeo, descendemos al Hades y allí se nos revelan los misterios de la ultratumba. Pero, aun siendo posible esta fuga imaginaria, ¿cuál será su precio?, se pregunta el filósofo. Quien regresa de la tumba no conoce ya el sosiego, arde en sed de carne o sangre o bien, como el Melmoth de Charles Maturin (1820), ha de seguir errando eternamente para poner fin a su pacto y poder hallar reposo postrero. Su mirada es el pozo sin fondo en los ojos del Lázaro de Leónidas Andreiev (1954: 76): tres veces el sol se levantó y se puso, tres veces cantó la alondra y, mientras tanto, Lázaro yacía muerto:
Desde aquel día mucha gente sintió el influjo destructor de su mirada; pero ni los que fueron mortalmente heridos por ella ni los que encontraron en las fuentes misteriosas de la vida, tan misteriosas como la muerte, energía para resistirla, pudieron explicar nunca el no sé qué terrible inmovilizado en el fondo de sus negras pupilas. […] aquel sobre quien caía aquella mirada enigmática no sentía ya la dulzura del brillo del sol, ni del murmurar del arroyo, ni de la pureza azul del cielo patrio. A veces, el hombre que había visto a Lázaro empezaba a llorar a lágrima viva, a mesarse los cabellos, a pedir socorro como si se hubiera vuelto loco. […] desde el fondo de sus negras pupilas el insondable Más Allá miraba a los humanos.
La ficción de terror nos sitúa frente a los ojos de Lázaro, frente a la mirada que torna toda vida en desierto, devastación y ruinas. Nos sitúa frente a la angustia misma de nuestra existencia, en esa frontera desolada y desconcertante desde la que el Lázaro de La última tentación de Cristo (The Last Temptation of Christ, Martin Scorsese, 1988) contempla a su Salvador. En todo caso, la ficción de terror nos ofrece un bálsamo incierto: por un lado, que nuestros miedos pueden ser vencidos en los cuentos, a través de la fantasía; por otro, que la superación de los límites de la vida supone invariablemente la irrupción espantosa del monstruo.
«El proceso es similar a la inoculación —argumenta Noël Carroll (2005: 17). Al aceptar una pequeña dosis de terror, aspiramos a mejorar el autocontrol sobre nuestras desordenadas emociones, emociones que de hecho nosotros mismos encontramos atemorizantes. Es decir, al exponernos a un terror artificial nos probamos a nosotros mismos, y pasar la prueba esperamos que nos haga más fuertes». En realidad, dudamos que nadie pueda hallar consuelo en este ponzoñoso lenitivo, ¿puede acaso ayudarnos El día de los muertos (Day of the Dead, George A. Romero, 1985) a superar el duelo por la pérdida del ser querido? ¿Nos dará Viernes 13 un subterfugio si algún día tenemos que enfrentarnos a un asesino? ¿Recordaremos, cuando llegue nuestra hora fatal, las tribulaciones de Anna (Cristina Ricci) en el umbral de Más allá de la muerte (After.Life, Agnieszka Wojtowicz-Vosloo, 2009)? Por suerte, las habremos olvidado.
Quizá, como escribe Thomas Ligotti (2006: 21), el único consuelo del horror sea que estas emociones hayan sido sublimadas a través de la obra artística: «Aunque sea asombroso decirlo, el consuelo del terror en el arte es que intensifica nuestro pánico, lo amplifica en la caja de resonancia de nuestros corazones ahuecados por el miedo, sube el volumen al máximo, tratando de alcanzar esa perfecta y ensordecedora amplitud con la que podemos bailar la música grotesca de nuestra propia desdicha». Pero por parco que parezca tal alivio, lo cierto es que el género de terror es el intento de convertir en forma estética una angustia concreta42, no aquella del desamor, de la injusticia o de la pérdida, sino aquella que estremece a quien explora las regiones prohibidas de su propio ser o bien se interna en esa región brumosa en que las reglas del cosmos racional dejan de ser estables, permanentes y conocidas. Así, según lo expresa Pilar Pedraza (2008: 11): «el arte fantástico es el que desborda lo real y propone unas relaciones con el mundo más allá de la razón burguesa, o lo que es lo mismo, el que hace vacilar los límites de la realidad y se mueve en terrenos poco claros, más siniestros que maravillosos, situados entre el día y la noche, entre la vida y la muerte, poblados por seres abyectos terriblemente atractivos».
En este sentido, no habrá de extrañarnos que en Occidente lo sublime y la ficción de horror surjan al socaire de la Ilustración, cuando se consolida la razón burguesa y la ciencia comienza a reclamar el trono a la fe cristiana y, en consecuencia, los temores del espíritu — relegados pero nunca refutados— se refugian en el arte y la superstición. Efectivamente, tal como afirmaba Georges Bataille (1959: 50) en La literatura y el mal, «esas artes que mantienen en nosotros la angustia y la superación de la angustia, son las herederas de las religiones.». La literatura gótica surge en una época alumbrada por un orden racional en el que, pese a todo, las pasiones y los terrores siguen abrumando al individuo. En un mundo ilustrado, lo fantástico aparece como la vacilación entre la nueva concepción racionalista del cosmos y los reductos del pensamiento espiritual. En Occidente, lo fantástico no es la realidad de los prodigios, sino el instante de la duda en que somos incapaces de determinar si lo que percibimos puede o no avenirse a las leyes de la naturaleza43. Según la famosa cita de Tzvetan Todorov (1972: 53): «Lo fantástico no dura más que el tiempo de una vacilación: vacilación común al lector y al personaje, que deben decidir si lo que perciben proviene o no de la “realidad”, tal como existe para la opinión corriente. [...] nada nos impide considerar lo fantástico como un género siempre evanescente».
La reflexión de Todorov expone las raíces del fantástico occidental y encaja, como pieza cortada a medida, con algunas propuestas del género. Es la piedra de toque que explica, por ejemplo, La mujer pantera (Cat People, Jacques Tourneur, 1942), Yo anduve con un zombi (I Walked with a Zombie, Jacques Tourneur, 1943), Picnic en Hanging Rock (Picnic at Hanging Rock, Peter Weir, 1975) o, ya en nuestros días, The Skeptic (Tennyson Bardwell, 2009), protagonizada por un abogado (Tim Daly) que encuentra siempre la causa natural de todos los misterios; sin embargo un día deja de encontrarla: las alternativas serán entonces admitir la existencia del fantasma, o bien que percibe presencias allí donde no hay nada; en cualquiera de ambos casos, la consciencia racional se desmorona, lo sobrenatural o la locura conquistan nuestras vidas. En el cine occidental, a menudo los personajes se dividen entre detractores y defensores de la causa ultraterrena, siendo los primeros quienes más caro pagan su descrédito. En ocasiones, existe una respuesta verosímil: en Reencarnación (Birth, Jonathan Glazer, 2004), el esposo renacido en otro cuerpo resulta ser un niño mentiroso que se entretiene a costa de una viuda. Hablamos entonces no de lo fantástico, sino de lo extraño44. Pero la mayoría de las veces, los personajes se ven obligados a admitir que hay algo más, ahí fuera, capaz de influir en nuestras vidas. Al final, el terapeuta que había internado en el manicomio a la vidente de Dentro de mis sueños (In Dreams, Neil Jordan, 1999) descubre que ella no estaba loca, sino psíquicamente conectada a los sueños de un asesino en serie. Lo fantástico se desliza entonces hacia lo maravilloso. La teoría de Todorov explica una dinámica fundamental en el fantástico occidental, pero resulta inoperante a la hora de analizar un sinnúmero de obras fantásticas y de terror.
En cualquier caso, tanto en la idea de Todorov como en las teorías que hemos barajado en las últimas páginas, existe una idea común: la oposición entre la normalidad y su trasgresión, siendo esta última instancia la verdadera esencia de la trama narrativa. ¿Por qué nos atrae el miedo?, volvemos a preguntarnos. Porque deseamos explorar los límites de aquello que consideramos la realidad, el cosmos racional, el orden de una naturaleza concebida desde la mente científica. El reino del terror queda siempre un paso más allá del país de la Razón, pero más que los caminos de la fe, el terror busca los senderos que atraviesan las ciénagas del asco, la pesadilla y la superstición. En la ficción de terror, el miedo que sentimos no siempre es el vértigo de la escalada hacia lo sublime, sino más bien el espanto de la caída hacia el abismo de lo grotesco. Tras atisbar las sensaciones celestiales del arte, tras aspirar a la revelación de un misterio sagrado, nos derrumbamos en nuestra corporalidad limitada y efímera, la vida se agota en nosotros y caminamos temerosos de caernos. Así, tal como escribía Mijaíl Bajtín (1987: 25): «El rasgo sobresaliente del realismo grotesco es la degradación, o sea la transferencia al plano material y corporal de lo elevado, espiritual, ideal y abstracto» o, en otras palabras, «la degradación de lo sublime».
En este encabalgamiento de los momentos sublime y grotesco, nos encontramos con este segundo término estético, lo grotesco, que resulta más afín que lo sublime a los terrenos por los que transita el género. Según Wolfwang Kayser (2004: 311), «a la estructura de lo grotesco pertenece la abolición de todas las categorías en que fundamos nuestra orientación del mundo […] la mezcla de ámbitos y reinos bien distinguidos por nuestra percepción, la supresión de lo estático, la pérdida de la identidad, la distorsión de las proporciones “naturales”, etc. Y en la actualidad se han sumado a aquellas otros procesos más de disolución: la anulación de categoría de cosa, la destrucción del concepto de personalidad, el derribo de nuestro concepto de tiempo histórico».
Las categorías intelectuales se derrumban con lo grotesco; en su lugar, emergen el cuerpo y el caos. Lo grotesco implica un resurgimiento de lo material, una enunciación de la dimensión fisiológica y carnal del ser humano. La ascética y las jerarquías medievales quedan temporalmente anuladas y reemplazadas por un impulso carnavalesco y renovador en el que la vida corporal queda reintegrada en el orden cósmico y universal: la muerte ya no será el rapto del alma, sino el retorno del cuerpo a la tierra fecunda. Mijaíl Bajtín (1987: 24) resaltaba el carácter positivo del realismo grotesco y del carnaval concebido como fiesta utópica: «El principio material y corporal es percibido como universal y popular, y como tal, se opone a toda separación de las raíces materiales y corporales del mundo, a todo aislamiento y confinamiento en sí mismo, a todo carácter ideal abstracto o intento de expresión separado e independiente de la tierra y el cuerpo». Lo grotesco es la metamorfosis durante el proceso: la vida y la muerte, lo nuevo y lo viejo, expresados en una sola imagen.
Sin embargo, el propio Bajtín (1987: 26, 28) afirmaba también que en la cultura moderna lo grotesco se ve privado de su energía positiva y su ambivalencia regeneradora. El terror frecuenta lo grotesco, tanto es así que, en obras como Un coro de niños enfermos de Tom Piccirilli, la normalidad llega a ser un imposible: todo en sus páginas se convierte en un espectáculo de feria habitado por personajes grotescos: siameses que recitan con una sola voz, niños muertos envueltos por un cendal de libélulas, brujas de ciénaga, sectas ascéticas, asesinos cojos, lolitas mudas y un negro apaleado y poseído que canta con la voz del espíritu santo, desde un cuerpo roto, como un coro de niños enfermos. El padre de Thomas intentó redimir esta tierra atrasada y palustre, mas todas sus máquinas no fueron capaces de drenar el pantano o traer el progreso. Ya de adulto, Thomas reencuentra a su padre en una feria ambulante, convertido en un fenómeno que se arrastra entre el fango y las heces por un trago de aguardiente casero. En Un coro de niños enfermos no hay regeneración posible, el carnaval se ha instalado plácidamente y ya sólo es posible gozar o sufrir en ausencia del mañana.
Más frecuentemente, en el terror lo grotesco emerge como el espejo invertido de una normalidad que ha quedado suspendida. Los padres de Home Movie (Christopher Denham, 2008) continuamente se disfrazan y juegan como niños frente a una mirada severa, cruel, inescrutable: la mirada de sus hijos. En Home Movie, los papeles de niños y adultos se intercambian de manera que son los primeros quienes hablan una lengua incomprensible y los progenitores quienes quedan a merced de los pequeños. La cámara doméstica —que debiera atender sólo a tartas, sonrisas y cumpleaños— registra el descenso de la familia hacia el caos: a lo largo de la crónica, los padres se despojan de las caretas festivas y los disfraces —de Papá Noel, de etiqueta, de jugador de béisbol, de padre, de pastor, de conejo de Pascua— pero los niños mantienen una máscara impasible; su carnaval siniestro todavía no ha acabado y, al final, cubren su cabeza con una bolsa de papel y se sientan en torno a un macabro banquete.
El terror permite la irrupción de lo grotesco durante un interludio saturnal, pero también lo despoja de la comicidad del carnaval45 o de su impulso liberador. Los cuentos de Edgar Allan Poe «La máscara de la muerte roja», «El tonel de amontillado» o el relato de Thomas Ligotti «El último festejo de Arlequín» transcurren todos en un escenario carnavalesco y decadente, en el que el baile de las máscaras encubre una confusión de límites e identidades, una transgresión de morales y tabúes que invariablemente conduce a la muerte. Lo dionisíaco revela su rostro terrible, la carnalidad emerge para aterrarnos. Lejos de solazarnos con el placer del carnaval, el terror nos advierte del peligro de profanar el orden exhibiendo los terribles castigos de la carne.
Sin embargo, pese a la centralidad de lo grotesco en el género de terror, la teoría ha preferido centrarse en la categoría estética de lo sublime46, dejando desatendido ese segundo término de la ecuación —más elusivo e históricamente cambiante— que es el de lo grotesco47. No obstante, dicha omisión de lo grotesco contrasta con el hecho de que su definición coincide con numerosas teorías del género que se asientan, precisamente, en el derrumbamiento del orden racional. Así, tal como lo describe James Twitchell (1985: 16),
El arte del terror es el arte de crear colapsos, en los que no es posible seguir separando significante y significado, en los que no es posible seguir haciendo distinciones, en los que las viejas máscaras caen y las nuevas máscaras todavía no están formadas. Si las imágenes del terror a menudo carecen de sentido racional es precisamente porque son, en parte, imágenes de lo siniestro, imágenes del inconsciente, llenas de exageración y distorsión. De hecho, el arte de terror está conformado por imágenes de pesadilla hasta tal punto que al final quizá sólo pueda ser entendido como “soñar con un ojo abierto”, como un ensueño vuelto real, el cinéma vérité de la psique.
Las coincidencias entre las conceptualizaciones del terror y de lo grotesco son palpables; sin embargo, lo que más nos interesa son dos puntos concretos de la aseveración de Twitchell: en primer lugar, la ruptura de las categorías racionales —también presente en el concepto de lo grotesco; en segundo lugar, la relación de ésta con la psique humana, pues el terror no es sólo la documentación de un fenómeno curioso o inteligible, sino la reacción ansiosa de los personajes ante sucesos de tal índole. A fin de cuentas, tal como nos recuerda Pilar Pedraza (2008: 9), lo fantástico y terrorífico «no se refiere tanto al mundo que nos rodea —y mucho menos al de otros mundos más allá de este planeta— como al que llevamos dentro». El género de terror, en consecuencia, aparecería en el punto de intersección entre la transgresión de la naturaleza racional y la reacción angustiosa ante esa ruptura o, en pocas palabras, entre el monstruo y el miedo.
Así, respecto al primer punto —la ruptura de las categorías racionales—, Noël Carroll (2005) y Stephen Neale (1980: 21) consideran que lo que define el género del terror no es la violencia en sí, sino aquello que definimos y representamos como monstruoso frente a las categorías de lo natural y de lo humano. «A grandes rasgos —afrima Neale—, es el cuerpo del monstruo el que focaliza la disrupción. Desfigurado, marcado por una heterogeneidad entre rasgos humanos y animales o simplemente por una mirada inhumana; su cuerpo queda en cierta forma señalado como la otredad, señalado, precisamente, como monstruoso»48. El monstruo puede ser la escisión de una categoría estable —el doble, el poseído, la mano rebelde— o, más a menudo, la fusión de varias categorías —el hombre y la mosca, la mujer y la avispa—, la mezcla convulsa de todo lo disímil en un mismo cuerpo amenazador y sufriente. Veámoslo, por ejemplo, en la descripción que Howard Philips Lovecraft (1980: 53-4) nos ofrece de Wilbur Whateley en El horror de Dunwich:
A partir de la cintura desaparecía toda semejanza con el cuerpo humano y comenzaba la más desenfrenada fantasía que cabe imaginarse. La piel estaba recubierta de un frondoso y áspero pelaje negro, y del abdomen brotaba un montón de largos tentáculos, entre grises y verdosos, de los que sobresalían fláccidamente unas ventosas rojas que hacían las veces de boca. Su disposición era de lo más extraño y parecía seguir las simetrías de alguna geometría cósmica desconocida en la tierra e incluso en el sistema solar. En cada cadera, hundido en una especie de rosácea y ciliada órbita, se alojaba lo que parecía ser un rudimentario ojo, mientras que en el lugar donde suele estar el rabo le colgaba algo que tenía todo el aspecto de una trompa o tentáculo, con marcas anulares violetas, y múltiples muestras de tratarse de una boca o garganta sin desarrollar.
Lovecraft desmenuza una prosopografía minuciosa y sistemática. Tanto es así que, para mantenerse en los confines del género, debe subrayar el horror que sienten los personajes ante la abominación; sus protagonistas a menudo se desmayan o, presos de un miedo cerval, acaban con la consciencia desmoronada o transmutados por la revelación. Es aquí donde llegamos al segundo término de nuestra ecuación: la reacción de los personajes, a la que se nos invita a participar como lectores o espectadores, una reacción en la que siempre se subrayan el miedo y el asco. También hay trasgos en los cuentos o habitantes de otros mundos en la ciencia ficción, pero los personajes que se cruzan con ellos sienten más maravilla que asco, más curiosidad que miedo.
Ricitos de Oro entra en casa de los osos, bebe sus sopitas y deshace la cama del osezno. Cuando llegan los osos, se espanta y sale huyendo; pero su situación poco tiene que ver con la de los personajes que, perdidos en el bosque virginiano de Km. 666 (Wrong Turn, Rob Schmidt, 2003), se internan en una cabaña para descubrir que es habitada por una tribu de endogámicos caníbales. Del mismo modo, es posible que el niño que se enfrenta al dragón en el cuento de aventuras sienta un cierto espeluzno o que se le ericen los pelos de la nuca antes de engañar al ogro con una treta, pero al final lo derrotará haciendo acopio de ingenio y valentía. Bruce Kawin (2004: 5) acotaba el género oscuro justamente a través de su actitud hacia lo desconocido. Para Kawin (2004: 6-8), lo que distingue el terror de la ciencia ficción es que el primero imagina lo desconocido como una fuerza destructiva, mientras que la segunda lo describe como objeto de curiosidad, asombro o incluso redención: «El terror enfatiza la amenaza del conocimiento, el peligro de la curiosidad; mientras que la ciencia ficción enfatiza el peligro y la irresponsabilidad de la cerrazón. La ciencia ficción apela a la consciencia, el terror a la inconsciencia» (Kawin, 2004: 8).
Dos secuencias de Prometheus (Ridley Scott, 2012) ilustran esta dicotomía entre terror y ciencia ficción. Tras la aparición del título del filme, la pantalla queda a oscuras; pero esa negrura seminal va abriéndose a la luz conforme la arqueóloga va arrancando los fragmentos de roca que se interponen entre la cámara y ella. Su rostro expectante y sonriente queda reencuadrado por la brecha abierta y la cámara lo observa desde el espacio de lo desconocido. El asomo de la arqueóloga es una apertura a lo incógnito, una contemplación llena de maravilla y arrobo por la ruta estelar que los trogloditas pintaron en la roca. Pero la película rima este acto de asomarse con otro que sucede más adelante, cuando un biólogo se encara con una cobra extraterrestre que se yergue ante él. También este científico contempla fascinado su descubrimiento, pero esta vez el choque con lo desconocido no supondrá más revelación que la disgregación del cuerpo humano.
Impulsados por la gloria del saber, los científicos de Prometheus viajan años luz a través de la galaxia en busca de la raza celeste de nuestros hacedores y descubren con asombro fascinado las ruinas de lo que parece el templo en el que moraron nuestros prometeos. Pero pronto se revela no sólo que nuestros creadores ofrecen el silencio por toda respuesta a nuestras ansias de entendimiento, sino que habían planeado nuestro Apocalipsis con tanto detalle como nuestro Génesis. El tono del filme vira en redondo, de la ciencia ficción al género de terror: comienza buscando conocer nuestro origen y termina estremeciéndose ante la posibilidad de nuestro fin. El de los dioses es siempre un saber prohibido, un árbol de la ciencia cuyo fruto está vedado, un morder la manzana para abrir los ojos sólo a la desgracia. Frente a los cuerpos apolíneos y bellos de los protagonistas de Prometheus —a imitación y semejanza de nuestros ingenieros— el Apocalipsis de nuestra carne se revela teratológico49, una contaminación de lodos y herpes, una penetración de cuerpos vivos y extraños50, una degeneración de los tejidos del cuerpo y el alma humanas; nos conquistan la enfermedad, la locura, el contagio: la fascinación deja paso al más absoluto asco.
Noël Carroll (2005: 58) aclara que la emoción que define el género de terror es justamente el asco, una repulsión total del cuerpo y del espíritu: «la reacción afectiva a los monstruos en las historias de terror no es meramente una cuestión de miedo, es decir, de ser asustado por algo que amenaza peligrosamente. Más bien la amenaza va combinada con repulsión, náusea y repugnancia. Y esto se corresponde también con la tendencia […] a describir los monstruos en términos de inmundicia, decaimiento, deterioro, cieno y demás y describirlos asociados a ello. El monstruo en la ficción de terror es, pues, no sólo letal sino —y ese es su significado más destacable— también repugnante».
Tanto en La cosa de Carpenter como en el remake de Matthijs van Heijningen Jr. (2011), encontramos un engendro en el que horror y asco se trenzan en un cuerpo polimorfo, indefinible. Su carne arde en fauces y tentáculos, más que una forma es una carencia de toda forma, un continuo fluir en que florecen los miembros y zarcillos de cuantas criaturas ha ido fagocitando, un cuerpo que no es uno ni cerrado, ni uniforme ni completo. Pero en La cosa existen también otras transgresiones que atañen tanto a la carne —la de una criatura capaz de penetrar el cuerpo masculino, la de un cadáver desmembrado que se reanima— como a la ley humana —la del hombre vuelto contra el hombre— y, finalmente, al espíritu —la de un saber prohibido que los biólogos noruegos han osado arrebatar al hielo. El retablo del horror de La cosa se completa con un fondo igualmente sombrío; el reino en que la cosa vuelve a vida es un paraje ominoso: el frío de la tormenta podría matarnos de un soplido, la noche se eterniza en el Antártico y nos vamos quedando a solas en un lóbrego campamento en medio de un erial helado e infinito. Un destino funesto aguarda a los protagonistas, ¿también acaso a la humanidad?
En La cosa el terror y los signos de su imperio esplenden en toda su gloria. Sin embargo, ¿qué sucede cuando al horror le faltan sus emblemas? Obviamente, si los personajes no sienten horror y asco, no hay género de terror alguno; pero el resto de elementos puede funcionar de manera más aislada. El aspecto más criticado de la tesis de Carroll (2005) ha sido su dependencia de la figura del monstruo. En contraste, La fábrica de las pesadillas (2006) de Thomas Ligotti es una obra aterradora, aunque apenas yerren por ella un par de espectros blanquecinos, algún vampiro, una zarpa deforme, una secta de arlequines que se convierten en sanguijuelas y una silueta con manos demasiado grandes para su pequeña estatura. A excepción de estos cuatro cuentos51, el resto de la extensa antología no precisa de criaturas avernales para transcurrir en un mundo de espanto o, más concretamente, en los confines de una serie interminable de ruinas siniestras, arrabales decrépitos, barriadas mugrientas. El horror, para Ligotti, consiste en descubrir un universo en continua putrefacción, un cosmos degradado en el que el ser humano carece de significado, meta o trascendencia.
A fin de cuentas, como escribe en La conspiración contra la raza humana, los seres humanos cargamos con la condena de la conciencia, esa aberración que nos escinde del mundo natural y nos aliena del resto de la existencia: «Somos aberraciones: seres que nacen como muertos vivientes, ni una cosa ni la otra, o ambas cosas a la vez… cosas siniestras que no tienen nada que ver con el resto de la creación, horrores que envenenan el mundo sembrando nuestra locura por dondequiera que vamos» (Ligotti, 2015: 272). Partiendo de filosofía semejante, nada habrá de extraño que, en el relato «La escuela nocturna», un grupo de niños alucinados atienda a las clases de un profesor febril del que aprenden
las lecciones de medición de las aguas cloacales, el tiempo como una corriente de aguas residuales, el excremento del espacio, la escatología de la creación, el vacío de uno mismo, la mugrienta integración completa de las cosas y el producto nocturno, como él lo llama, que cubre los estanques de la noche […], las doctrinas de un programa realmente séptico, la ciencia de una patología espectral, filosofía de una enfermedad absoluta, la metafísica de cosas que caen en una desintegración común o se elevan, confluyen en su oscura putrefacción. (Ligotti, 2006: 191,193)
Podría decirse de Thomas Ligotti que es un Piranesi literario, un Kafka de los infiernos, pero, por encima de todo, Ligotti es un Lovecraft sin Cthulhu ni dioses ni criaturas primigenias; sin embargo, tal carencia de criaturas sobrenaturales no le impide pintar los más lóbregos ambientes o elaborar una filosofía del horror. Pese a ello, la teoría de Carroll (2005) no permite incluir a Ligotti en el género al que, sin duda, pertenece. En cierto momento de su argumentación, Carroll (2005: 102-103) se refiere a una categoría distinta que parece ofrecer una respuesta más precisa para aquellas ficciones que, aun careciendo de criaturas sobrenaturales, se encuadran en nuestro ámbito de estudio:
El acontecimiento siniestro que corona esas historias causa una sensación de desasosiego y temor, tal vez de momentánea ansiedad y amenaza. Estos hechos están construidos para afectar al público retóricamente hasta el punto de que esa fuerza inconfesada, desconocida y tal vez oculta gobierne el universo [sic]. Si el terror-arte [horror-art] implica la repugnancia como característica central, lo que se podría llamar miedo-arte [art-dread] no lo implica. El miedo-arte probablemente precise una teoría propia, aunque no tengo ninguna a mano.
Será Cynthia Freeland (2004: 189-205) quien se lance a completar la tarea de definir ese peregrino concepto del miedo-arte que oculta el presentimiento de un mal indefinido y apenas comprendido, la premonición de un desastre inminente, oculto tras la niebla o la negrura52. De todos los trabajos del miedo, éste es, sin duda, el que más se aproxima a lo sublime, pues nos acerca no al objeto monstruoso —pese a todo, limitado y, hasta cierto punto, concreto— sino a lo desconocido, a lo incomprensible, a lo inconmensurable, «una amenaza que no es sólo desconocida y poderosa, sino también inquietante porque resulta profundamente aborrecible a la razón. La sensación de riesgo ante algo peligroso y tremendamente maligno evoca un enorme miedo, un temor [dread]» (Freeland, 2004: 191).
Con esta amenaza vaga, con este temor a un algo sagrado y terrible, regresamos desde lo grotesco hasta lo sublime. Sin embargo, lo cierto es que apenas es posible hallar ejemplos para este concepto tan teórico como brumoso —tan incierto como lo fantástico todoroviano—, pues a menudo el ambiente siniestro no es sino el preludio del encuentro con el monstruo o el fantasma. En literatura podríamos citar a Robert Aickmann, Thomas Ligotti y algunos cuentos de Algernon Blackwood, pero en el cine apenas encontramos en su pureza esta elusiva noción estética descrita por Freeland. A excepción de Picnic en Hanging Rock y La última ola (The Last Wave, Peter Weir, 1977), lo común es que la atmósfera ominosa se materialice en figuras grotescas53.
Para su teoría, Freeland aporta los ejemplos de El proyecto de la bruja de Blair (The Blair Witch Project, Daniel Myrick, Eduardo Sánchez, 1999), Señales (Signs, M. Night Shyamalan, 2002) y El sexto sentido, pero en todos ellos acabamos encontrándonos con fantasmas, alienígenas o presencias sobrenaturales. Es posible que, tal como sucede en El proyecto de la bruja de Blair, éstos se agiten sólo en el fuera de campo, en el espacio excluido de la visión, pero no por ello dejan de manifestarse a través de sombras, gemidos y rastros. El monstruo habita un espacio ciego, pero sigue existiendo en el universo de la ficción. En este sentido, es posible que Freeland haya soslayado la necesidad dramática de crear el suspense a través de una voluntaria dilación de los infiernos. La sinfonía del miedo se compone a base de acordes sostenidos y violines que de pronto irrumpen con una cuchillada, de panorámicas a lo largo de una catacumba y planos repentinos de los colmillos del vampiro. Tal como expone Russell (1998: 62):
El suspense implica necesariamente primeros planos y un campo visual denso y constreñido. Podríamos decir que el suspense atrapa al espectador en pasajes de la ansiedad, en túneles del plano cinematográfico de los que no es fácil salir […]. Sabemos del distanciamiento levemente irónico que experimenta el espectador “avisado” cuando se enfrenta a la llamada impresión de realidad. Este “atisbo de lo real” (la “lueur du réel” de Barthes) es el advenimiento de un mal encuentro: en Hitchcock, la madre disecada de Psicosis [Psycho, 1960], el hombre sin ojos de Los pájaros [The Birds, 1963]. Tales encuentros son siempre mostrados a modo de vagabundeos dentro de los confines de una casa vacía. Los ojos arrancados, las cuencas vacías, son también la manera de concretar el punto ciego del sujeto.
Pero este salto del plano sostenido al plano inserto no es sólo una figura retórica, sino toda una dinámica estética y estructural que define el propio género: un perpetuo movimiento entre una ansiosa ignorancia y una insoportable revelación, entre el misterio de lo sublime y la desazón de lo grotesco54. Más que navegar entre los polos estéticos de lo sublime y lo grotesco, el género de terror es la concatenación de ambos conceptos. En Lake Mungo (Joel Anderson, 2008), las horas van pasando sobre las estancias vacías de una casa, el tiempo y algo más, un secreto repugnante y un misterio sagrado y terrible. Los padres y el hermano de la chica ahogada investigan en su pasado y descubren tanto el asco de la carne mancillada como los profundos temores del alma: en su propia casa, los familiares encuentran un vídeo doméstico en el que la menor fornicaba con un vecino cuarentón; sin embargo, en el Lago Mungo, descubren también que la chica tuvo un encuentro con su doble fantasmal días antes de su ahogamiento55. Muerte y transfiguración, transgresión y revelación, sublime y grotesco, asco y trascendencia quedan indisolublemente trabados en el género de terror.
Tal vez los matices del concepto de «arte-miedo» no sean tan relevantes como para hablar de otra categoría; sin embargo, la argumentación de Freeland nos permite seguir completando nuestra taxonomía del género: así, junto a la transgresión de un saber prohibido y el monstruo que viola las categorías del universo racional, hemos de añadir la descripción de un ambiente ominoso, maligno, malsano, amenazante. Al fin y al cabo, tal como advertimos, nuestro enfoque del terror no es esencialista, sino taxonómico, de ahí que para nosotros lo relevante no sea establecer un corpus excluyente, sino elementos genéricos comunes. De este modo, nuestra argumentación no desdeña la inclusión de películas épicas —como Beowulf (Robert Zemeckis, 2007), Furia de titanes (Clash of the Titans, 2010) o 300 (Zack Snyder, 2006)— o de ciencia ficción, no porque las consideremos películas de terror, sino porque incluyen elementos genéricos secundarios que sí forman parte de nuestro objeto de investigación: lo monstruoso, la transgresión, la confusión de las categorías racionales.
Hasta el momento, hemos desglosado algunos de los temas recurrentes en el género, pero en ningún momento nos hemos apartado del ámbito de lo sobrenatural y lo maravilloso. Ahora bien, tanto Steven Schneider (2002: 4) como Cynthia Freeland (1995: 126-142) se han preguntado también qué sucede cuando los elementos sobrenaturales brillan por su ausencia, qué sucede cuando el horror transcurre en nuestros barrios y quienes lo perpetran son hombres tan normales como nosotros. Ante tales casos, Carroll (2005: 94-97) alega que, en Psicosis, por ejemplo, Norman Bates sigue siendo un ejemplo de monstruosidad psicológica, una mente en la que se derrumban las categorías del género y la identidad. Pero Psicosis no deja de ser un ejemplo fácil, pues la puesta en escena va tejiendo en torno a Norman una atmósfera gótica: el caserón, las sombras, la muerta en el sótano y la lacerante música de Bernard Herrmann. Frente a Psicosis, Cynthia Freeland nos habla de la existencia de un terror realista y esgrime como argumento Henry: retrato de un asesino (Henry: Portrait of a Serial Killer, John McNaughton, 1986). En el filme de McNaughton —como también en Ocurrió cerca de su casa (C'est arrivé près de chez vous, Rémy Belvaux, André Bonzel y Benoît Poelvoorde, 1992) y American Psycho (Mary Harron, 2000)— el orden de lo real permanece intacto, con sus categorías y leyes físicas totalmente inalteradas. Lo que el terror realista plantea es, precisamente, lo contrario, que tales cosas pueden suceder y suceden, que la violencia es real y no hay manera de escapar de ella. Así reflexiona el asesino Patrick Bateman hacia el final de la novela de Brett Easton Ellis (1993: 530) American Psycho: «No hay catarsis. No consigo un conocimiento más profundo de mí mismo, no se puede extraer ninguna confesión nueva de nada de lo que digo. No hay razón para que te cuente nada de esto. Esta confesión no significa nada».
Nada hemos descubierto, nada hemos aprendido en este viaje a las tinieblas; todo queda en los confines de nuestra realidad. En pos del mayor verismo posible, el terror realista desecha la fantasía y asume estructuras narrativas próximas a la no-ficción. En algunos casos, incluso expone sus atrocidades en un metraje encontrado supuestamente real —The Last Horror Movie (Julian Richards, 2003)— o imita las formas del documental —The Poughkeepsie Tapes (John Erick Dowdle, 2007); pues su objetivo es demostrar que el mundo cotidiano es tan peligroso como aterrador. Para Freeland (1995: 132-133), el deseo de conocer los límites de las leyes naturales resulta ajeno al universo del terror realista: «Henry no es una narrativa de descubrimiento; más bien lleva al espectador a través de un espectáculo gradualmente intensificado hasta el clímax y el desenlace. […] El terror realista nos fuerza a asistir al mismo problema de la perversión moral que Carroll (2005) trata de evitar: que de algún modo somos atraídos por los monstruos y por el propio espectáculo terrorífico».
El conocimiento prohibido del terror realista no atañe a los confines del cosmos racional, sino a las tinieblas morales de nuestro interior. Tal como plantea Freeland a propósito de Henry, la clave del terror realista —en realidad en todo el género— no es sólo de índole epistemológica, sino sobre todo moral. La transgresión última del monstruo no es que sea cabezón, paticorto y de piel correosa —he ahí el simpático extraterrestre de Steven Spielberg—, sino que sus acciones son contrarias al orden moral del ser humano. Al fin y al cabo, para infligir sufrimiento no se precisa una mantis gigantesca o un mutante cavernario; nos bastamos a nosotros mismos.
Es precisamente el énfasis en la perversidad moral del asesino y de sus crímenes lo que nos permite establecer una distancia entre thrillers como Zodiac (David Fincher, 2007) o Los hombres que no amaban a las mujeres (Män som hatar kvinnor, Niels Arden Oplev, 2009) y filmes de terror como Wolf Creek (Greg McLean, 2005) o The Human Centipede (Tom Six, 2009). Mientras que en los thrillers la trama se centra en el proceso de investigación que lleva al desvelamiento de la identidad del asesino, en el terror, la trama se focaliza en el sufrimiento de las víctimas o el desquiciamiento del matarife56, en los extremos de perversión y dolor, en las cimas de la angustia y la tortura. El espectador del thriller sigue las pesquisas del periodista o el detective con el fin de resolver un puzzle de crímenes; en cambio, quien asiste a un filme de horror sobre asesinos explora sus propios límites de tolerancia a la maldad, la violencia y el padecimiento. El saber prohibido que define a nuestro género se revela aquí como una búsqueda en las cloacas más oscuras de nuestro interior. Sin embargo, sean maníacos, dementes o vampiros, hemos de tener presente que si nos encontramos con engendros de tal calaña no es sino porque nosotros mismos, como espectadores, así lo hemos buscado. A menudo es el error o la ignorancia la que lleva a los viajeros más allá de las fronteras de lo atávico, pero no hay equivocación ni desconocimiento alguno cuando entramos por nuestro propio pie el cine. Ninguno de los personajes de La guerra de los mundos (War of the Worlds, Steven Spielberg, 2005) desea que su mundo sea colonizado por los invasores de Marte y su cizaña carmesí. Sin embargo, en nosotros sí que existe una pulsión por ver el derrumbamiento de las categorías que sustentan nuestra concepción del mundo, y es aquí donde —inevitablemente— se cruzan los caminos del terror y la ideología.
A menudo57, el horror ha sido definido como el choque entre esas dos instancias, la normalidad y lo monstruoso, en la que el orden es perturbado por una amenaza que debe ser exterminada. Para Andrew Tudor (1989: 8), «la “amenaza” es el motivo central de la narración de la película de terror», la amenaza, precisamente, a ese «espacio ideológico en el que el orden social se representa a sí mismo» (Russell, 1998: 238) por parte de aquello que lo agrede. De pronto, una amenaza externa irrumpe en el locus amoenus, en la urbe civilizada o en el oasis del hogar; es, por ejemplo, el demonio invisible que penetra en el hogar de Insidious (James Wan, 2010) para hacerse con el cuerpo y con el alma del niño del que se ha encaprichado. Otras veces, son los urbanitas quienes se internan en el bosque, la cripta o la caverna, actuando así como portadores de la racionalidad; lo sobrenatural, en consecuencia, tratará de echar abajo el Orden destruyéndolos. Los móviles ya no tienen cobertura, los coches se averían, la tecnología pierde su sentido; más vehementes que nunca, las fuerzas primigenias tratan de barrer la orgullosa racionalidad humana de la faz de la creación. De un modo u otro, orden y caos siempre colisionan: la agresión al orden es el verdadero sine qua non del género del horror. Sin embargo, la transgresión existe porque el monstruo no obedece a esas mismas normas y categorías que ha establecido el orden social y que, por lo tanto, lo definen por exclusión. La otredad, reflexiona Robin Wood (1986: 73), «funciona no sólo como algo externo a la cultura o al yo, sino como aquello que es reprimido —aunque nunca destruido— en el yo y proyectado fuera del orden para ser odiado y repudiado». El monstruo no es sino el producto de todo aquello que ha quedado excluido y reprimido por la esfera del orden y que, en cierto momento, retorna bajo una forma monstruosa58. El orden, de nuevo, tratará de reprimirlo, de exiliarlo más allá de sus confines; sin embargo, con este gesto no sólo se refuerza a sí mismo, sino también a la propia categoría de lo monstruoso: «En la mayoría de películas de terror, la proyección negativa no es reabsorbida sino rechazada y reprimida: la masa devoradora es congelada, pero nunca es posible matarla. […] La represión no resuelve nada, sino que nos aporta una sensación temporal de alivio» (Kawin, 2004: 8).
Por más que, para Carroll (2005), el horror sea un asunto de epistemología, lo cierto es que el terror es ideológico desde el momento en que asume o critica una idea de orden. La ideología del género se hace presente en la manera en la que se enfatiza u omite el valor represivo de la ley, en su manera de caracterizar al monstruo o en la respuesta que los personajes dan a la amenaza. A continuación, veremos cómo los estudiosos han tratado esta dimensión ideológica del cine de terror. Tal será la línea que defina nuestro estado de la cuestión.
EL CINE DE TERROR COMO METÁFORA SOCIAL (UN ESTADO DE LA CUESTIÓN)
La historia del cine de terror es, esencialmente, la historia de la ansiedad en el siglo XX.
Paul Welles (2000: 3)
La historia del capitalismo puede ser contada, de principio a fin, como un cuento de monstruos.
Annalee Newitz (2006: 12)
Hacia el final de su obra, Noël Carroll (2005: 416) se preguntaba qué puede haber de ideológico en un hombre-mosca o en un híbrido de animal y planta. Planteada esta cuestión, nos aproximamos al engendro de Splinter (Toby Wilkins, 2008), una colonia de espinas que invade los cuerpos vivos, que arraiga en la sangre, desgarra la carne, quiebra los huesos y retuerce en ángulo imposible rodillas, codos y artejos. Pero, además, la anormalidad de Splinter es la de una planta en movimiento, un zarzal de astillas y vísceras que se desplaza usando los cuerpos que va ensartando sobre sus púas. Ante criatura semejante, podríamos pensar que el horror de Splinter se reduce a una cuestión conceptual, a una violación de las categorías ontológicas, y rechazar, por lo tanto, que exista una ideología implícita.
Pero ésta es una pregunta falaz, un signo interrogante que desvía nuestra atención del punto principal, pues, cuando hablamos de ficción de horror no hablamos de un retrato al óleo o de una foto fija, tampoco de la prosopografía de un vampiro o de una abominación moldeada en látex. Cuando hablamos de ficción de horror, hablamos sobre todo del mundo de la ficción dentro del que el monstruo se manifiesta y ello implica la representación artística de un mundo a imagen (o no) del nuestro, la descripción de un entramado de relaciones humanas y materiales, la narración de una serie de acciones por parte del héroe, del monstruo y de sus víctimas; implica —en definitiva— la inmersión en un universo narrativo, en un universo ideológico.
Tanto la aliaga reptante de Splinter como el vegetal antropomorfo de El enigma... de otro mundo (The Thing from Another World, Chrisitan Nyby, 1951)59 quiebran la misma barrera ontológica entre animal y planta y sus actos son igualmente aberrantes. Si desarrollamos más el cotejo entre ambos filmes descubriremos que en los dos nos hallamos con un grupo de individuos que deben colaborar entre ellos y echar mano de sus distintas habilidades para exterminar a la parra vampírica. En uno y otro caso, aparecen científicos y, también en ambos casos, son ellos quienes corporeizan la curiosidad del espectador ante las anomalías de la naturaleza. Sin embargo, una y otra película presentan propuestas ideológicas radicalmente distintas, que provienen tanto del monstruo como de los héroes que lo combaten.
El enigma... de otro mundo es una obra emblemática de la cultura de la Guerra Fría. En ella, el grupo de héroes típico de las películas de Howard Hawks se enfrenta a una alteridad clara y sin ambages; a diferencia de la novela original, el alienígena del filme no es capaz de remedar la forma humana para confundirse entre nosotros. «¿Es ese hombre que está a mi lado un monstruo inhumano?», se preguntaban los científicos de la base Antártica en «¿Quién anda ahí?», el relato de John W. Campbell (2011: 252) que inspiró la película. En cambio, los héroes del filme son camaradas incapaces de dudar unos de otros. En El enigma... de otro mundo se nos anima a identificarnos y simpatizar con la francachela de soldados en la que se focaliza la mayor parte del relato. Los militares son buenos chicos, muchachos sanos y simpáticos, exponentes de un ideal de clase media y entendederas igualmente medianas. Sin embargo, la alteridad a la que se enfrentan no es sólo la de la criatura del espacio, sino que se hace extensiva al grupo de científicos.
El líder de los científicos, el Dr. Carrington (Robert Cornthwaite), representa todo lo ajeno al hombre medio, viste un extraño atuendo, está fascinado por el monstruo y desdeña las emociones y pasiones humanas, como la sexualidad y todo lo que tenga que ver con el afecto. Carrington encaja, de hecho, con algunos de los prejuicios antisoviéticos presentes en la cultura de masas60, pero también con el panegírico que él mismo, arrobado, ofrece del monstruo, al que describe como una criatura muy superior al hombre. Para Kendall Phillips (2005: 54-55), la cosa de El enigma... de otro mundo representa la amenaza de una racionalidad técnica ajena a la emotividad, el tipo de racionalidad fría e inhumana que, según Phillips, se halla tanto en la burocracia soviética como en la economía fordista y la tecnocracia de posguerra.
Sin embargo, en nuestra opinión, la dimensión ideológica de El enigma... de otro mundo se centra, sobre todo, en su descripción de los científicos como elementos potencialmente subversivos, que el poder debe absorber y controlar: la científica se esposará con el capitán y es preciso que el doctor vuelva a someterse a la jerarquía militar. El enigma... de otro mundo es un alegato antiintelectual, el realto de una comunidad en la que sólo es posible un tipo de cultura, la que colabora y se somete a los designios del poder. Ned Scott (Douglas Spencer), el periodista de El enigma... de otro mundo, sirvió ya al ejército yanqui en El Alamein y en Okinawa y sabe bien de qué va la propaganda: «¡Seguid vigilando los cielos!», proclama; pero la petición de Scott no sólo se dirige a sus oyentes invisibles en la película, sino también a los espectadores que, en plena carrera atómica, empezaron a mirar la noche estrellada con recelo.
Ahora bien, el componente anticientífico del filme de Nyby no está presente en la novela corta de Joseph Campbell. Antes al contrario, durante su etapa como director de la revista Astounding Science Fiction, John W. Campbell Jr. fue un gran valedor de la ciencia como elemento central de las ficciones del género y así lo demuestra en su relato «¿Quién anda ahí?», protagonizado por heroicos científicos que tratan de razonar el mejor modo de enfrentarse con la criatura. Sin embargo, el cine de terror de los cincuenta está ideológicamente más próximo al filme de Hawks que a las páginas de Campbell. La humanidad en peligro (Them!, Gordon Douglas, 1954), El monstruo de tiempos remotos (The Beast from 20.000 Fathoms, Eugène Lourié, 1953) o 4D Man (Irvin S. Yeaworth Jr., 1962) no dejan lugar a dudas, sólo hay dos posibilidades para el científico: ponerse a las órdenes del ejército o volverse totalmente chiflado61.
Un breve repaso de la producción media estadounidense basta para percatarse de su tendencia a menospreciar el conocimiento, especialmente si éste no está al servicio de una utilidad funcional. Del mismo modo, a menudo los intelectuales son torpes o engreídos, secundarios desechables o villanos enloquecidos. Se trata de un denuesto generalizado en la cultura de masas, una percepción que tiende a achatar y ridiculizar al intelectual: el erudito es un empollón; el crítico, un amargado; la pensadora, una histérica62. Ante semejante panorama, sorprende el papel de liderazgo del joven doctorando de Splinter, quien no sólo aporta soluciones a los distintos reveses de la trama, sino que también es capaz de llevar a cabo actos heroicos. De hecho, la comunidad humana de Splinter resulta inusitada porque en ella el delincuente, el biólogo y la chica son capaces de colaborar y de realizar sacrificios para permitir la supervivencia de los demás.
Lo que Splinter y El enigma… de otro mundo vienen a demostrar es que para comprender la ideología de un filme de terror debemos atender al entramado completo de relaciones narrativas y opciones formales que componen la película. Obviamente, resulta arriesgado atribuir una ideología concreta a una planta andante —¿estaría a favor de los recortes o soñaría con una utopía floral?; sin embargo, resulta igualmente tentador encontrar ciertos paralelismos entre esta criatura irracional y los mercados financieros; al fin y al cabo, la una y los otros utilizan cuerpos ajenos a los que drenan de vida y voluntad, cuerpos que devoran y parasitan para expandirse indefinidamente sobre el orbe, como una maleza invasora, como una red encantada que hubiera escapado del control de los pescadores.
La distancia que media entre los monstruos de uno y otro filme es la distancia entre dos épocas, entre dos ideologías, entre dos maneras de concebir el orden y su caos. Según Ismene Lada-Richards, la idea misma del monstruo cambia con el paso de los eones: «A pesar de su inquietante permanencia, los seres y fenómenos naturales que las gentes de todas las tierras y edades han denominado monstra no poseen unos atributos fijos, seguros o inherentes que puedan atraer o justificar tal denominación. Si buscáramos un solo elemento constante dentro de las fronteras siempre cambiantes de la “monstruosidad”, muy probablemente éste sería la relatividad del monstruo como un concepto construido por el hombre, […]. Y si la norma está culturalmente determinada, los “monstruos” se convierten inevitablemente en productos específicamente culturales» (cit. Joshua Bellin, 129: 6).
La demarcación del orden —incluso la idea misma de orden— es puro producto de la ideología; en consecuencia, toda la ficción de terror se comportará como un tira y afloja imaginario en los límites de lo decible y lo pensable. Numerosos teóricos han intuido que el cine de terror es capaz de decir mucho sobre nuestra sociedad y sus convenciones. Algunos autores, como Joseph Maddrey (2004: 1), incluso dan por sentado que el cine de terror puede interpretarse, directamente, como una metáfora social. Pese a su desinterés por la teoría, la obra de David Skal (2001) es una crónica fascinante del terror como parte de la historia cultural y la cotidianidad estadounidenses. Sin embargo, nosotros no podemos asumir esta relación entre terror y sociedad sin más ni más. Existe una laguna explicativa entre cine y sociedad que a menudo se soslaya entonando un abracadabra teórico. Nuestro objetivo, por el contrario, es tender puentes sobre ella y explicar cómo el cine representa nuestra sociedad. Sin embargo, antes de realizar nuestra propuesta, debemos atender a las distintas teorías sociales del cine de terror a fin de comprender sus limitaciones metodológicas y las maneras de salvar sus diferentes trabas.
La fantasía como subversión
Uno de los problemas de la mayoría de interpretaciones históricas del cine de terror es que resultan incapaces de comprender el concepto de ideología en toda su amplitud. La noción de ideología implícita en Noël Carroll (2005), por ejemplo, se aproxima vagamente a la idea de «falsa consciencia» y parece aludir a la reproducción inconsciente de un programa conservador. El fallo conceptual radica en creer que la ideología puede reducirse a una enumeración cerrada de puntos a los que puede adscribirse cada una de las películas. Concebida así la ideología —como un programa conservador y como una lista de temas estancos—, no ha de extrañarnos que Carroll (2005: 419-420) concluya que la mayoría de películas no son ideológicas —por contener mensajes progresistas— o bien son ideológicamente vagas o triviales.
El problema, como decimos, es puramente conceptual, pues basta una mayor comprensión de la noción de ideología para conseguir integrarla en el paradigma del autor. A menudo, Carroll (2005: 410) rechaza el uso de la terminología ideológica; sin embargo, resulta harto difícil atender a expresiones como «categorías culturales vigentes» —el subrayado es nuestro— y desestimar al mismo tiempo sus implicaciones ideológicas: «Los monstruos han de entenderse como violaciones de categorías culturales vigentes. Desde este punto de vista, el enfrentamiento y la derrota del monstruo en las ficciones de terror podría leerse sistemáticamente como una restauración y defensa de la concepción del mundo establecida que se halla en los esquemas culturales existentes».
Numerosos autores se han centrado precisamente en este esquema —el orden amenazado por el monstruo— para explicar cómo el cine de terror reflexiona sobre su contexto histórico. Como sabe el propio Carroll (2005), ni éste es el esquema común de todas las ficciones de horror ni tampoco es cierto que todas ellas transmitan una ideología conservadora. Ahora bien, sí parece existir un carácter ideológico en el modo en que se resuelve dicha interrupción de la normalidad. De hecho, tal como afirma Rosemary Jackson (1988: 3), existe algo intrínsecamente subversivo en el gesto mismo de romper lo cotidiano: «la fantasía se caracteriza por tratar de compensar la falta resultante de las constricciones sociales: es una literatura de deseo, que busca aquello que se experimenta como ausencia y como pérdida». La fantasía es una melancolía por un país inventado, una nostalgia de un tiempo que jamás vivimos, el deseo de trascender un mundo tan parco, tan limitado y tan escueto como el nuestro. Así, podemos entender esa ansia de saber prohibido del género de terror como una consciencia de culpa que se suma a ese deseo de transgresión propio de la fantasía. Una culpa que quizá sea más bien dulce, que quizá nos alegre el día cuando nos permita percatarnos de que la realidad que nos oprime también es susceptible de ser destruida, aunque sea sólo en sueños.
Sin embargo, hay algo que debemos saber de todo monstruo y es que si da cuerpo a lo desconocido es porque nuestras categorías conceptuales han acotado antes ese mismo terreno de lo desconocido. Todo aquello que ha sido excluido por el orden y la racionalidad, todo aquello que hemos reprimido de la cotidianidad, queda expulsado a ese territorio de lo incógnito en el que moran los monstruos, a ese territorio del saber prohibido, prohibido precisamente por el orden racional. La muerte, lo sagrado, las pulsiones animales e irracionales que laten en nosotros, todo ello queda afuera porque así lo hemos decidido. Por lo tanto, cuando buscamos a los monstruos de la ficción, ¿perseguimos un país desconocido o más bien pretendemos enfrentarnos con todo cuanto está en nuestro interior pero ha sido reprimido?
El retorno de lo reprimido, la teoría clásica de Freud
Las fantasías victorianas a menudo aluden a un instinto sexual que, al desatarse, se muestra amenazador o repugnante. Los colmillos de Drácula o las viscosidades que empañan los relatos de Arthur Machen —en especial «El Gran Dios Pan» (1894) y «La novela del polvo blanco» (1895)— exploran el légamo siniestro que discurre bajo la moral victoriana. La sexualidad reprimida constituye uno de los pilares sobre los que se ha cimentado la crítica del cine de terror. No es extraño, en consecuencia, que la sombra de Sigmund Freud se proyecte sobre la mayoría de estudios sobre el género. Freud (1974: 2498) definió lo siniestro no como lo radicalmente ajeno, sino como aquello que hemos reprimido y que, inesperadamente, retorna bajo una forma familiar pero, al mismo tiempo, extraña, enajenada:
Si todo afecto de un impulso emocional, cualquiera que sea su naturaleza, es convertido por la represión en angustia, entonces es preciso que entre las formas de lo angustioso exista un grupo en el cual se pueda reconocer que esto, lo angustioso, es algo reprimido que retorna. Esta forma de la angustia sería precisamente lo siniestro [...] lo siniestro no sería nada realmente nuevo, sino más bien algo que siempre fue familiar a la vida psíquica y que sólo se tornó extraño mediante el proceso de represión. Y este vínculo con la represión nos ilumina ahora la definición de Schelling según la cual lo siniestro sería algo que, debiendo haber quedado oculto, se ha manifestado.
Robin Wood, Reynold Humphries, Carol Clover o Barbara Creed, entre otros, a menudo regresan al psicoanálisis de Sigmund Freud y Jacques Lacan para explicar el género de terror, entendiéndolo como un constante retorno de lo reprimido. Todos ellos, además, extrapolan este paradigma freudiano a lo reprimido no por el sujeto sino por la sociedad. De este modo, las pesadillas que alimentan la ficción de horror no son sólo aquellas del trauma infantil, sino las propias de una sociedad construida sobre la represión de la otredad y, con frecuencia, también de la sexualidad.
El cine de terror se convierte así en una pesadilla cultural, en un ejercicio de catarsis a través del que los espectadores son capaces de mirar, si bien de soslayo, a todo aquello que sigue presente en nosotros pero ha sido excluido del ámbito de lo decible, y de lo pensable, en nuestra cultura occidental. Isabel Pinedo (1996: 36), por ejemplo, argumenta que «el terror desnaturaliza lo reprimido convirtiendo los elementos “naturales” de la vida cotidiana en la forma antinatural del monstruo. Esta transformación hace que, por lo menos emocionalmente, los terrores de la vida diaria se vuelvan accesibles. […] El cine de terror permite a la audiencia expresar, y así dominar hasta cierto punto, los sentimientos demasiado amenazadores como para ser articulados de forma consciente».
Sin embargo, es preciso matizar que si bien el texto fundador de Sigmund Freud utiliza como fuente la ficción —en este caso, los relatos de E. T. A. Hoffmann—, su objetivo no era tanto analizar la sociedad como la psique del individuo. Cabe citar aquí la objeción que Robert B. Ray (1985: 12-13) realizaba a propósito del psicoanálisis del cine: «las cadenas asociativas a través de las que Freud volvía sobre las imágenes de sus fuentes inconscientes eran totalmente privadas, estaban disponibles sólo para el soñador —y, tras un enorme esfuerzo, también para el propio Freud. Las imágenes oníricas, en otras palabras, son inmejorables correlatos subjetivos, cuya importancia permanece oculta incluso para el soñador». Para salvar este abismo, a menudo se recurre a conceptos vagos como el de imaginario social o el de inconsciente colectivo, un término este último que pierde entidad cuando se desgaja de las tesis de Carl Jung.
Recurrir al inconsciente para analizar el cine de terror puede aportar analogías que no carecen de atractivo; sin embargo, consideramos que la mecánica de la ideología permite explicar con mayor precisión la relación entre el cine de terror y el orden social. Las aproximaciones de la psicología a esta tensión entre el monstruo y el orden nos aportan valiosos elementos de juicio a la hora de determinar el funcionamiento del género. Sin embargo, hemos de profundizar más en el carácter ideológico de esta estructura narrativa en la que la otredad interrumpe un statu quo que, o bien queda destruido, o bien se restaura con más fuerza.