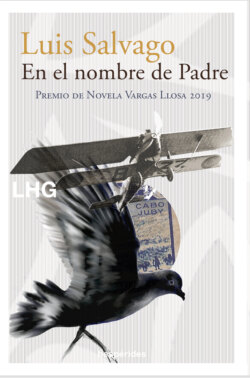Читать книгу En el nombre de Padre - Luis Salvago - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V
Оглавление“El hombre es un ser libre por Naturaleza y cualquier imposición, por sensata que pueda parecer, no pasa de ser la consecuencia de una mala interpretación del orden social”, había escrito Padre en una página en blanco entre la portada y la primera lámina de su álbum.
Era un hombre inteligente —expresarse de esa manera requiere inteligencia y sensibilidad—, y si no estudió demasiado no fue porque no pudiera dar más de sí, sino porque había construido una filosofía propia que cumplía a rajatabla y que regía todos y cada uno de sus actos, todos sus pensamientos y todos sus deseos. Estaba lleno de peculiaridades, entre ellas utilizar la escena de una pintura famosa para emplearla como una metáfora aleccionadora. Y en eso era inigualable: con facilidad traía a colación el título de un cuadro que, asombrosamente, encajaba a la perfección con su propósito.
Ese álbum era una colección de postales a color sobre marco de paspartú que guardaba en el estante más elevado del mueble del salón; un regalo que, según contaba, le había comprado mi abuelo en una tienda de Oviedo —mi abuelo convivió un tiempo con nosotros—. Si Padre estaba en casa —lo cual, andando el tiempo, se convirtió en una extrañeza—, lo sorprendía a menudo sentado de espaldas a la puerta, la luz de la lámpara brillando en la tonsura de su cabeza, absorto en el álbum abierto sobre las rodillas. Me reconfortaba encontrarle en ese estado, lejos del fragor del trabajo, de las pasiones políticas y las preocupaciones de la casa. Cuando pasaba las hojas de papel cebolla, humedecía sus dedos y asía la esquina con la delicadeza de un cirujano. Con ese gesto, más que pasar una página, acariciaba un recuerdo con la punta de los dedos. Y, sin duda, en ese recuerdo existía alguien a quien Padre debía su ser.
No tengo memoria de cuándo murió el abuelo. Tampoco tengo una idea exacta de su fisonomía, de la estatura, el color de los ojos, su forma de andar. Si hago un esfuerzo por recordar, la imagen convocada es la de un hombre destruido.
Recuerdo los rasgos cavados en su rostro, la prominencia de los pómulos, su piel sin brillo, tan oscura que parecía que el polvo de la hulla se hubiera infiltrado poco a poco en ella para darle el aspecto de un esbozo hecho al carboncillo, el esbozo de un hombre. Cuando le pedí a mi padre que me hablara de él, poco tiempo después de que me percatara de que lo estaba olvidando, abrió el álbum, lo hojeó y se detuvo en una lámina con la imagen de La balsa de la Medusa. Como yo era aún demasiado joven, aquellas imágenes de los cuerpos desnudos y blancos agarrándose a los troncos me estremecieron. Me contó que trabajaba en un pozo minero cuya boca de entrada se abría a un desnudo desfiladero. Para que pudiera tener mejor idea de cómo fue su vida, Padre explicó que «la mayoría de los días el abuelo entraba en la mina antes de que amaneciera y cuando salía, si era invierno, se encontraba con la misma oscuridad con la que había entrado, de modo que su paisaje no tenía amanecer».
«Tenía los ojos muy blancos y muy abiertos», explicó, «como si en todo momento buscara un resquicio de luz. Cuando crecí fue necesario que yo también trabajara, a pesar de las reticencias de mi madre. Pero eran tiempos en que se crecía demasiado rápido y había que comer. Juntos descendíamos en la jaula y juntos salíamos de ella. Pronto me apunté al Sindicato Minero y pronto empecé a no perdonar a mi padre. No perdonaba su sometimiento, su silencio, la ausencia de una protesta. No perdonaba la estirilidad —así decía: estirilidad— de sus días ni su absoluta resignación a una condena a la oscuridad. Una mañana que recorríamos el desfiladero camino al pozo lo acusé de cobarde. Yo esperaba que se defendiera, que hiciera una réplica aunque fuera pequeña, que mostrase un atisbo de orgullo, pero se mantuvo en silencio hasta que entramos en la jaula. Eres un cobarde, repetí, esta vez delante de los compañeros que descendían con nosotros. Sus ojos, sin embargo, se entretenían en las cambiantes formas de la roca, en la largura de los barrotes, en el mango del pico que apoyaba al hombro. Llegamos al fondo del todo y los compañeros, conforme salían de la jaula, se repartieron por la galería para continuar con la labor del día anterior. Cuando yo me dispuse a hacer lo mismo mi padre me frenó poniéndome una mano en el pecho. Agarró el pico por el hierro y levantándolo con las dos manos me golpeó con el mango. Nadie lo vio y, si no fue así, nadie se atrevió a abrir la boca. El aire era un eco de golpes de pico, de material que caía, de chirridos de poleas y roces de raíl. El dolor en el hombro me dejó tendido en el suelo casi sin respiración, pero había otra herida, aún más profunda, aún más ominosa, que nunca cicatrizaría. Desde entonces, ya no quise acudir a la mina en el mismo turno que mi padre, no por una cuestión de orgullo, sino porque hice de ese rencor una razón para la lucha. Solo una vez, cuando nos encontramos en un cambio de turno en la boca de la mina y aún no había disipado mi rabia, le advertí de que llegaría un día en que se daría cuenta de que había pasado su vida como un siervo, que nadie se acordaría de él cuando sufriera una desgracia y que, en ese momento, recordaría mis palabras».
Padre dejó de ser minero cuando el abuelo enfermó de fibrosis. Para entonces ya había aprendido mecánica trabajando como aprendiz en un taller de automóviles de la capital. Es de suponer que si no hubiera sido por la enfermedad del abuelo habría abandonado la minería con cualquier otra excusa. Así, Padre había determinado seguir los dictados de su propia filosofía y comenzó a leer libros de política, en un intento por dar autoridad académica a los mismos principios que defendía. Leía mucho. Leía teoría política, leía a Marx, a Engels, a Proudhon, leía libros de teología y leía de vez en cuando novelas de viajes. Se trasladó a Tánger con la idea, decía, de iniciar una nueva vida plena de libertad. Fue allí donde abrió su propio taller.
Para ayudarle en el trabajo contrató a un moro de más o menos su misma edad llamado Mohamed —a todos los moros los llamaba Mohamed—, con la intención de que sus hijos no siguieran sus mismos pasos. Aquel lugar, es necesario añadir, no era solamente un taller. Dos veces al mes —el primer y el tercer viernes— Padre se reunía en un cuarto interior, cerrado con llave, que había llenado de sillones viejos, una mesa pequeña y rectangular y un gran lienzo negro donde se entrelazaban unos enigmáticos símbolos pintados en color dorado. Si se le preguntaba para qué servía ese cuarto contestaba con algo que nada tenía que ver, como que le dolía la espalda o necesitaba ir al baño. «Son asuntos delicados», accedía a decir cuando se le insistía. Si Madre estaba presente, fruncía los labios y cerraba los ojos como si hubiera mordido un limón. Sin duda, ella debía de saber quiénes eran esas personas que se reunían en la Sala, como denominaba Padre a ese cuartucho con la idea, supongo, de darle cierto aire de solemnidad.
Uno de los clientes más asiduos del taller era un médico del Hospital Español. Tenía un Mercedes viejo y humeante, del que se negaba a prescindir. Padre le hacía apaños: le cambiaba el aceite, reapretaba las tuercas, lo limpiaba, de suerte que parecía como revivificado, y el médico, satisfecho, pagaba a gusto por no tener que librarse de él. El caso es que un tercer viernes de mes el coche del médico visitó el taller y Padre me pidió que le echara una mano a Mohamed, porque él tenía que “hacer unas diligencias” que no podía eludir. Para cumplir con esas “diligencias” se vestía con el traje de los domingos y se perfumaba con no sé qué colonia que recordaba el olor de las castañas asadas. La tarde de ese viernes era día de reunión. Un corro de gente se acumulaba cerca de la entrada mientras Mohamed y yo trabajábamos en el Mercedes. Padre llegó un par de horas después, con el pelo repeinado como un colegial y un olor dulzón. «Ve acabando con eso», me dijo al verme con las manos en el motor. Y ya fuera porque conservaba un resto de euforia o porque la “diligencia” le hacía ver el mundo de otra manera, añadió: «Es hora de asumir responsabilidades». Cogió la llave de la Sala, camuflada en un tablero con las formas dibujadas de las herramientas, y abrió la puerta. «Pasen, señores», dijo a la gente que esperaba fuera, y de seguido fueron entrando en fila de a uno. El último, un hombre vestido de uniforme militar, de mentón prominente y ojos pequeños, lanzó un cigarrillo al rincón de las estopas usadas. «Cierre», escuché decir a mi padre desde dentro, pero el hombre se quedó a medio entrar, sujetando el picaporte. Miraba la colilla y me miraba a mí. La estopa comenzó a humear. «Cierre», volvió a decir. Mohamed tenía la cabeza metida en el motor. Me limpié las manos. El humo se hizo más denso, ya llegaba al techo. En poco tiempo se prendería. Sin embargo, el militar permanecía de pie en el mismo sitio. «Qué mala idea», dije, como si no fuera dirigido a él. Fui hasta el rincón y pisé la estopa, «qué mala idea», repetí, y escuché que la puerta se cerraba.
«Engranje roto», la voz de Mohamed sonó como un eco desde los entresijos del motor. «Engranje roto». Nada trascendía de la Sala; si algún murmullo traspasaba la puerta, pronto se ahogaba con el fragor de las caballerías en la grava o el canturreo del muecín en un minarete.
Unos minutos después, la voz grave de mi padre resonó en el garaje. «Vamos», dijo.
Al entrar noté un aire cálido que emergía del interior. Padre cerró la puerta detrás de mí, hizo girar la llave, y me encontré de pronto en un foco de miradas, enfrentado a unos hombres de rostro serio, tan aproximados en su fisonomía que si no vistieran de distinta forma hubiera dicho que eran la misma persona. Unos lo hacían de traje, otros de uniforme, monos de trabajo, ropa de calle. Me sentí abrumado, no solo por el peso de las miradas, sino porque esa puerta había abierto un mundo oculto que en modo alguno asociaba a Padre. Me senté en uno de los sillones. Hablaban del Gobierno, de los fascistas, de Rusia, de camaradas, de revolución. Había en todas esas voces la misma profusión de palabras que reconocía en el lenguaje de Padre. Nada hacía pensar que mi presencia los incomodara. Citaban a Lenin, a Kropotkin, a Durruti. «Algún día el yunque, cansado de ser yunque, pasará a ser martillo», recitó alguien en alto, a propósito de Bakunin; muchos aplaudieron. Escuchaba, y veía en ellos a mi padre discurseando en las jornadas de caza, en los paseos por la playa, o en las sobremesas después de la cena si ese día Madre se encerraba en el atelier, que así llamaba al cuarto de costura.
Se hacía difícil entenderles, porque era como empezar un libro abriéndolo por la mitad, pero nada me parecía nuevo y habría tomado parte en algún momento si Padre no considerase que había escuchado lo suficiente. Me abrió la puerta y me pidió que ayudara a Mohamed. «Muy bien, hijo», se apresuró a decir antes de dejarme fuera de la Sala.
Apareció al cabo del rato, seguido por esos hombres que desfilaban a su espalda y se despedían de él con un golpe de mano en un hombro. Sonreía satisfecho mientras los veía alejarse y me contemplaba en silencio frente a Mohamed, con el cuerpo doblado sobre el motor del Mercedes.
—León, no digas nada de esto a tu madre. No digas que has entrado —advirtió mientras se aseguraba de que la puerta quedaba bien cerrada y colgaba la llave en el tablero, en la silueta de una herramienta.
Me dejó descolocado, esa advertencia, porque unida a la escena que acababa de presenciar significaba que existían partes de su vida que yo desconocía. No pareció sentirse incómodo por obligarme a mentir a Madre. Se limpió las manos con una estopa, escupió en un rincón y se inclinó bajo el capó del coche donde trabajaba Mohamed. «¿Cómo va eso?», preguntó. «Engranje roto», respondió Mohamed. «Engranaje», corrigió Padre.
Durante varios días no hablamos de esa reunión. Cualquier pregunta al respecto me resultaba embarazosa, inconveniente, o no existía un momento propicio para hacerla. Así debía de ser también para él, porque le ayudaba en el taller por las tardes, íbamos juntos a comprar al zoco, me sentaba a su lado cuando jugaba a las cartas en el Fuentes, leíamos, paseábamos, y nunca me preguntó por lo que allí se había hablado, si estaba o no de acuerdo, si la experiencia me había parecido interesante. Creo que nos obligamos a representar una falsa naturalidad. Sin embargo, el silencio era de por sí una declaración sin palabras. Cuanto más callábamos más convencido estaba de que esas personas, de alguna manera, estaban relacionadas con los repentinos viajes que Padre realizaba a Madrid, a Barcelona, a Rusia, Europa; lugares de los que siempre regresaba imbuido de una oscura felicidad.
—¿Recuerdas Los fusilamientos de Goya? —me preguntó a los pocos días de la reunión en la Sala, con la intención, tal vez, de romper ese silencio.
Íbamos de camino a casa, de vuelta del Gran Zoco. Frente a nosotros se alzaba el minarete de Sidi Bou Abib, con sus ladrillos rojos y sus agudos rombos de azulejos policromados. Lo recuerdo porque Padre llevaba colgados de las manos dos conejos blancos que habíamos comprado en un puesto de carne, y esa pregunta en ese momento había sonado extraña. Era habitual en él esa forma de iniciar una conversación: añadir un misterioso prólogo con la finalidad de dar más empaque a lo que de inmediato iba a contar.
«Hace dos meses, en Oviedo, presencié el fusilamiento de dos sacerdotes. Les hicieron el paseíllo junto a un jornalero acusado de derechista. Son los peores, estos», añadió, «no puede entenderse que un trabajador sea un derechista. Fueron detenidos por un control de milicianos, les registraron las maletas y les hallaron las sotanas. ¿Te imaginas qué caras?», dijo, mientras nos acercábamos a casa y empezaba a sentirme incómodo. Contaba sus experiencias con el mismo apasionamiento con el que yo escuchaba y se adueñaba de mi atención de tal forma que me sustraía del presente hasta el punto de perder la noción del tiempo y el espacio. A Madre no le gustaba que yo le escuchara; torcía el gesto, hacía aspavientos en un espantar de moscas, mascullaba palabras ininteligibles entre las que colaba algunas que se entendían con claridad, las mismas siempre: Judas, o proselitista, o insensato y, especialmente, una que pronunciaba a medias, con los dientes apretados, como si la refrenara en la lengua; decía: masón, y yo, que no conocía esa palabra, interpretaba cabrón, acaso porque el uso de ese insulto va ligado a una contracción de los labios y un cerrar de ojos como de asco repentino. Mi incomodidad, por tanto, se debía a que me preocupaba que al llegar a casa Madre nos sorprendiera en esa conversación.
Mi hermana dio palmas desde el fondo del pasillo, porque nunca había visto conejos blancos, y les acarició las orejas, y la cabeza, y la cola, mientras Padre los dejaba en el suelo de la galería, atados de las patas traseras. «Dales de comer», decía mi hermana, y Padre afilaba el cuchillo con la piedra de amolar. «¿Sabes por qué esa ejecución me pareció, digamos… instructiva?», continuó, sin reparar en que Natalia aún estaba en la cocina, acariciando el sedoso pelo de los conejos con sus pequeños dedos, «porque nunca había visto a un hombre desnudo, y hablo en términos absolutos, me refiero a la desnudez de la carne y la desnudez del alma. Te puede parecer irrilevante, pero no, no es irrilevante. Los dejamos… se quedaron», corrigió sobre la marcha, «en cueros, sin la ropa de calle, sin las sotanas, ni las casullas, que los milicianos se habían puesto, estola incluida, y bailaban y hacían gilipolleces delante de ellos, con los fusiles en la mano». Padre se interrumpió y se agachó para coger uno de los conejos. Mi hermana daba palmas, entusiasmada. «Dale de comer», insistió, viéndolo sacudirse. Padre, que lo agarraba de las patas traseras, levantó la otra mano, cerró el puño y ¡pam!, un sonido seco en la nuca aquietó al conejo. ¡Pam! Los nudillos golpearon de nuevo. El animal oscilaba como el péndulo de un reloj. Mi hermana se había tapado la boca y sus ojos, muy abiertos, brillaron de una súbita humedad. «Padre, debiste haber esperado», dije, y él continuó como si el hilo de su conversación nunca se hubiera roto. «¿Sabes qué hicieron? Rezar. Juntaron las manos y rezaron, con la polla al aire», matizó mientras reía. «Cómo lloraban, los cabrones. Lloraban porque tenían el alma desnuda, porque apelaban a un vacío, ¿entiendes?, a un vacío. Lloraban de miedo».
Cuando comprobó que el animal había muerto, lo dejó colgado de un gancho de la pared, buscó con la punta del cuchillo en la piel de la barriga y la abrió de una estocada. Luego metió la mano para sacar las vísceras, envueltas en una grisácea membrana gris, cayeron a un barreño y un olor acre y rancio se extendió por la cocina. «El derechista era otra cosa; no sé si era creyente o no lo era, estaba en pelotas, pero al menos no lloraba. Solo decía: «Respeto, por favor», y repetía: «Respeto, por favor», y sus ojos estaban tan blancos y tan abiertos que me recordaban a los de ese hombre del cuadro de Goya, el que está en el centro de la escena con los brazos en alto. Cuando pedía respeto los alzaba de la misma manera, así», decía imitando el gesto del personaje, con las manos pringosas, «pero en la guerra, lo primero que se pierde, hijo, es el respeto. Así que se acabó pronto con ese asunto. Los fusilaron en una oquedad del terreno, a los tres. Tuvo su paradoja ese ajusticiamiento; los milicianos no se habían molestado en quitarse los hábitos, los mismos hábitos con los que los curas reclaman piedad al mundo».
Padre terminó con el segundo conejo al mismo tiempo que finalizaba su narración, y como si recordara que aún tenía algo que decirme y no se le debía olvidar, dijo:
—Por cierto, hace tiempo que estás en edad militar.
—Sí.
—¿Cuándo vamos a ir a la Oficina de Reclutamiento?
—No lo he decidido.
—Conozco a gente. Uno de ellos trabaja en el Alto Comisionado; lo viste el otro día, en el taller, estaba dentro de la sala de reuniones. Se llama Salazar. Teniente Salazar.
—Un militar.
—Sí.
—Ya hablamos, Padre —dije, como dando largas, porque una y otra vez me insistía en que debía participar en la defensa de la República, que cualquier buen ciudadano estaba obligado a hacerlo y que no había excusa que dispensara de tal obligación.
Sin embargo, yo pensaba en Mariza, y en Madre, y en esos conejos de cuyos hocicos desnudos colgaba una brillante gota de color rubí.
Y pensé también en mi hermana, en la inutilidad de sus lágrimas.