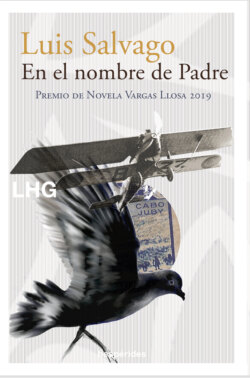Читать книгу En el nombre de Padre - Luis Salvago - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
X
ОглавлениеEntre los muchos alumnos de la École de Boxe, Efrén era el único español de mi edad que estudiaba en el Lycée. Esa simple coincidencia, atendiendo a un orden lógico, debió de haber sido suficiente motivo para propiciar nuestra amistad. Sin embargo no fue así, porque sobre ese orden lógico se imponía un hecho singular que algunos creyentes calificaban como milagro y otros, los menos fervorosos, responsabilizaban al capricho de la casualidad. En cualquier caso, ese hecho, milagroso o no, consistía en que en los sorteos de emparejamiento previos a las veladas de boxeo resultaba que las más de las veces Efrén y yo nos encontrábamos frente a frente entre las cuerdas del ring.
Tras varias coincidencias se probó a cambiar el sistema de sorteo, se abandonaron los nombres escritos en papel extraídos de dos cajas por dos letras secretas que identificaban a los púgiles y que un niño hacía coincidir en la pizarra según su inocente criterio. Así y todo, maravillosamente, la letra secreta de Efrén y la mía se revelaban ante los ojos de los presentes cuando el niño leía en alto los nombres escritos en pequeños trozos de papel.
Muchos daban por hecho que entre él y yo existía una animadversión manifiesta, consecuencia posiblemente de algún escabroso suceso que nadie podía aclarar, y que esas coincidencias no eran más que burdos intentos de dirimir nuestras diferencias en un cuadrilátero. Sin embargo, pasaban por alto estas personas que, en ocasiones, los desencuentros no surgen de la realidad que contemplan, sino de los mismos ojos que miran.
Así, nunca hubo entre Efrén y yo malentendido alguno que por milagro o por pura casualidad favoreciese esa coincidencia. Subíamos al ring porque había que hacerlo, peleábamos, perdíamos, ganábamos y no podría decir que en esos habituales enfrentamientos alguno de los dos se dejara llevar por un expreso deseo de destruir al contrincante. Muy al contrario, como si el Destino nos hubiera puesto a prueba desde el mismo principio, de esa supuesta enemistad nació un vínculo que solo los prejuicios de Padre pudieron alguna vez romper.
Efrén era hijo del Director del Hospital Español, un hombre muy conocido en Tánger, no solo por dirigir un hospital que tan eficazmente había ayudado a los heridos de la guerra del Rif o de las escaramuzas con los saharauis, sino porque, al parecer, no se molestaba en ocultar sus diferencias políticas con la República, de la que solía decir, atendiendo a su militancia en círculos filantrópicos de la ciudad, que era poco más o menos una “madre desnaturalizada”.
En una ocasión en que debatíamos sobre este punto a Padre le faltó tiempo para tachar a ese hombre de fascista, de incongruente y desafecto, sin mostrar pudor alguno por sus propias acciones que, al fin y al cabo, tenían como objetivo la desaparición de la República.
Siendo así las cosas, desde el mismo momento en que Padre tuvo constancia de las inclinaciones políticas de la familia de Efrén —y eso fue al poco de conocernos— dio inicio a un constante asedio destinado a destruir una amistad que consideraba altamente perniciosa. Padre sabía que no podía ir de frente, porque sus justificaciones me habrían parecido demasiado vagas, de modo que una tarde, en el salón de mi casa, sacó a relucir su álbum de láminas para pedirme opinión sobre una obra de Caravaggio.
—Amor vincit omnia —pronunció con sonora afectación—. El amor todo lo vence.
No era la primera vez que veía ese cuadro. Aun sin saber demasiado de pintura, su falta de formalidad con respecto a la mayoría de las obras del álbum atrajo mi atención desde el primer momento en que lo vi.
—¿Qué te parece? ¿No opinas que para ser una obra maestra resulta obscena? —preguntó, y como viera que callaba puso en mi boca las palabras que le hubiera gustado escuchar—. A pesar de ser el cuerpo de un chico en la pubertad, la extrema desnudez, la intencionada exhibición de su anatomía, la expresión del rostro, pícara, como incitando a cometer una imprudencia, hablan realmente de la catadura moral de su autor, ¿no es cierto?
—No estoy seguro.
—Observa: la mesa y el suelo están llenos de objetos que representan a la música, a la arquitectura, a las armas, pero ya con el título tienes suficiente para juzgar: El amor todo lo vence; es una invitación a una relación ilícita, ¿entiendes? Caravaggio fue acusado de sodomía, de relacionarse con sus modelos, fue además un asesino.
—¿Asesino?
—No hay más que atender a los detalles de la pintura para hacerte una idea de la personalidad del autor. No es nada nuevo; desconfía de los hombres que muestran su cuerpo y reclaman amistad cuando no existe ninguna razón para ella.
—¿Qué es lo que quieres decir? —pregunté.
Mientras hablábamos, Madre revoloteaba de la cocina a las habitaciones y de las habitaciones al comedor. La conversación que manteníamos Padre y yo sobre la trascendencia de una pintura y su comparación con la realidad le era indiferente, pero sus reiterados paseos, como si siempre olvidara algo por hacer en el otro rincón de la casa, hacían pensar que existía un interés mayor del esperado. Estaba seguro de que, de haberse dejado llevar por su instinto, Madre habría entrado en el salón y habría calificado la pintura de impúdica, por mostrar a un hombre en cueros.
Más allá de esa circunstancia, me avergonzaba que Madre me escuchara hablar de esa manera, aunque a Padre no le importara, porque desde hacía un tiempo, que coincidiría con su vuelta de Villa Cisneros y el nacimiento de mi hermano pequeño, se movían por la casa como dos satélites erráticos: siempre girando cada uno en su órbita pero sin llegar a tocarse. Aun así, estaban de acuerdo en lo esencial y, si era imprescindible, mostraban de inmediato su absoluta sintonía.
Desconozco si en este caso Padre estaba al tanto de esta circunstancia, si precisamente había calculado que Madre estuviera presente para que ejerciera una presión añadida.
—Quiero decir que un cuadro no habla solamente del pasado, del momento en el que se pintó; un cuadro muestra las debilidades intemporales del hombre, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Dime, ¿qué crees que insinúa Caravaggio?
—No estoy seguro —dije.
Pero yo sí estaba seguro y sabía lo que quería decir, porque conocía a Padre tanto como él me conocía a mí. Sin embargo, él tenía la ventaja del respeto que yo le debía y esa circunstancia me colocaba en una situación vulnerable. Por otra parte, se me hacía difícil aceptar que la intención de Padre llegara al punto de subvertir sus propios principios, de modo que solo pude contestarle como él esperaba.
—Padre, de todos esos cuadros de tu álbum de láminas ese es el de mayor significado, el de mayor profundidad humana, el que, a diferencia de todos los demás, expresa con mayor exactitud la verdad del alma humana. No creo que exista otro pintor, aparte de Caravaggio, capaz de alcanzar esa Naturaleza del alma —dije añadiéndole la grandilocuencia de Victor Hugo, porque había acabado de leer Los miserables y aún daban vueltas en mi cabeza sus expresiones y su modo de hablar.
Sus manos mantenían la lámina a medio cerrar, titubeó, volvió a abrirla y se quedó prendido de ella, buscando acaso las virtudes que acababa de mencionar. Con un dedo acarició el extremo del ala que apoyaba sobre un muslo del chico, como si su intención fuera sentir la leve textura de la pluma.
—Ese es mi cuadro preferido del álbum —dije.
Pero, inevitablemente y aunque en esos momentos yo no lo advirtiera, la semilla de la duda ya había echado raíces.
Para llevar a cabo esa separación que Padre deseaba, era necesaria una razón lo suficientemente poderosa como para darle la solidez de un rencor perpetuo, de un obstáculo tan difícil de esquivar que ni siquiera el tiempo pudiera erosionar.
Esa razón fue una mujer.
Fue en el Lycée, un día en que se celebraba la firma del Tratado de Fez. Nos habíamos vestido para la ocasión con los mejores trajes que podíamos tener. Padre me dejó prestado su traje de color ceniza, su camisa y sus zapatos. Lo hizo mostrando una gran disposición, advirtiéndome al mismo tiempo de que las ocasiones especiales debían aprovecharse como un recién nacido aprovecha la primera bocanada de aire. Supuse que para él aquella era una oportunidad perfecta para que yo conociera a una mujer y alejar así los demonios de sus sospechas.
Efrén ya me había hablado anteriormente de Mariza, de cuánto le llamaba la atención la especial relación que mantenía con la literatura, de su conocimiento de los grandes escritores franceses, de su condición de mujer tan alejada de lo habitual en cuanto a la desenvoltura en el trato y de sus singulares temas de conversación. La descripción que hizo de ella, de su cuerpo y personalidad, fueron tan apasionadas que, sin ninguna duda, esa mujer estaba abocada a convertirse en el objeto de su deseo. No sé si Efrén, verdaderamente, tenía conocimiento de la afinidad que existía entre Mariza y yo, de nuestras coincidencias, nuestra inconfesada simpatía o si me equivocaba y su modo de comportarse respondía, más bien, a una premeditada intención de construir una excusa para acercarse a ella. Incluso con esa duda, el valor que aún atribuía a la amistad de Efrén me hizo retroceder, dejarle la vía libre para que tuviera la oportunidad, si así tenía que ser, de conseguir aquello que deseaba. Si es cierto que entre las personas existe una avenencia, un entendimiento predefinido que de modo inevitable se impone sobre cualquier otra fuerza, intentar lo contrario no podía ser más que dar una oportunidad al fracaso.
Esa misma noche, Mariza y Efrén entablaron una conversación de la que me aparté al poco de iniciarse, convencido como estaba de que no tenía sentido intervenir. Desde el ventanal, orientado al norte del Boulevard Pasteur, se contemplaba una luna fulgurante, tan baja en el horizonte que parecía formar parte de la ciudad. El minarete de Sidi Bou Abib devolvía la luz plateada de sus azulejos. Ante esa panorámica nocturna, cargada de una belleza casi irreal, me sentí de pronto incómodo, como si todos los asistentes se hubieran fijado en que la chaqueta rebasaba la anchura de mis hombros, que las suelas de mis zapatos estaban gastadas, agujereadas, y mi presencia, por tanto, estuviera fuera de lugar. Observaba a Mariza entregada en su conversación con Efrén y recordé todas las virtudes que, según él, la convertían en un ser diferente de todos los demás. Sus piernas torneadas, el modo en que la falda caía de sus caderas, la cintura sobre la que abrochaba una cinta de color azul. El pelo, negro y rizado, recogido con una pinza de caña. Podía escuchar el timbre grave y recóndito de su voz expresándose en un francés académico, la sonoridad de su risa jugando en su garganta, las continuas irrupciones de Efrén para llamar su atención. Era inevitable preguntarse si ella era consciente de las intenciones de mi amigo, si la desenvoltura que mostraba respondía a su naturaleza o, tal vez, su comportamiento se debía a un artificio, una secreta conspiración cuyo objetivo no era otro que despertar mi interés por ella. Un gramófono sonaba en algún punto de la sala, con música francesa, y sus notas parecían formar parte de esa conjura que yo había fabricado. Deseé irme, escapar de ese lugar donde todo el mundo podía observar los agujeros de mis zapatos, escapar de mi ensoñación, de la música, de la imagen de Efrén que, al contrario que yo, parecía sentirse cómodo en su traje y sus zapatos, confiado en que Mariza entendería sus intenciones. Me deslicé a través de la sala buscando las paredes para evitar un encuentro. Un cuadro hizo que me detuviera en mi huida, una reproducción de La libertad guiando al pueblo. Padre me habló una vez de él, no podría recordar cuándo. Me explicó que la libertad era la figura de la mujer en el centro del cuadro, con los pechos descubiertos. Lleva en su mano derecha la bandera de Francia y en la izquierda un fusil con la bayoneta calada. La figura avanza hacia el espectador, animándolo a incorporarse a ella. Al mismo tiempo dirige su mirada a las masas que la acompañan: proletarios, militares, soldados, un niño que empuña un arma en cada mano. Al pie de la imagen hay muertos. Uno de ellos con los pantalones bajados. El fondo de la escena se desvanece entre la humareda de la pólvora y el polvo que levanta el movimiento de la gente. Bajé las escaleras y salí a la luz de esa luna, que desde el ventanal parecía formar parte de un decorado y en la calle revelaba las formas de la suciedad del suelo.
Le dije a Padre, cuando me mostró ese cuadro en la postal, que la muerte no tenía dignidad. Se quedó mirándome, la boca muy abierta, las manos quietas sobre la imagen. Luego cerró de golpe el álbum y volvió la cabeza a un lado, como si se planteara si merecía la pena seguir hablando. Parecía sorprendido y molesto por lo que yo había dicho. Inició entonces uno de sus relatos sin tiempo, sin nombres, muchas veces sin un lugar al que hacer referencia. Dijo que él había visto sacar a un hombre de su casa, bajo la acusación de adoctrinar a los niños en los privilegios de la burguesía. «No era más que un profesor de escuela», explicó, encogiendo los hombros. «Hay que ser fuerte para soportar los gritos de súplica de la mujer y el llanto de los niños agarrados entre ellos. Se vistió a medias, con una gabardina negra sobre el pijama, y le ataron una cuerda en las muñecas por detrás de la espalda. Llevaba unas zapatillas de felpa que se hundían en el barro que había dejado la lluvia. Lo hicieron de noche, para que nadie lo viera ni se atreviera a preguntar por lo que sucedía. Detrás del pueblo había una tenada para guardar las ovejas. Durante el trayecto no abrió la boca para pedir explicaciones o clemencia, su cabeza colgaba sobre el pecho, supongo que abatido por el miedo. Antes de entrar se volvió en el umbral de la puerta y miró a los milicianos a los ojos. ¿Por qué me arrestáis?, preguntó. Se le dijo que era sospechoso de envenenar a los niños con ideas contra el proletariado, que se sabía que había viajado a los Estados Unidos y que eso significaba que era un burgués. Él protestó, pero el mismo hombre que le comunicó la acusación cargó la bayoneta y, con un gesto rápido, le atravesó el cuerpo».
—¿Tú que hiciste? —pregunté.
—Le enterré. Esperé a que muriera y me dejaron solo con él. Mientras tanto, hice un hoyo ayudándome con el fusil. No pudo ser muy grande, pero era suficiente. Ahí lo dejé, a medio cubrir de estiércol, las tripas por fuera, brillantes a la escasa luz nocturna. Los pies quedaron fuera, con las zapatillas de felpa con las que había salido de casa. Hijo —añadió—, la libertad solo puede conquistarse con sangre.
El final de su relato dio paso a un silencio reflexivo. Vi a Padre estremecido por dentro, resquebrajado como un objeto de cristal que aún conservara su forma después de un golpe. Creo que sus experiencias calaban tan profundamente en mí por su fuerza de verdad. Él lo sabía, y aprovechaba esa ventaja para explayarse en sus narraciones, consciente del efecto que producían. No obstante, debo confesar que la minuciosidad de sus descripciones y el notable entusiasmo con que se expresaba dejaban a menudo un poso de sospecha. En todas sus crónicas mi padre siempre era testigo, o acompañante, o alguien que pasaba por allí, pero jamás, en ninguna ocasión, desempeñaba el papel de verdugo.
Poco después de esa fiesta Efrén dejó de acudir al gimnasio. Recogió sus pertenencias de la taquilla, vendió sus guantes, sus botas, incluso un saco de pera que utilizaba en casa para mejorar la velocidad. No dio explicaciones a nadie. Tampoco al director de la École de Boxe, quien quedó tan sorprendido por lo expeditivo de su decisión que aseguró que solo una “razón de faldas” lo podía justificar. Efrén se entregó por completo al estudio de la literatura francesa y la historia del Ejército español. Nuestros encuentros ya no eran intencionados, sino que obedecían a la casualidad: en la biblioteca del Lycée, en una clase conjunta o en los largos paseos con Mariza, cuando se le veía asomado al porche del hospital, a espaldas de su padre. En todas esas coincidencias ya no existían lenguajes subliminales, ni un entendimiento superior. Incluso el lenguaje de la palabra acabó por desaparecer.
Cuando Mariza me preguntaba por lo sucedido no se me ocurría qué decirle ni cómo hacerle entender que por mucho que me esforzara no había forma de recuperar lo perdido. «No es posible», decía, incapaz de aceptarlo.
Un día Efrén vino a despedirse. Debió de pensar que Padre ya no estaba y acudió al taller sin pasar por casa. Vestía uniforme de la Legión, con polainas, chapiri y correaje. Su aspecto era imponente. Viéndome en mono de trabajo, con los bolsillos descosidos y sucios de grasa, me sentí como aquella vez en la fiesta del Lycée.
Su mirada se perdía en los rincones oscuros del taller, en Mohamed, que tenía medio cuerpo debajo del motor de un coche, y en mis manos, que no había conseguido limpiar de grasa.
—¿Dónde vas? —pregunté.
—Dar Riffien, al sur de Ceuta.
—No es cualquier cosa, la Legión.
Efrén se quitó la gorra y se pasó una mano por el pelo como si el aire le hubiera despeinado. Luego se la colocó concienzudamente. Hizo ademán de acercarse, de dar un paso adelante. Pero no fue más que un amago. Se estiró de los bordes de la guerrera hacia abajo y se aclaró la garganta.
—Espero que vuelva.
—¿A quién te refieres?
—Tu padre.
—Ah, sí —respondí.
Ahí estábamos de nuevo, Efrén y yo, el lenguaje solapado, sin apenas palabras, y pleno de intuiciones.
—Le escuché muchas veces decir que algún día harías algo grande.
—Eso decía. —Reí sin ganas—. Aunque hasta ahora no parece que ese vaticinio se haya cumplido.
—Ya… Bueno. Adiós, León. Adiós, Mohamed —dijo elevando la voz y mirando a los bajos del coche.
Me limpiaba de las manos, mientras tanto, una suciedad que no se puede arrancar.
—Au revoir —respondió Mohamed, sin salir.
Los dos, frente a frente, sin cuerdas alrededor. Nos abrazamos, de una forma tan efímera y atropellada que su gorra cayó por mi espalda.
Efrén se alejó por la acera con paso firme y la frente elevada, como si la rigidez de las botas y la dignidad del uniforme no le dejaran más opción que caminar con una prestancia que en él resultaba extraña. Cuando desapareció al doblar la esquina del buzón de la calle Correos, mezclado con el gentío que se encaminaba a montar el mercado nocturno, supe que no olvidaría nunca esa imagen, que siempre que recordase su nombre lo imaginaría vestido con su uniforme de la Legión, sus polainas, el tahalí, la gorra y aquella oscura boca de calle por donde desapareció.