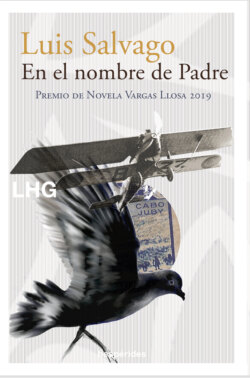Читать книгу En el nombre de Padre - Luis Salvago - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IX
ОглавлениеPadre estuvo preso.
Me he preguntado muchas veces por qué no me contó tal cosa, si no hubiera sido mejor ponerme al tanto de lo sucedido en el momento justo y no cuando la casualidad le había forzado a confesarlo. Fue en 1932, justo el año en el que Madre quedó embarazada de Federico.
La casualidad ocurrió pocos meses antes de que Padre se marchara, una tarde en que lo acompañé al Café Fuentes a jugar a las cartas. Un hombre solitario, acodado sobre la barra, apuraba un vaso de vino. «Bienvenido», dijo. Padre no se sintió aludido, echó un vistazo al fondo y, como viera que sus amigos aún no habían llegado, nos sentamos a la mesa y pidió al camarero una botella de tinto y una baraja española. Padre carraspeó. «No tardarán», dijo al tiempo que el camarero le traía las cartas y las contaba. El hombre hizo sonar la rueda de un chisquero. Se encendió un cigarro, salió a la calle, miró a los transeúntes. Después de dar dos caladas exclamó: «Mierda». Tiró el cigarrillo al suelo, nos miró y vino lanzado hacia nosotros. «Hola, Matarife», dijo arrastrando una silla. Se sentó frente a mi padre, le quitó el vaso y se sirvió vino. Vestía un traje muy gastado, con agujeros en las coderas y unos zapatos con las taloneras raídas que una y otra vez sacaba por debajo de la mesa en un acceso de manía. La barba le cubría gran parte de la cara, salpicada de calveros de tiña por donde asomaba una piel sonrosada. Parecía el desgraciado uno más de tantos otros occidentales que menudeaban por el Zoco Chico, saltando como pulgas de un bar a otro con la ropa manchada de vino; nada tenía de extraordinario y, sin embargo, en la forma en que me miraba parecía que me conociera.
Desde luego, no le gustó a Padre esa presencia inoportuna. Se reclinó en el respaldo, como siempre hacía cuando necesitaba ver las cosas desde una mejor perspectiva. Su silla crujió al soportar el peso de su cuerpo.
—¿Cómo por aquí? —le preguntó.
Al sonreír, la barba se plegó sobre sus labios.
—Siempre estoy por aquí. Vivo aquí. Toma, chaval —dijo ofreciéndome su vaso—. Bebe. Tu padre y yo somos antiguos amigos. Amigos de los buenos. ¿Cierto?
—Sí, amigos —concedió Padre.
—Recuerdo a tu hijo, de la Sala. Vaya ojos puso cuando nos vio —dijo al tiempo que dejaba escapar una risa y sus ojos se quedaban bajo el ángulo de las cejas—. ¿Cómo vas, camarada?
Así me llamó: “Camarada”; y no debió de gustarle a Padre esa palabra, porque frunció los labios y arrimó la barbilla al pecho, mirando los rayajos de la mesa como si no hubiera oído.
—Nos hicimos amigos en Villa Cisneros —dijo—. No he visto lugar más infecto que ese. Un puñado de fascistas, vamos, los militares de ese cuartel, por mucho que la bandera fuera la tricolor, incluido el Chato, un loco como tú. Más honorable hubiera sido escapar por nosotros mismos que ser liberados por el Gobierno.
—Pero nos liberaron. Y nos recibieron como héroes, en Barcelona —replicó Padre—. Deberías estar orgulloso.
Torció la cara el barbudo, molesto al parecer, porque no debía de coincidir con esa apreciación. Dio un largo trago de vino y miró a la concurrencia, pendiente de nuestra mesa.
—A ti se te olvida por qué nos encarcelaron. No conoces las acusaciones, te importa una mierda. Toda tu vida dando tumbos sin saber para qué…, Matarife —dijo alargando el final de la frase para que quedase bien prendida.
Padre se distraía siguiendo con una uña llena de grasa la forma de una estrella de David grabada en la mesa. Alguien debió de entretenerse en esa maldad de horadar la madera con la punta de un cuchillo. Mis ojos seguían ese dedo mientras el hombre hablaba, sin callar un instante.
—Pero al menos fue un sueño que duró más de una noche. Recuerdas, ¿verdad? Dejamos al tren sin raíles, arrancamos los cables del telégrafo, del teléfono, tomamos las armas; pero nadie resultó herido. En esos cinco días, por una vez, vivimos el sueño de la Revolución: el trabajo voluntario, la vigilancia de las milicias, el dinero abolido... ¿Puede haber mayor significación de libertad? Dime…
El dedo recorría una y otra vez la estrella, primero un triángulo, luego el otro, luego el contorno, vértice a vértice. Disipaba Padre, a buen seguro, una rabia que no deseaba expresar.
—Tal vez —dijo al fin, sin levantar la vista.
—Tú estabas en otras. Tu padre era también minero, como ellos, decías. Pensabas más en la revancha que en la liberación de esos hombres. Querías volar el cuartel con la dinamita de los mineros, o entrar a saco con los fusiles. Solo la sangre te consuela, ¿eh, Matarife?
El dedo ya no acertaba a seguir la línea. Lo mantenía en el aire, temblando. Le llené un vaso que cogí de otra mesa. Su mirada estaba lejos de nosotros, en otro tiempo, reviviendo acaso aquellos momentos.
—“Comunismo libertario”, así llamábamos a nuestro sistema político. Qué ingenuos —dijo, y sacó un pie por el lado de la mesa, con el zapato colgando—. Un figura, el Durruti, y los hermanos Ascaso, y tú, con tu fusil allá donde ibas. Está muy bien eso de arrastrar a la gente a cumplir los ideales. Para eso están. Pero al fin y al cabo tú luego te hubieras largado, como has hecho siempre, y los mineros, y los obreros del textil, esos no pueden escapar, esos recogen tu cosecha. Porque tú vives siempre en un mundo de ideales. El pan de los hijos, un lugar digno para vivir, el apego a la tierra, todas esas cosas te las traen al pairo. Tú prefieres, ya te digo, vivir bajo la amenaza de la muerte.
En esto mi padre se echó sobre la mesa y lo agarró de la pechera. Lo sacudió como a un muñeco, furiosamente, y le lanzó el fondo del vaso a la ropa. Era fácil para él, tan ancho de hombros.
—Lárgate —le dijo. Y lo soltó a plomo sobre la mesa.
Luego miró a la concurrencia, muchos conocidos, que en poco tiempo ya atestaban el bar. Padre tenía un alto sentido de la vergüenza, nada merecía la atención de la gente si no era para celebrar un éxito. Nos levantamos a la par y el barbudo se quedó contrahecho sobre la silla. El tinto resbalaba por su mentón y le empapaba de un rojo vivo la camisa.
Cuando salimos del café, mi padre se metió las manos en los bolsillos, agachó la vista y caminó en silencio. El pelo de su barba asomaba blanco y gris. Sus mejillas temblequeaban. Se hacía mayor. En el trayecto a casa no me miró a los ojos ni me dirigió la palabra. No podía decirle que yo ya sabía de su prisión.
Fue en la primavera de ese año cuando llegó a casa una carta sin remite. Madre sufría de alergia desde mediados de marzo a fines de julio. En esa época los ojos le lloraban, estornudaba, se sonaba a menudo la nariz. No aprecié, por tanto, su nerviosismo hasta que un día, cuando preparaba la mesa para la cena, vi sus dedos romos. Desde que recibió la carta se arañaba las uñas de una mano con las de la otra mano, se asomaba con frecuencia a la ventana que daba a la calle. Alguna noche la oí gemir.
Pocos días después, supe por Efrén que mi padre había sido deportado junto a cien anarquistas de la CNT y un puñado de comunistas a la prisión militar de Villa Cisneros. Se les acusaba de crímenes contra la República. Cuando me decidí a preguntarle por el contenido de la carta, Madre evitó pronunciar las palabras prisión, militar, deportado. Dijo únicamente que estaba realizando unas “diligencias” muy importantes que le requerían mucho tiempo. Pero ella no dejó de arañarse las manos.
En los seis meses que le faltaban para dar a luz, Madre, acaso porque una parte de ella se culpaba de esa ausencia o porque quiso dedicar a su marido un último y definitivo gesto de amor, se negó rotundamente a salir de casa hasta llevar a término su embarazo. Para ello, encargó más trabajo de costura del que podía asumir, dejó sobre mis hombros la responsabilidad de atender el taller y buscó la ayuda de Fátima, una mora obesa y muy habladora, que se encargaría de llevar a buen término esa gestación solitaria a la que el destino la había abocado.
No parecieron aquellos momentos felices; los cuarenta y nueve años que Madre cumplía ese mismo mes no eran los catorce con los que tuvo su primer hijo, aunque naciera muerto. Las piernas no tardaron en hinchársele, y el puente de la nariz, y las manos, a pesar de que cada noche las masajeaba con aceite de romero y subía a la azotea porque la mora le decía que la luz de la luna preparaba el cuerpo de las mujeres para el parto. Ella, que encontraba en su vestido de Chanel la vara de medir de su propia elegancia, descubrió una mañana al salir del baño que la imagen devuelta por el espejo no era la misma que conocía: veía su piel cedida, blanquecina, marcada por las formas de su anatomía, como la muda abandonada de un animal. Por la puerta a medio abrir escapaba a ras de suelo un tenue vapor y un gemido acallado, sigiloso, con la consistencia de un rezo.
Siendo así las cosas, la espera y el alumbramiento de Federico, más que ser un motivo de alegría, debieron de tener el significado de una ausencia. Desde aquella primera carta se estableció una suerte de contacto confidencial que partía de Madre, seguía por Fátima, pasaba por Mohamed y acababa por fin en esa sala hermética con puerta de chapa, ubicada en el taller de automóviles y a la que mi madre culpaba de muchos de sus males. Era, por supuesto, una suposición, pero solo así podía entenderse que Madre nunca preguntase por él, ni me enviara al Comisionado ni a ningún otro lugar donde pudieran darme alguna información sobre mi padre.
El día en que se puso de parto me pidió que me marchase de casa. «Eres un hombre adulto», dijo, «mejor bájate a la calle y espera por si el médico». Fátima ya calentaba agua en la cocina y llenaba el suelo alrededor de la cama de trapos y toallas. Se movía rápido, con inusitada ligereza, ensombreciendo el pasillo con su cuerpo cada vez que iba o venía. «No me voy a ningún sitio», dije, aprovechando que Fátima cerraba la puerta de la habitación.
Cuando al poco tiempo salió le pregunté: ¿ya? Pero Fátima era mujer muy apegada a sus costumbres y guardaba un empecinado silencio sin detener su marcha. Solo cuando me interponía en su camino echaba entonces atrás la cabeza y decía: «Todo bien, todo bien».
Permanecí en el pasillo un buen rato. La voz de la mora se escuchaba como un canturreo suave, que se interrumpía con las quejas cada vez más insistentes de Madre. Podía imaginar en esos instantes qué pensamientos la cercaban, los pretextos de su soledad, el inoportuno embarazo, el dolor innecesario. No podía nacer ese niño con un aura de felicidad, porque ya se encargaba ella de cercenarla desde su misma raíz.
Fátima aparecía en el pasillo con las toallas empapadas de sangre y por más que le preguntaba me decía lo mismo: «Todo bien, todo bien». Pero no podía ir nada bien, porque había demasiadas toallas, y trapos de la cocina, incluso ropa de Madre que aún se reconocía embebida en la sangre.
—Madre, llamo al médico —grité.
Pero aún tuvo energías para hablarme arisca y me respondió que ni se me ocurriera, que traicionaba a mi padre y la traicionaba a ella. Me hablaba como si yo tuviera en mi cabeza la situación de mi padre. El caso es que Madre se sumió en un silencio convaleciente que duró una semana y Fátima tuvo que buscar a una madre de leche, porque, aunque consciente, apartaba al niño con una mano floja cada vez que se lo acercaba a la cama.
—Ya tiene la vida, con eso queda —decía.