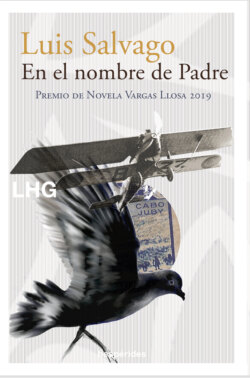Читать книгу En el nombre de Padre - Luis Salvago - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VII
ОглавлениеMadre fue operada en el Hospital Español el mismo día del accidente. La velé esa primera noche, sentado en una silla de madera a los pies de la cama. Su respiración inconstante arrastraba la mía y en ese silencio oscuro, que de vez en cuando rompía un quejido o una voz que llegaba de otra habitación, vi emerger los objetos con la luz del amanecer. Las baldosas de la pared se pintaron de blanco, y el techo, y la mesita de noche, la ropa de la cama, y Madre, despojada su piel del rubor de la sangre, pálida como un cadáver.
—¿Cómo estás? —pregunté al ver que sus párpados temblaban con un rayo de sol.
Jugó con la lengua dentro de la boca y con una vocecilla rota explicó que volvía de una casa del barrio francés cuando se dio cuenta de que unos moros la seguían. «Tenían la tez oscura y el aspecto enjuto y descuidado de los hombres de las montañas», dijo de ellos. Llevaba un saco de ropa para coser y el peso no le permitía ir más aprisa. Entró en el zoco para confundirse con la gente y salió por una puerta lateral. Pero esos hombres adivinaron por dónde saldría. Entonces la abordaron. Ella se resistió, pero le arrancaron la ropa de las manos y cayó al camino de tierra. La rueda de un camión que llevaba animales para el mercado pasó por encima de sus piernas. «Pude oler», precisó, «el olor de los orines del ganado derramado sobre mí».
A partir de esa explicación, una vez que ya estaba todo dicho, cerró los ojos y se volvió a dormir.
Una semana después de la operación apenas se apreciaba signo alguno de mejoría. Continuaba pálida, inmóvil, como en un permanente desmayo. Cuando pregunté al médico, me dijo en tono de confidencia que Madre se había negado a recibir una transfusión sanguínea y que había alegado una cuestión de fe.
—¿A qué viene eso? ¿Qué fe? —le pregunté.
Pero ella no quiso darme ninguna explicación. Hizo un mohín con la boca, agarró la manta por el embozo, se colocó de espaldas mirando a la pared y, lanzando un suspiro, dijo: «Pobre».
Sin duda, Madre persistía en su intento de borrar el pasado, porque el presente, para ella, no era más que el producto de una ilusión. Me convencí de que si algún día Madre salía del hospital por su propio pie, no debería agradecérselo únicamente a su asombrosa capacidad de supervivencia, sino a que su rencor era tan sólido, tan resistente a la erosión del tiempo, que le otorgaba el admirable poder de mantenerla con vida.
Madre no aceptaba las normas del hospital, ni le parecía bien que yo la ayudara, ni cumplía como debía las indicaciones del cirujano. A los pocos días de encamamiento descubrió que disfrutaba de una inigualable ocasión para mostrar su disconformidad con el mundo entero. De la mañana a la noche podía pasar sin despegar los labios si no era para comer, o beber, o repetir con insistencia la palabra pobre porque algún recóndito pensamiento la había impulsado a pronunciarla a media voz. Mientras tanto, yo me ocupaba de la casa, de mis hermanos, de la tos del pequeño; me pasaba por el taller, a pesar de que a ella le importaba un comino lo que sucediera con el negocio de Padre y menos aún con Mohamed. Cuando venía sor Cristina a lavarla me obligaba a salir de la habitación, porque no se le pasaba por la cabeza que un hijo la viera en cueros. A menudo pedía que la lavaran. Imagino que era una manera de sentir lo mismo que sentía cuando fregaba la casa con lejía o limpiaba los cristales; echaba de menos esa esencia de olores que depuraba el mundo. Después de varias semanas en el hospital había hecho de su higiene personal una cuestión imperativa. De modo que de vez en cuando la asaltaba una súbita sensación de inmundicia y, literalmente, ponía el grito en el cielo para llamar a sor Cristina.
Cierto día en que yo estaba presente, se dirigió a la monja de esa manera cuando reconoció el sonido de sus hábitos en el pasillo de su habitación. Inopinadamente, sor Cristina se negó a obedecerla y la reconvino por haber ofendido a Dios con su negativa a recibir una transfusión de sangre. «Dios te ha castigado», se atrevió a decir, sumiéndola en una crisis de fe. Le dije entonces a Madre que me permitiera lavarla, que, aunque hombre, era su hijo, mayor de edad, y que ya conocía mujer. Me miró como si no me reconociera, se cubrió hasta la nariz con la sábana y exclamó:
—Pobre.
Ciertamente, su vida estaba desarticulada como el armazón de un edificio que se venía abajo.