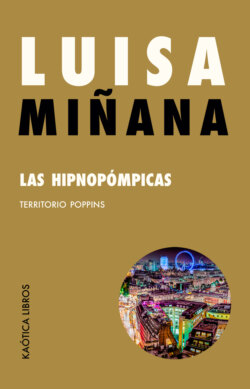Читать книгу Las hipnopómpicas - Luisa Miñana - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
UN JERSEY DE OCHOS
Оглавление10:55
Si sigo leyendo en Internet información sobre la viruela y viendo fotos de personas infectadas llenas de abultamientos lunares a punto de la purulencia, acabaré vomitando el café con leche que me acabo de tomar. Me ha preguntado la camarera si no iba a querer nada de comer para acompañar. He estado tentada. La repostería inglesa me parece siempre visualmente muy atractiva. Menos mal que enseguida he sido consciente de que cuando la pruebo nunca es, sin embargo, de mi gusto, y me resulta o demasiado dulce o demasiado sosa. También le he dicho a la camarera que prefería esperar a almorzar ya luego, un poco más tarde, en St. James Tavern. No se ha molestado por esta observación; o si lo ha hecho, no se le ha notado nada. Me ha sonreído, incluso. Yo creo que le da igual. No puedo evitar echar frecuentes ojeadas hacia fuera, a Picadilly Street, un planeta alucinante para mi provinciana mirada europea acostumbrada a una pequeña ciudad del sur. Yo también he sonreído a mi vez a la camarera, al tiempo que inclinaba la pantalla para ocultarle las terribles fotografías de infectados de viruela. Hay que evitar alarmar gratuitamente a los demás, hay que colaborar en mantener la intensa calma de esta mañana de domingo en Londres. La camarera me pregunta si he venido a los Juegos Olímpicos. Le contesto que muy posiblemente permanezca en la ciudad mientras se celebren los Juegos, pero que no sé si asistiré en directo a ninguna competición. «Casi no quedan entradas, al menos para las pruebas más importantes», apostilla. «Ya, he decidido el viaje un poco improvisadamente», cierro la conversación con un gesto amable, pero conclusivo, que viene a decir bueno se acabó, tú a lo tuyo, yo a lo mío.
¿Cómo he llegado a la viruela? Quería explicar, amigo lector, que cuando recibí la llamada de Patrick la primera imagen que me vino a la cabeza fue la de un jersey de ochos, blanco, que yo tenía y que llevé mucho en los años universitarios. Un jersey gordo y enorme, que prácticamente hacía las veces de abrigo en los días de invierno, si no eran demasiado fríos. Durante un par de cursos estuvieron de moda los jersey de ochos, recios y largos como vestidos, anchos. Los llevábamos con bufanda de varias vueltas y guantes de colores. Puse ese jersey en mi maleta cuando vinimos con Patrick a Inglaterra, al principio de nuestra relación, y lo utilicé bastante mientras estuvimos en Portmeirion. Me resultaba cómodo y acogedor. Ese jersey me protegía del frío como un iglú. Me protegía del frío y de otras amenazas ante las que todavía no había aprendido a defenderme, excepto escondiéndome dentro de iglús como mi jersey blanco de ochos, una verdadera envoltura física que evitaba exponer al mundo todos mis contornos. Protección e identidad, claro. Claro. Vestíamos siempre esos jersey durante las manifestaciones; nos permitían movernos delante de la policía mejor que los abrigos. También eran más prácticos para ir de vinos, para entrar y salir en la rueda de los bares de la zona de San Juan de la Cruz. En ocasiones podíamos hacer ambas cosas a la vez, manifestarnos e ir de vinos, y no había en ello frivolidad. Si usted es un lector joven no sabrá quizás que las manifestaciones, que ahora en 2012, recorridos ya algunos dolorosos años de crisis económica brutal y feudalizante, son tan habituales, ya lo eran cuando yo empecé a llevar mi jersey blanco y gordo de ochos, casi tan largo como un vestido corto. Lo tejieron a medias Albertina y mi madre –yo diría que no hicieron juntas muchas más cosas que tejer ese jersey–. Reconozco que me gustó que ambas se ofrecieran a tejerlo al alimón. Nunca he sido demasiado inclinada a las sagas familiares, ni he cultivado realmente sentimientos de pertenencia incondicional a la mía propia: dada nuestra historia, hubiera sido un propósito inverosímil. Pero creo firmemente que un hilo eléctrico invisible recorre las generaciones una tras otra, y que ese hilo a veces emite un destello, siempre intenso, aunque sea brevísimo y a menudo anacrónico. Las mujeres tejiendo en el salón de nuestra casa constituyen para mí uno de esos contradictorios y paradójicos destellos. Admito que es una sensación absurda por mi parte. Pero la vida colecciona cosas y hechos absurdos, a menudo trágicamente absurdos. Seguramente forman parte de las indescifrables –al menos por ahora– transiciones cuánticas, esas que parecen regir el caos de nuestras vidas, nuestra naturaleza tan altamente cruel y contradictoria, como toda la naturaleza lo es. De alguna manera el equilibrio cuántico de mi jersey blanco de ochos, mi iglú, estalló en Portmeirion, tontamente. El amor de Patrick nunca fue un amor al uso. El amor de Patrick era un camino minado. La viruela. No es una metáfora, la viruela, paciente lector –o lectora– (bien, incluyo aquí la apelación al dimorfismo sexual del posible lector o lectora, y espero que todos comprendan que cada vez que me dirija a uno o una de ustedes tendré siempre en cuenta que efectivamente puede ser usted hombre o mujer, según, o incluso hombre y mujer al mismo tiempo; espero que con esta aclaración, hecha ahora como podría hacerla en otro momento o secuencia de pantalla –según el soporte elegido–, se me exima de cualquier descalificación en este sentido; pero lo cierto es que solo utilizaré el genérico «lector»; no voy a lastrar mis pequeñas narraciones con la pesadez continuada de la diferenciación y quedaré muy agradecida por la comprensión de las personas más suspicaces en este asunto). No, no es una metáfora la viruela. Decía. Mi madre y Albertina tejieron mi jersey durante el mes de octubre de 1978. Ellas querían que fuera parecido al de una amiga, que era tricolor y muy espectacular. Pero yo insistí en algo más radical, como el blanco absoluto. El día que discutíamos sobre los colores de la lana del jersey, hablaban en el telediario del mediodía sobre las deliberaciones en las Cortes Constituyentes del texto de la Constitución Española, al que darían visto bueno a finales de ese mes. También hablaban de la muerte en Inglaterra de una mujer, que había tenido lugar en septiembre, a causa de la viruela. En Inglaterra, fíjate, decía Albertina, yo pensaba que la viruela ya solo se daba en países pobres (siempre acaba resurgiendo la identificación enfermedad y pobreza). Mi madre nos recordó que yo era portadora de algunas leves señales de la viruela: te hizo reacción la vacuna, nos dimos un susto grande, pero al final no fue nada. Entonces mi madre todavía se acordaba de las cosas. Respondí que yo había oído que se pensaba que la viruela se iba a dar prontamente por erradicada. Y de hecho así fue. Recordando todo esto que he contado, he ido a Google a reunir algunos datos en torno a la enfermedad terrorífica, por simple curiosidad. No por hacer metáforas. He leído que Janet Parker, una fotógrafa de Birminghan, fue la última víctima mundial registrada a causa de la viruela. Se infectó por accidente, al parecer por una falta de seguridad en un laboratorio que manipulaba virus de la viruela –Variola virus, se llama el bicho–, y que estaba junto a su estudio. Las dos últimas víctimas de la viruela fueron accidentales, por problemas en los laboratorios, no por contagio entre humanos, o sea que a efectos reales no cuentan. La viruela mató durante siglos de manera cruel y bastante repulsiva a millones y millones de seres humanos, incapaces de evitar el contagio piel a piel, fluido a fluido, la propagación de un virus excesivamente complicado para ser combatido con profilaxis. De hecho, según he leído, las vacunas eran siempre inestables (experiencia propia) y fueron conseguidas empíricamente, y no porque se hubiera llegado a descifrar la naturaleza esquiva del virus. Leo que la viruela se declaró oficialmente erradicada en 1980. Erradicada gracias a la vacunación mundial. Solo el virus acabó con el virus. Dos únicos laboratorios conservan en el mundo muestras hoy en día del microscópico demonio. La razón de su conservación es precisamente esta del desconocimiento de su comportamiento. No sabemos cómo es el mal que solo podemos combatir con el mal. O, al menos, eso dicen. Tampoco sabemos cómo es la muerte, una batalla perdida. Entiendo que Patrick, a pesar de sus recursos de hombre de teatro, necesite un poco de apoyo. ¿Y a quién le iba a pedir complicidad y empatía sino a mí? ¿A quién se la pediría yo sino a ti, Albertina, y también a ti, Rose Mary? El jersey de ochos también era un disfraz, o mejor, una máscara, una forma de estar que tenía el poder de generar una forma de ser. No era un número. Era una forma de libertad.