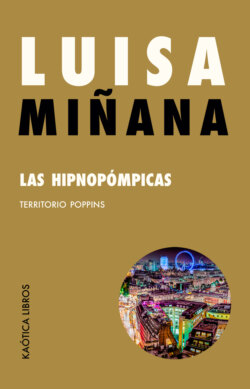Читать книгу Las hipnopómpicas - Luisa Miñana - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LA VILLA
Оглавление12:25
Portmeirion me tenía atrapada en una cruelísima contradicción, subyugadoramente misteriosa para una niña.
—Me hablabas de ese pueblo —me dice Albertina— como si se tratara de una ciudad encantada.
A menudo es una voz que llega nítidamente desde el sueño, y que conozco y reconozco, la que me trae a la vigilia; el sonido, la voz, no necesitan variar su densidad ni su apariencia para hacerse perceptibles, esté dormida o despierta.
—Te hablaba de La Villa —contesto— el escenario imprescindible de la serie El Prisionero. Que La Villa es Portmeirion lo supe años después. Solamente contigo podía hablar de las series de televisión que tanto me gustaban, y de cine. A mi madre no le gustaba el cine y mi hermana nunca me escuchaba.
—No deberías hablar tanto conmigo, querida: estoy muerta hace mucho tiempo.
—Ya, pero mi ser hipnopómpico puede transitar sin ningún problema entre los distintos estados de mi conciencia. Tú me lo enseñaste, tú eres en realidad un estado de mi conciencia, Albertina. Hablar contigo no es muy diferente para mí a escribir, leer o ver series de televisión –ya que hablamos de una– o películas, o transitar por cualquier otra forma de realidad, como un antiguo palacio o una calle de Zaragoza.
—El Prisionero no era un programa para niños, no debí dejar que lo vieras.
—Qué tontería. Mira, ahora te puedo mostrar en Internet las fotos de Portmeirion, el lugar de rodaje; La Villa era para mí como una casa de muñecas. Me hubiera gustado tener una maqueta idéntica a La Villa para jugar con todos los personajes. Ni siquiera los niños son inocentes.
—¿Dónde estás, Helia? De repente, me he despistado.
—En Londres, Albertina, ya lo sabes: espero a Patrick.
—Por eso a lo mejor has recordado ahora El Prisionero; como es una serie inglesa, y Portmeirion está en Gales y el protagonista siempre te había gustado mucho…
—Albertina, Gales e Inglaterra no son lo mismo. Ten cuidado aquí con lo que dices. Nos montarán un pollo. Patrick MacGoohan, se llamaba el actor.
—Patrick, ¿ya murió no hace mucho, no?, Patrick Macloquesea, digo…
—Murió. Sabes decir su nombre. No te hagas la tonta. Le has nombrado intencionadamente. Me gustaba, aunque no escapó de La Villa, ya lo sé, Albertina; nadie escapa de sí mismo. Ni los hipnopómpicos. Un aburrimiento. La Villa era una casa de muñecas. Yo ya sabía entonces, siendo niña, que era una representación, La Villa. Nada más real, Albertina, que el teatro. Las casas de muñecas son mausoleos. Nada mejor que el nomadismo. La vida sedentaria, Albertina, nos está matando.
—Hablas como la Poppins, Helia, y no me parece mal, no creas.
—Pues mi madre siempre decía que Mary Poppins era una soberana tontería.
—Es culpa mía que ella pensara de esa manera y que sea como es. Teníamos que habernos ido de España cuando la Guerra. Tenía que haber pensado menos en el porvenir y más en la vida.
—Es posible, no lo sé, pero tampoco la disculpes, Albertina. La vida es difícil; la vuestra, además, estuvo llena de situaciones injustas. Hay que decirlo, no lo hemos dicho bastante. Tú te resignaste; ella prefirió convencerse de que la realidad impuesta era la única posible, optó por la ignorancia. Déjame sola, ahora. Quiero estar sola en Londres, en este bar, en este mínimo punto de exilio y exorcismo. Lejos.
—Nunca estás sola, Helia, nadie está solo y cada uno acaba siendo su propio controlador, su Número 1. ¿Ves? Yo también me acuerdo de la serie. Número 1, el poder invisible aunque omnipresente. Por tu propio bien hubiera preferido que tus referencias infantiles, las que ya nunca escapan de nuestros personales agujeros negros, estuvieran más próximas a Mary Poppins y a Disney World que a El Prisionero.
Quizás Albertina tiene razón y pienso en La Villa, en El Prisionero, simplemente por algo así como un resorte simpático: llevo ya un rato escribiendo aquí –Saint James Tavern–, yendo y viniendo necesariamente por mi historia, que no es únicamente mía. Tengo recuerdos no demasiado nítidos de aquella serie de televisión mítica. Los recuerdos no son muy claros, y sin embargo son muchas las impresiones absolutamente hipnopómpicas que se han colado desde la serie en mi vida y resurgido en muchas ocasiones. Esperar a Patrick y su muerte es otra forma de prisión. Todos somos prisioneros, decía MacGoohan, Patrick (también): y no lo decía de manera metáforica o por inclinación neoplatónica, lo decía refiriéndose a la más real de las realidades. También escribir estas historias ahora es como estar en La Villa, aunque parezca lo contrario: todo resulta posible, pero no es verdad. Lo único cierto es el estado de conciencia de cada momento, y para mí ni siquiera eso, por la hipnopompia, claro: a menudo me cuesta deslindar sueño y vigilia, diferenciar lo que pienso de lo que hago o digo, separar la escritura de los hechos, digamos, fenómenológicos (me gusta mucho esta palabra); me cuesta, sí, experimentar el presente mondo y lirondo, sin incorporar a ese instante también los momentos pasados que condujeron hasta él, sin adivinar con cierta pasmosa facilidad lo que traerá en un futuro. Necesito mucha concentración para organizar todo esto, y a veces me cuesta no asustarme.
Verá, lector, casi al mismo tiempo que soñé los hechos (que son reales y no) de esta novela (que también es otra cosa) recordé, reubiqué mis emociones pasadas generadas cuando veía en televisión El Prisionero. Pero he necesitado ir y venir mucho por Google y las diferentes páginas dedicadas a la serie para delimitar y reconstruir, con cierta solvencia, esas emociones, y sobre todo para revivir las imágenes que vi entonces. He encontrado muchos datos que no conocía; esos datos han aparecido después de toda mi vida hasta hoy: se han superpuesto a un montón de otros datos procesados durante años. Cuando vi la serie casi no tenía ninguna información acumulada en mi memoria. Así que esta recuperación ha conllevado recorrer toda mi vida de nuevo. Pero no importa: de eso trata este ejercicio de representación (sea lo que sea la representación: una novela, un holograma transcrito, un monólogo, un sueño: en la serie los sueños de Número Seis, que era un hombre libre, estaban monitorizados y podían ser mostrados a los espectadores). Al principio de mi vida yo tampoco sabía muchas cosas de mi historia (de los hechos que me incumben, y de los que me precedieron, delimitándome en ciertas cosas antes pues de mi existencia) que ahora sé y que he ido descubriendo. No hubiera sido lo mismo si hubiese conocido algunas de esas cosas cuando tenía quince, veinte años. No hubiera tenido la misma vida, Albertina. ¿Estás ahí, Albertina?
—Ahora me has llamado tú. Sí, aquí estoy, Helia. Ya lo entiendo, entiendo tu zozobra, hija, pero a pie de obra uno solo hace cada día lo que puede.
—Eso no es tuyo, eso lo estás tomando prestado de algún lugar de mi cerebro, eso se lo escuché yo al poeta Joan Margarit, Albertina, en un recital en Zaragoza al que asistió muy poca gente, qué lástima.
—Lo que yo te digo, Helia: la vida a pie de obra; no hay inocencia, nadie es inocente, aunque todos seamos prisioneros. Como en La Villa, o algo así. Y no lo digo, Helia, como propia justificación. Lo que no entiendo es cómo llegaron a emitir una serie como El Prisionero en la televisión única y sacrosanta del franquismo.
—Por ignorancia pura, supongo. O a lo mejor, por todo lo contrario; por agudeza maligna: lo verdaderamente peligroso para el Número Uno de la España de Franco hubiera sido que el Número Seis (o sea el buen agente secreto desengañado y castigado), hubiera conseguido mutar en Mary Poppins (sin dejar de ser Número Seis, Número…, Número…). Pero todos los Números Seis de España acabaron pareciéndose a Número Uno, como en la serie, aunque fuera unos segundos. Unos segundos son suficientes para morirse. Incluso para morirse en vida. No soy un número, insistía capítulo tras capítulo el pobre Patrick MacGoohan, Número Seis, no soy un número, soy un hombre libre gritaba frente al mar y el gran globo Rover.
—Esta conversación ya no va a ninguna parte, Helia, hija.
—Pues es verdad.