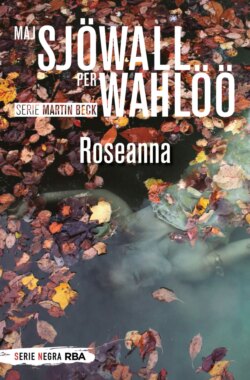Читать книгу Roseanna - Maj Sjowall - Страница 10
7
Оглавление—La Interpol, me cago en diez —se quejó Kollberg.
Martin Beck no dijo nada. Kollberg lo miró por encima del hombro.
—¿Encima esos cabrones escriben en francés?
—Sí. Es de la policía de Toulouse. Tenían una denuncia por desaparición.
—La policía francesa —insistió Kollberg—. Tramité una denuncia por desaparición con ellos hace un par de años a través de la Interpol. Una niña bien de Djursholm. Ni una palabra en tres meses y de repente llega una carta larguísima de la Gendarmería de París. No me entero de nada, así que mando traducirla y al día siguiente leo en el periódico que un turista sueco encontró a la chica. Bueno, «encontró», la vio en ese café tan famoso donde les gusta pasar el día a todas las putas suecas baratas...
—Le Dôme.
—Eso es. Allí estaba sentada tranquilamente con el tipo árabe con quien vive y resulta que va allí todos los dichosos días desde hace casi seis meses. Por la tarde me llega la traducción y leo que no se la ha visto en Francia en los últimos tres años y que, con toda seguridad, no se halla en el país actualmente. Al menos viva. Me comunican que las desapariciones «corrientes» se resuelven siempre en un plazo de dos semanas, por lo que en este caso, por desgracia, habrá que pensar en un crimen.
Martin Beck dobló la carta, la cogió por un extremo entre los dedos pulgar e índice de la mano derecha, y la dejó caer en uno de los cajones.
—¿Qué pone? —preguntó Kollberg.
—¿De la chica de Toulouse? La policía española la encontró hace una semana en Mallorca.
—Parece mentira que se necesiten tantos sellos y tanta palabrería rara para decir tan poco.
—Ya —contestó Martin Beck.
—Al final va a resultar que la mujer es sueca. Como pensamos todos desde el principio. Es extraño.
—¿Qué?
—Que nadie la eche de menos, sea quien sea. Incluso yo pienso en ella de vez en cuando.
El tono de Kollberg fue cambiando gradualmente.
—Me molesta —admitió—. Me molesta muchísimo. ¿Cuántos chascos te has llevado?
—Con este, veintisiete.
—Te llevarás más.
—Sin duda.
—Bueno, no le des más vueltas.
—No.
«Resulta más fácil dar consejos bienintencionados que recibirlos», pensó Martin Beck. Se levantó y se acercó a la ventana.
—Bueno, pues tendré que volver con mi homicida —dijo Kollberg—. No hace más que lloriquear y comer bocadillos. Menudo comportamiento. Primero se bebe un litro de colonia barata y mata a la parienta y a los críos con un martillo-hacha, acto seguido intenta prender fuego a la casa y cortarse el cuello con una sierra. Para colmo, al final, se va corriendo a la poli y se pone a llorar y a quejarse de la comida. Esta tarde sin falta lo mando al manicomio.
—Joder, qué maravillosa es la vida —exclamó, y cerró la puerta de un portazo.
El verdor del camino entre la comisaría y el hotel de Kristineberg había empezado a palidecer. Una cortina de lluvia barría un cielo bajo y gris, la tormenta desgarraba las nubes y los árboles ya habían perdido gran parte de su espléndida hojarasca. Por la fecha, 29 de septiembre, el otoño estaba llegando de forma definitiva e irreversible. Martin Beck contempló con desdén su cigarrillo Florida a medio fumar, mientras pensaba en sus sensibles vías respiratorias, y en el primer y formidable constipado invernal que pronto cogería.
«Pobrecita, ¿quién eres tú?», se preguntó.
Sabía que cada día que pasaba sus oportunidades se reducían. Quizá nunca descubrirían quién era aquella mujer, ni mucho menos atraparían al culpable si no actuaba de nuevo. La mujer que yació bajo el sol sobre una lona en el rompeolas poseía al menos una cara, un cuerpo y una tumba sin nombre. Del asesino no se conocía nada, ni siquiera su aspecto, era algo nebuloso. Y las figuras nebulosas no tienen deseos ni armas afiladas. Tampoco manos de estrangulador. Martin Beck se estremeció. «Recuerda que posees tres de las principales virtudes de un policía —pensó—. Eres tozudo y lógico. Y muy sereno. No pierdes los estribos, tu compromiso en una investigación, sea del tipo que sea, debe ser única y exclusivamente profesional. Palabras como detestable, horror o crueldad pertenecen a los periódicos, no al mundo de tus pensamientos. Los asesinos son gente completamente normal, solo que más infelices e inadaptados».
Aunque no había vuelto a ver a Ahlberg desde aquella noche en el hotel de Motala, hablaban a menudo por teléfono. La última vez la semana anterior, y recordó su frase final:
«¿Vacaciones? No hasta que esté resuelto el caso. Dentro de poco terminaré de comprobarlo todo; seguiré aunque tenga que rastrear yo mismo el lago entero».
Últimamente Ahlberg mostraba una gran tozudez, pensaba Martin Beck.
«Joder, joder, joder», murmuraba golpeándose la frente con el puño.
Luego volvió a la mesa y se sentó, giró la silla hacia la izquierda y miró sin especial interés el papel de la máquina de escribir, mientras intentaba recordar lo que se disponía a escribir justo antes de que le interrumpiera Kollberg con la carta de la Interpol.
Seis horas más tarde, a las cinco menos dos minutos, se puso el sombrero y el abrigo, y empezó a odiar el vagón repleto del metro en dirección sur. Seguía lloviendo y le pareció percibir el olor viciado a ropa mojada y aquella sensación claustrofóbica de ir estrujado entre una masa compacta de cuerpos extraños.
A las cinco menos un minuto entró Stenström. Como siempre, abrió la puerta de repente, sin llamar. Le molestaba, pero resultaba soportable en comparación con los golpecitos de pájaro carpintero de Melander y los ensordecedores martillazos de Kollberg.
—Aquí hay un mensaje para el departamento de mujeres desaparecidas. Pronto tendrás que mandar una tarjeta de agradecimiento a la Embajada estadounidense. Es la única que se porta bien.
Estudió el télex de color rojo claro.
—Lincoln, Nebraska. ¿De dónde procedía la última vez?
—Astoria, Nueva York.
—¿Fueron los que enviaron una descripción de tres páginas y se les olvidó mencionar que se trataba de una mujer negra?
—Sí —contestó Martin Beck.
Stenström le pasó el papel y le dijo:
—Aquí hay un número de teléfono de alguien de la embajada. Parece que te toca llamar.
Contento —aunque con cierto sentimiento de culpabilidad—, por cualquier excusa que le permitiera retrasar el tormento del metro, volvió a la mesa, pero ya era tarde. El personal de la embajada se había marchado.
Al día siguiente, miércoles, hacía peor tiempo que nunca. El correo de la mañana incluía una tardía denuncia por desaparición de una asistenta de veinticinco años de un lugar que se llamaba Räng. Por lo visto se encontraba en la provincia de Escania. No había regresado después de las vacaciones.
Durante toda la mañana se enviaron copias de la descripción de Kollberg y de las fotos retocadas al fiscal de la ciudad de Vellinge, en Escania, y a un tal teniente detective Elmer B. Kafka, Homicide Squad, Lincoln, Nebraska, Estados Unidos.
Después de comer, Martin Beck sintió cómo se le inflamaban las amígdalas y cuando llegó a casa por la noche ya le costaba tragar.
—Mañana la policía criminal se tendrá que arreglar sin ti, si no se las verán conmigo —le advirtió su esposa.
Abrió la boca para contestar, pero echó un vistazo a los niños y la cerró sin decir nada.
Ella no tardó en darse cuenta de su triunfo y siguió por la misma línea.
—Es que tienes la nariz completamente congestionada. Abres la boca para coger aire como una perca en tierra.
Dejó el cuchillo y el tenedor sobre la mesa, murmuró un «gracias por la comida» y se encerró con los aparejos de la maqueta de su buque. Al cabo de un rato, se sintió más relajado. Trabajaba lenta y metódicamente, y no le pasaban por la mente pensamientos ajenos. Si le llegaba algún ruido de la televisión de la habitación contigua, ni lo registraba. Después de un tiempo difícil de determinar, su hija se presentó ante la puerta, enfadada y con rastro de chicle en la barbilla.
—Te llama un tío por teléfono. En medio de Perry Mason... qué oportuno... Maldita sea, hay que cambiar de sitio el teléfono.
Maldita sea, hay que empezar a encargarse ya de la educación de los hijos.
Maldita sea, ¿qué le dices a una hija que acaba de cumplir trece años, adora a los Beatles y ya tiene tetas?
Entró con sigilo en el salón como si pidiera perdón por existir, echó una mirada apacible al gran abogado defensor Perry Mason, cuyo rostro perruno y decrépito llenaba en ese momento la pantalla de la televisión, y se llevó el teléfono al recibidor.
—Hola —dijo Ahlberg—. Oye, creo que tengo algo.
—¿Sí?
—¿Recuerdas que hablamos de los barcos del canal? ¿Los que pasan por aquí durante el verano a las doce y media y a las cuatro?
—Sí.
—He intentado comprobar el tráfico de barcos pequeños y de barcos de carga durante aquella semana, es prácticamente imposible dar con todos los que vinieron por aquí. Pero hace una hora, de repente, uno de los chavales de la policía se acordó de que el verano pasado vio un barco de pasajeros por el mausoleo de Baltazar von Platen en dirección al oeste en plena noche. No me supo decir exactamente cuándo, ni se le ocurrió comentármelo hasta ahora. Tenía una patrulla especial por esa zona algunas noches. Parece disparatado, pero jura que es verdad. Se fue de vacaciones al día siguiente y se le olvidó.
—¿Reconoció el barco?
—No, espera. He llamado a Gotemburgo, a un par de funcionarios de la compañía naviera. Y uno de ellos me comentó que podría ser cierto. Creía que el barco se llamaba Diana y me dio la dirección del capitán.
Hubo un breve silencio. Se oyó cómo Ahlberg encendía una cerilla.
—Conseguí contactar con el capitán. Me dijo que por supuesto se acordaba, aunque habría preferido olvidarlo. Primero tuvieron que pararse durante tres horas a causa de la niebla en Havringe y luego se rompió un tubo de vapor del motor...
—Máquina.
—¿Qué?
—De la máquina. Del motor, no.
—Vale. De todas maneras estuvieron detenidos más de ocho horas en Söderköping hasta que lo repararon. Significa que se retrasaron casi doce horas y que pasaron Borenshult después de medianoche. No atracaron ni en Motala ni en Vadstena, sino que fueron directamente a Gotemburgo.
—¿Cuándo ocurrió eso? ¿Qué día?
—El segundo viaje de vuelta después de la fiesta de San Juan, es decir, la noche del 5.
Los dos permanecieron en silencio por lo menos durante diez segundos.
Luego, Ahlberg recordó:
—Cuatro días antes de encontrarla, volví a llamar al chico de la compañía naviera para verificar las horas. Quería saber por qué, y entonces me aseguré de que todos los de a bordo habían llegado bien. ¿Y quién pudo no llegar bien? me preguntó. Pues no lo sé, le contesté. Habrá pensado seguramente que estoy loco.
Hubo otro silencio.
—¿Crees que puede significar algo? —preguntó Ahlberg al final.
—No lo sé —contestó Martin Beck—. Tal vez. De todas maneras has hecho un buen trabajo.
—Si resulta que todos los que subieron a bordo llegaron a Gotemburgo, no aportará gran cosa.
Su voz revelaba una peculiar mezcla de decepción y modesto triunfo.
—Tenemos que comprobar todos y cada uno de los datos —añadió Ahlberg.
—Por descontado.
—Hasta luego.
—Hasta luego. Te llamaré.
Martin Beck se quedó un rato con la mano en el auricular, luego frunció el ceño y cruzó el salón como un sonámbulo. Cerró la puerta despacio y se sentó delante de la maqueta, llevó la mano derecha hasta uno de los estáis del mástil de mesana, pero la dejó caer enseguida.
Siguió allí una hora más; hasta que su mujer entró y le mandó a la cama.