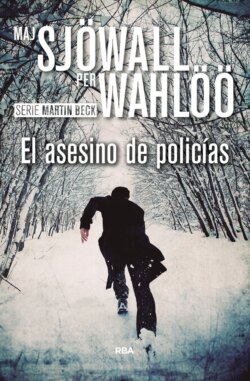Читать книгу El asesino de policías - Maj Sjowall - Страница 4
1
ОглавлениеLlegó a la parada con tiempo de sobra. El autobús no saldría hasta pasada media hora: treinta minutos no constituyen demasiado tiempo en la vida de una persona, y además, ella estaba acostumbrada a esperar y a llegar siempre con tiempo a los sitios. Se puso a pensar, como era su costumbre, en qué prepararía para cenar, así como también, un poco, en el aspecto que tenía.
Pero cuando el autobús llegara, todos sus pensamientos se esfumarían. Le quedaban veintisiete minutos de vida.
Hacía buen tiempo y el día estaba despejado, soplaba un poco de viento que traía ya el frío del otoño, pero su cabello estaba demasiado arreglado como para que le afectaran las condiciones meteorológicas.
¿Qué aspecto tenía?
Allí, junto al arcén, aparentaba unos cuarenta años; era una mujer bastante alta y de constitución recia, de piernas rectas y anchas caderas con algo de grasa escondida que temía se acabara viendo. Su forma de vestir estaba condicionada por la moda, a menudo a expensas de la comodidad, y ese ventoso día de otoño llevaba un abrigo color verde brillante estilo años treinta, medias de nailon y finas botas marrones de charol con plataforma. De su hombro izquierdo colgaba un bolso pequeño y cuadrado, con una gran hebilla de bronce, también marrón, al igual que los guantes de napa. Se había rociado el rubio cabello con abundante laca e iba maquillada con esmero.
No reparó en el coche hasta que este se detuvo. El hombre del asiento delantero se inclinó hacia delante y abrió la puerta.
—¿Quieres que te lleve? —preguntó.
—Sí —respondió algo confundida—. Claro. No me esperaba...
—¿Qué es lo que no te esperabas?
—No esperaba que me llevaran. Pensaba coger el autobús.
—Yo sabía dónde estabas —replicó él—. Y da la casualidad de que me pilla de paso. Date prisa.
Date prisa. ¿Cuántos segundos tardó en subirse al coche y sentarse junto al conductor? Date prisa. Él conducía a toda velocidad y pronto salieron de la ciudad.
Ella llevaba el bolso en el regazo, se la veía un poco tensa, quizá sorprendida o algo extrañada. Era imposible determinar si su sorpresa era agradable o no: ni ella misma lo sabía.
Lo miró de reojo, pero la atención del hombre parecía totalmente enfocada en la conducción.
Torció a la derecha, abandonando la carretera principal, pero volvió a torcer casi de inmediato. Repitió la misma acción. El estado de la carretera empeoraba por momentos. De hecho, era dudoso que siguiese siendo una carretera.
—¿Qué vas a hacer? —preguntó con una risita un tanto asustada.
—Un recado.
—¿Dónde?
—Aquí —respondió, al tiempo que se detenía.
Ante él veía las huellas de sus propios neumáticos en el musgo. Había pasado por ese lugar hacía pocas horas.
—Por ahí —dijo, haciendo una señal con la cabeza—. Detrás de la pila de leña. Ahí nos vale.
—¿Estás bromeando?
—Nunca bromeo con estas cosas.
Parecía como si la pregunta le hubiera molestado u ofendido.
—Pero mi abrigo... —balbuceó ella.
—Déjalo en el coche.
—Pero...
—Hay mantas.
El hombre se bajó, dio la vuelta alrededor del coche y le abrió la puerta.
Ella se apoyó en él y se quitó el abrigo. Lo colocó cuidadosamente doblado en el asiento, junto a su bolso.
—Muy bien.
Parecía tranquilo y seguro, pero no la cogió de la mano, sino que caminó lentamente hacia la pila de leña. Ella le siguió.
Allí detrás hacía calor y lucía el sol: el lugar estaba al abrigo del viento. El aire venía cargado del zumbido de las moscas y el fresco aroma del follaje. Todavía era casi verano y ese verano había sido el más cálido en la historia de los servicios meteorológicos.
En realidad no era una pila de leña, sino un montón de troncos de haya aserrados, de unos dos metros de altura.
—Quítate la blusa.
—Sí —dijo ella con timidez.
Él esperó pacientemente mientras ella se desabrochaba los botones.
Entonces él la ayudó a quitarse la blusa, con cuidado, sin tocar su cuerpo.
Ella se quedó ahí con la prenda en las manos, sin saber qué hacer con ella.
Él tomó la blusa de su mano y la colocó suavemente sobre el borde de la pila de troncos. Una tijereta se puso a correr en zigzag sobre la tela.
Ella estaba ante él, con la falda aún puesta y los pechos en su sostén color carne, con los ojos en el suelo y de espaldas a la superficie lisa de la madera.
El momento de actuar había llegado y él lo hizo tan rápido y tan por sorpresa que ella no tuvo tiempo para comprender lo que estaba sucediendo. Sus reacciones nunca habían sido particularmente rápidas.
Agarró con ambas manos el interior de la cinturilla a la altura del ombligo y rasgó violentamente tanto la falda como las medias de un solo gesto. Era fuerte y el tejido se rompió inmediatamente con un sonido áspero, como cuando se desgarra un toldo viejo. La falda cayó a sus tobillos y él le bajó las medias y las bragas hasta las rodillas, para a continuación levantarle la copa izquierda del sujetador, de modo que su pecho se desplomó, blando y pesado.
Solo entonces ella levantó los ojos para mirarle frente a frente. Los ojos de él estaban llenos de asco, de odio y de salvaje deseo.
La idea de gritar no llegó a pasársele por la cabeza. Por otra parte, habría sido inútil. El sitio había sido elegido con cuidado.
El hombre alzó los brazos hacia arriba, cerró con fuerza los curtidos dedos en torno al cuello de ella y la estranguló.
Mientras su nuca se aplastaba contra los troncos, ella pensó: «Mi pelo».
Ese fue su último pensamiento.
Él le siguió apretando el cuello durante más tiempo de lo necesario.
Luego soltó la mano derecha y mientras con la izquierda aún la sostenía en posición vertical le dio un puñetazo en el bajo vientre, tan fuerte como pudo.
Ella cayó al suelo, donde yació, prácticamente desnuda, entre asperillas de los bosques y hojas caídas el año anterior.
Su garganta emitió un estertor. Él sabía que eso era normal y que ya estaba muerta.
La muerte nunca es bonita; además, ella no había sido guapa en vida, ni siquiera de joven.
Allí tumbada en medio de la maleza del bosque, tenía un aspecto de lo más patético.
Esperó unos minutos, mientras su respiración se calmaba y el corazón le dejaba de latir a cien por hora.
Al cabo de un rato volvió a su estado habitual, racional y tranquilo.
Más allá de los troncos apilados había un inaccesible árbol arrancado de cuajo por la fuerte tormenta otoñal del 68, y tras él, un denso bosque de abetos de apenas la altura de un hombre.
La levantó por debajo de los brazos para sentir en las palmas de las manos la molesta sensación del incipiente vello axilar, pegajoso y húmedo de sudor.
Le llevó su tiempo arrastrarla a través del impracticable terreno de cepas desparramadas y raíces rotas, pero no tenía prisa. A unos pocos metros se veía una hondonada cenagosa, llena de agua arcillosa y amarillenta. La empujó hasta allí y pisoteó su cuerpo flácido para ocultarlo en el barro. Antes se detuvo un momento a contemplarla, fijándose en que aún tenía la piel bronceada del cálido verano, pero el pecho izquierdo estaba blanco, salpicado de pecas color marrón claro. Con palidez de cadáver, se podría decir.
Volvió al coche y cogió el abrigo verde. Reflexionó un momento sobre qué hacer con el bolso. Entonces recogió la blusa de la pila de madera, y la metió en este, para luego llevarlo todo al charco de lodo. El color del abrigo era bastante llamativo, de modo que agarró una rama de buen tamaño y lo hundió junto con la blusa y el bolso, a tanta profundidad como le fue posible.
Los quince minutos siguientes se dedicó a recoger ramas de abeto y montones de musgo. Con ellos cubrió el charco tan bien que nadie que acertara a pasar por allí se daría cuenta de que en ese lugar había un pozo negro.
Estudió los resultados durante unos minutos e hizo unos cuantos ajustes antes de darse por satisfecho.
Se encogió de hombros y regresó al coche. Sacó un trapo del maletero y se limpió las botas de goma. Cuando terminó, tiró el trapo al suelo. Allí se quedó, húmedo, fangoso y claramente visible. No importaba. Un trapo no hace falta recogerlo. No prueba nada y no puede ser relacionado con ningún hecho especial.
Luego subió al coche y se marchó.
En el camino pensó que todo había salido bien y que le había dado a la mujer su merecido.