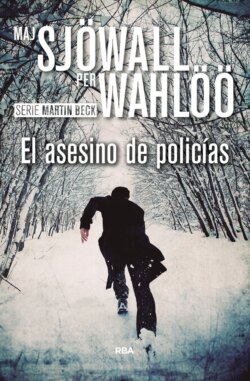Читать книгу El asesino de policías - Maj Sjowall - Страница 7
4
ОглавлениеMartin Beck se despertó por completo desde el preciso instante en que abrió los ojos. La habitación era espartana, pero cómoda. Tenía dos camas y una ventana orientada al norte. Las camas se hallaban paralelas, a un metro de distancia entre ellas: en una reposaba su maleta y en la otra, él mismo; en el suelo yacía el libro del que había leído la mitad de una página y dos pies de foto antes de quedarse dormido. Era un libro exclusivo perteneciente a la serie «Famous Passenger Liners of the Past»: The French Line Quadruple-Screw Turbo-Electric Liner Normandie.
Miró el reloj. Las siete y media. De fuera llegaban ruidos dispersos, motores de automóviles y voces. En algún lugar de la casa alguien tiraba de la cadena de un inodoro. Había algo que era distinto a lo habitual. Enseguida se dio cuenta de qué: había dormido en pijama, lo que por entonces solo hacía cuando estaba de viaje.
Martin Beck se levantó, fue hasta la ventana y miró a través de ella. Parecía hacer buen tiempo: el sol brillaba sobre el césped del parque que había detrás de la posada.
Se aseó rápidamente, se vistió y bajó a la planta baja. Por un momento consideró la posibilidad de desayunar, pero desechó la idea. Nunca había sido aficionado a comer por la mañana, sobre todo no lo había sido de niño, cuando su madre le obligaba a tomar la leche chocolateada y tres tostadas antes de ir a la escuela. A menudo vomitaba en el camino.
En su lugar, buscó en el bolsillo una corona y la metió en la ranura de la máquina recreativa que estaba a la izquierda de la entrada. Bajó la palanca, salieron dos cerezas y canjeó los beneficios. Luego abandonó la casa, caminó en diagonal a través de la plaza adoquinada, pasó la tienda de la licorería estatal que aún no estaba abierta, giró dos esquinas y se encontró en la comisaría de policía. El edificio de al lado albergaba a todas luces el cuerpo voluntario de bomberos, pues un camión con escalera estaba aparcado frente a la comisaría. Se vio obligado a meterse prácticamente debajo de la escalera de incendios para llegar a la entrada. Un tipo vestido con un mono grasiento estaba arreglando algo en el coche de bomberos.
—Hola —saludó alegremente.
Martin Beck se sobresaltó. Era claramente un pueblo poco convencional.
—Hola —respondió.
La puerta de la comisaría estaba cerrada con llave y en la ventana había pegado con celo un papel en el que alguien había escrito con bolígrafo:
Horario de oficina
Laborables 08:30-12:00 y 13:00-14:30
Jueves tb. 18:00-19:00
Sábados cerrado
No se especificaba nada acerca de los domingos. Es de suponer que tales días se paraba la criminalidad, que tal vez estaba incluso prohibida.
Martin Beck miró pensativamente el papel. Viniendo de Estocolmo, le era a uno difícil imaginarse algo así.
Así que tal vez debería desayunar después de todo.
—El comisario vendrá enseguida —informó el hombre del mono—. Ha salido con el perro hace diez minutos.
Martin Beck asintió con la cabeza.
—¿Es usted el famoso detective?
Era una pregunta espinosa, a la que no respondió de inmediato.
El hombre siguió trajinando en el coche de bomberos. Sin girar la cabeza, dijo:
—Sin ánimo de ofender. Es que he oído que un famoso madero iba a alojarse en la posada. Y como no le conocía a usted...
—Sí, debo de ser yo —contestó vacilante Martin Beck.
—Así que a Folke lo van a meter en el trullo, entonces.
—¿Por qué lo cree usted?
—Oh, todo el mundo lo sabe.
—¿En serio?
—Es una lástima. Su arenque ahumado era muy bueno.
La conversación terminó cuando el hombre se deslizó debajo del coche y desapareció.
Si esta era la opinión generalizada, entonces Nöjd no había exagerado.
Martin Beck se quedó pensativo, frotándose el nacimiento del pelo.
Al cabo de unos minutos el señor comisario Nöjd emergió desde el otro lado del camión de bomberos. Llevaba al cuello el mismo sombrero de cazador de leones y vestía una camisa de franela a cuadros, pantalones de uniforme y ligeros zapatos de ante. Un gran perro color gris y blanco tiraba de la correa. Se deslizaron bajo la escalera del camión y el perro se levantó sobre las patas traseras, puso las delanteras en el pecho de Martin Beck y empezó a lamerle la cara.
—Quieto, Timmy —le ordenó Nöjd—. Quieto, te he dicho. Vaya con el perro.
El perro pesaba mucho, de modo que Martin Beck retrocedió dos pasos.
—Quieto, Timmy —repitió Nöjd.
El perro dio tres vueltas y luego se sentó de mala gana, miró a su amo y aguzó el oído.
—Posiblemente, el peor perro policía del mundo. Pero tiene excusa. No se le ha entrenado. Por eso no obedece. Pero como resulta que yo soy policía, él se ha convertido en perro policía. En cierto modo.
Nöjd se echó a reír. Sin mucha justificación, pensó Martin Beck.
—Cuando los HIF vinieron aquí a jugar, me lo llevé al partido.
—¿Los HIF?
—El equipo de fútbol de Helsingborg. No sabes nada de fútbol, ¿eh?
—Muy poco.
—Bueno, pues se soltó, claro, y corrió hacia el campo. Cogió el balón de uno de los jugadores de Anderslöv. El jaleo que se armó. El árbitro me echó la bronca. Es la cosa más dramática que ha sucedido aquí en los últimos años. Hasta ahora, por supuesto. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Detener al árbitro? Legalmente, no sé qué estatus tiene un árbitro de fútbol.
Se rio de nuevo.
—Así que salgo al campo y cojo al árbitro por banda. Le digo: ¿Nöjd? Inspector de policía. ¿Sería usted tan amable de acompañarme? Desacato a la autoridad. No cuela. Así que allí me quedé con cara de tonto.
Nöjd se echó a reír y Martin Beck se vio obligado a preguntar:
—¿De qué te ríes?
—Bueno, me preguntaba si Timmy hubiera metido un gol, ¿qué habría pasado entonces?
Martin Beck estaba visiblemente perplejo.
—Hola, por cierto —saludó Nöjd.
—Buenas, señor comisario —contestó una voz sepulcral desde debajo del camión de bomberos.
—Oye, Jöns, ¿tienes que aparcar ese matraco frente a la policía?
—Aún no has abierto —replicó Jöns.
Su voz sonaba apagada.
—Pero voy a hacerlo ahora.
Nöjd sacudió las llaves y el perro se puso a corretear.
Nöjd abrió la puerta, lanzó una rápida mirada oscura a Martin Beck y dijo:
—Bienvenido a la comisaría local de Anderslöv, en el distrito de Trelleborg. Este es el edificio del ayuntamiento. Alberga la oficina de la Seguridad Social, la comisaría de policía y la biblioteca. Yo vivo en la parte superior. Todo nuevo y como los chorros del oro, como se suele decir. Un calabozo genial. Lo usamos dos veces el año pasado. Este es mi despacho. Pasa.
Era un despacho agradable con un escritorio y dos sillones para las visitas. Los grandes ventanales daban a una especie de patio. El perro se tumbó bajo el escritorio.
Detrás de este había estantes con muchos libros. Sobre todo códigos legislativos, pero también un buen número de otros volúmenes.
—Ya han llamado desde Trelleborg —comentó Nöjd—; el comisario de la policía criminal y el jefe de la policía también. Parecen decepcionados de que te alojes aquí.
Se sentó frente al escritorio y sacó un cigarrillo.
Martin Beck se sentó en uno de los sillones para las visitas.
Nöjd cruzó las piernas y toqueteó el sombrero, que había puesto sobre la mesa.
—Seguramente vendrán hoy. Por lo menos el comisario. A no ser que nosotros nos dejemos caer por Trelleborg.
—Yo prefiero quedarme aquí.
—Muy bien.
Rebuscó entre los papeles de la mesa.
—Aquí están los documentos. ¿Quieres echarles un vistazo?
Martin Beck reflexionó un momento y preguntó:
—¿Podrías contármelo verbalmente?
—Con mucho gusto.
Martin Beck se sentía relajado. Le gustaba Nöjd. Probablemente todo iría bien.
—¿Cuántas personas trabajan aquí contigo?
—Cinco. Una secretaria, una chica maja. Tres subinspectores cuando no hay vacantes. Un coche patrulla. ¿Has desayunado, por cierto?
—No.
—¿Te apetece?
—Sí.
La verdad es que empezaba a sentir un poco de hambre.
—Bueno —dijo Nöjd—. ¿Cómo lo hacemos? Podemos subir a mi casa. Britta vendrá a abrir a las ocho y media. Si hace falta me llamará. Arriba tengo café, té, pan, queso, mermelada y huevos. No lo sé exactamente. ¿Quieres un café?
—Prefiero té.
—Yo también soy de té. Me llevo los papeles conmigo y subimos al piso de arriba. ¿De acuerdo?
El piso de arriba era cálido y personal, muy ordenado, pero no apto para la vida familiar. Se veía enseguida que su ocupante llevaba soltero muchos años, tal vez toda la vida, y que era de costumbres inveteradas. De la pared colgaban dos rifles de caza y un viejo sable de policía. El arma reglamentaria de Nöjd, una Walther 7,65, reposaba descompuesta sobre un trozo de hule que cubría lo que probablemente era la mesa del comedor.
Al parecer, las armas eran uno de sus hobbies.
—Me gusta disparar —dijo.
Luego se echó a reír y añadió:
—Pero no a la gente. Nunca lo he hecho. Ni siquiera he llegado a apuntar a alguien. Además, no la llevo nunca conmigo. Tengo también un revólver, un modelo de competición. Pero lo tengo bajo llave, en la cámara acorazada de abajo.
—¿Se te da bien?
—Bueno. A veces gano. Más bien muy de vez en cuando. Tengo la medalla, claro.
Eso solo podía significar una cosa. La medalla de oro. La que solo ganan los tiradores de élite.
En cambio, Martin Beck era pésimo disparando. Nada de medallas de oro. Ni de otro tipo. Sin embargo, había apuntado a personas y les había disparado. Aunque nunca mató a nadie. Ese era el aspecto positivo.
—Puedo despejar la mesa —comentó Nöjd sin mucho entusiasmo—. Yo por lo general como en la cocina, claro.
—Yo también —dijo Martin Beck.
—¿También eres soltero?
—Más o menos.
—Ah, vaya.
Nöjd parecía indiferente.
Martin Beck se había divorciado y tenía dos hijos adultos, una hija de veintidós años y un hijo de dieciocho.
Más o menos quería decir que desde hacía un año una mujer acudía a su casa con bastante regularidad. Su nombre era Rhea Nielsen y probablemente la amaba. Esto había cambiado su hogar: para mejor, le parecía a él.
Pero esto no le incumbía a Nöjd, que por otro lado no parecía tener ningún interés en cómo el jefe de la Brigada Nacional de Homicidios organizaba su vida privada.
La cocina estaba decorada de forma práctica y contaba con todos los elementos modernos. Nöjd puso un cazo sobre la placa caliente, sacó cuatro huevos de la nevera y preparó el té en la cafetera, es decir, calentó el agua y luego colocó las bolsitas de té en las tazas. Un método eficaz, aunque no muy satisfactorio para los entendidos.
Sintiendo que debía hacer algo útil, Martin Beck introdujo dos rebanadas de pan ya cortadas en la tostadora eléctrica.
—Aquí hay sitios donde hacen un pan muy bueno —comentó Nöjd—. Pero la mayoría de las veces lo compro en Konsum. Konsum me gusta.
A Martin Beck no le gustaba el supermercado Konsum, pero no dijo nada.
—Está tan cerca —prosiguió Nöjd—. Todo está cerca aquí. Creo que Anderslöv tiene la mayor concentración comercial de Suecia. O por lo menos casi.
Comieron, fregaron los platos y regresaron a la sala.
Nöjd sacó los papeles doblados de su bolsillo y dijo:
—Papeles. Estoy cansado de ellos. Esto se ha convertido en un trabajo burocrático: nada más que solicitudes y permisos y copias y toda esa mierda. Antes era peligrosísimo ser policía aquí. Dos veces al año, durante las campañas de la remolacha, venía todo tipo de gente. Algunos bebían y se pegaban como no te imaginas. Algunas veces era necesario intervenir. Y tenías que ser más rápido si querías salvar el pellejo. Era jodido, pero también divertido en cierto modo. Ahora es diferente. Todo automatizado y mecánico.
Hizo una pausa.
—Pero no era de esto de lo que iba a hablar. Además, no necesito papeles. Los hechos son jodidamente simples. La dama en cuestión se llama Sigbrit Mård. Tiene treinta y ocho años y trabaja en una pastelería de Trelleborg. Divorciada, sin hijos, y vive sola en una pequeña casa de Domme, que está de camino a Malmö.
Nöjd miró a Martin Beck. Su expresión era severa, pero aun así llena de humor.
Repitió:
—De camino a Malmö. Esto es, en dirección oeste, en la 101.
—No confías demasiado en mi sentido de la orientación —dijo Martin Beck.
—No serías el primero en perderse por las llanuras de Escania —observó Nöjd—. Por cierto...
—¿Sí?
—La última vez que estuve en Estocolmo (y por Dios que espero que sea la última) me fui a la redacción del Ny Dag en lugar de a la Dirección General de Policía. Me encontré con el jefe del partido comunista, C.-H. Hermansson, en las escaleras, y me pregunté qué coño hacía en la Dirección General de Policía. Pero fue muy majo. Me condujo a donde yo quería, llevando la bicicleta todo el camino.
Martin Beck se echó a reír.
Nöjd aprovechó la oportunidad para unirse.
—Pero eso no es todo. Al día siguiente, pensé en subir a decirle hola al jefe de policía. El viejo, el que estuvo antes en Malmö. Al nuevo, gracias a Dios, no lo conozco. Entré en el ayuntamiento, donde una especie de guardia intentó mostrarme el Salón Azul. Cuando se dio cuenta de lo que yo quería, me mandó a Scheelegatan y entré en el Tribunal de Primera Instancia. El guardia le preguntó en qué sala era mi juicio y por qué me procesaban. Cuando finalmente llegué a la comisaría de policía en Agnegatan, Lüning ya se había ido a casa. Así que ese día no le pude decir hola. Entonces tomé el tren nocturno de regreso. Me lo pasé genial en el camino de vuelta, viniendo hacia el sur, cien kilómetros, vaya diferencia.
Miró pensativo.
—Estocolmo —dijo—. Qué asco de ciudad. Pero a ti te gusta, por supuesto.
—He vivido allí toda mi vida —contestó Martin Beck.
—Malmö es mejor —afirmó Nöjd—. Aunque no mucho mejor. No me gustaría trabajar allí, salvo si me hicieran jefe, claro. Pero Estocolmo, ni hablar.
Se echó a reír a carcajadas.
—Sigbrit Mård —dijo Martin Beck.
—Sigbrit libraba en el trabajo ese día. Había dejado el coche en el taller, así que cogió el autobús a Anderslöv. Tenía que hacer un par de recados. Fue al banco y a correos. Luego desapareció. No cogió el autobús. El conductor la conoce y sabe que ese día no subió. Nadie la ha visto desde entonces. Era el 17 de octubre. Era sobre la una cuando salió de correos. El coche, un Escarabajo, sigue en el taller. Allí no hay nada. Yo mismo lo examiné. Después se tomaron muestras que fueron enviadas a Helsingborg. Todo negativo. No hay pistas, por así decirlo.
—¿La conoces? ¿Personalmente?
—Claro. Hasta que empezó esta moda verde, yo conocía a todas y cada una de las personas que vivían en el distrito. Ahora la cosa no es tan fácil. La gente se ha ido a vivir a viejas casas abandonadas y granjas en estado de ruina. No se empadronan, y cuando vas a sus casas, a menudo ya se han mudado. Otra persona se ha trasladado a la casa. Lo único que queda es una cabra y una huerta macrobiótica.
—Pero ¿Sigbrit Mård no es de esos?
—Qué va. Es normal. Lleva aquí más de veinte años. Es de Trelleborg. Parece alguien estable. Siempre ha sido diligente con su trabajo y todo eso. Muy normal. Tal vez un poco frustrada.
Encendió un cigarrillo después de haberlo mirado pensativo.
Luego agregó:
—Pero eso es también normal en este país. Yo, por ejemplo, fumo demasiado. Es probable que sea por frustración.
—Entonces, ¿podría simplemente haberse largado?
Nöjd se inclinó y rascó al perro detrás de las orejas.
—Sí —declaró finalmente—. Es una posibilidad. Pero no lo creo. De aquí no se va uno así sin más, pasando totalmente desapercibido. No se deja, por ejemplo, la casa intacta. Registré su casa junto con inspectores de Trelleborg. Todo estaba allí, todos los papeles y pertenencias personales, no se había llevado nada. Joyería y esas cosas. La cafetera y la taza seguían sobre la mesa. Todo tenía el aspecto de que ella hubiera salido un rato y pensara volver pronto.
—¿Tu qué crees entonces?
Esta vez Nöjd tardó aún más en responder. Sostenía el cigarrillo en la mano izquierda, mientras el perro le mordía juguetonamente la derecha. Todo rastro de risa había desaparecido de su rostro.
—Creo que ha muerto —dijo.
Después no habló más del tema.
De la carretera llegaba el ruido de un intenso tráfico.
Nöjd prestó atención:
—La mayoría de los camiones siguen recorriendo esa carretera entre Malmö e Ystad. A pesar de que la nueva 11 es mucho más rápida. Los conductores son animales de costumbres.
—Y la historia esa de Bengtsson —apuntó Martin Beck.
—Debes de saber más acerca de él que yo.
—Tal vez sí, tal vez no. Lo detuvimos por un delito sexual hace casi diez años. Después de muchas dudas. Era un tipo extraño. No sé qué pasó con él después.
—Yo sí lo sé —replicó Nöjd—. Todo el mundo en el pueblo lo sabe. Se le declaró consciente de sus actos y fue condenado a siete años y medio de prisión. Cuando salió se vino para acá y se compró una casita. Al parecer, tenía algo de dinero, porque se compró también un barco y un viejo camión. Se empezó a ganar la vida ahumando pescado, que a veces pescaba él mismo y a veces adquiría de gente que se dedicaba a pescar un poco por su cuenta. Algo que a los pescadores profesionales no les gusta, pero que tampoco es exactamente ilegal. Por lo menos, no desde mi punto de vista. Luego se puso a ir por ahí con el camión vendiendo arenque ahumado y huevos frescos, mayormente a unos pocos clientes habituales. A Folke se le aceptó como a una buena persona que nunca había hecho nada a nadie, que no hablaba mucho y que era muy reservado. Un tipo introvertido. Las veces que me lo encontré, daba la sensación como de estar pidiendo perdón por existir. Pero...
—¿Sí?
—Pero todo el mundo sabía que era un asesino. Se le examinó con lupa y se le condenó. Además, al parecer, fue un asesinato bastante desagradable, la víctima era una pobre extranjera.
—Se llamaba Roseanna McGraw. Y en verdad fue repugnante. Deleznable. Pero a él le había provocado sexualmente. Eso fue lo que dijo. Tuvimos también que provocarlo para cogerlo. La verdad es que no entiendo que pasase el examen psiquiátrico.
—¡Ah, bueno! —exclamó Nöjd mientras las arrugas causadas por la risa se extendían como telarañas alrededor de sus ojos—. También he estado en Estocolmo. Formación rápida de los psiquiatras forenses. En el cincuenta por ciento de los casos, los médicos están más locos que los pacientes.
—A mi modo de ver, Folke Bengtsson estaba claramente trastornado. Una mezcla de sadismo, moralismo y misoginia. ¿Conoce él a Sigbrit Mård?
—La conoce —respondió Nöjd—. La casa de él está a menos de doscientos metros de la de ella. Son vecinos cercanos. Ella es una de sus clientes regulares. Pero para él las cosas están muy feas.
—¿En serio?
—El caso es que estaba en correos a la misma hora que ella. Hay testigos que los vieron hablando. Él tenía su coche aparcado en la plaza. Estaba detrás de ella en la cola y se fue de allí unos cinco minutos después que ella.
Hubo un breve silencio.
—Tú conoces a Folke Bengtsson —dijo Nöjd.
—Sí.
—¿Y es posible...?
—Sí —contestó Martin Beck.