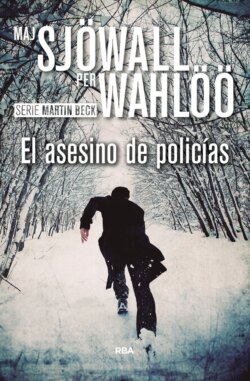Читать книгу El asesino de policías - Maj Sjowall - Страница 6
3
ОглавлениеEl aeropuerto era un desastre nacional que no desmentía su fama. Bien es verdad que el viaje desde Arlanda, el aeropuerto de Estocolmo, solo había durado cincuenta minutos, pero ahora el avión llevaba hora y media sobrevolando en círculos la parte más meridional del país.
Niebla, esa era la lacónica explicación.
Y eso era exactamente lo que cabía esperar. El aeropuerto había sido construido —después de que la población de la zona hubiera sido desplazada— en uno de los lugares más brumosos de Suecia. Y por si eso fuera poco, en medio de una conocida ruta migratoria de aves y a una distancia extremadamente incómoda de la ciudad.
Además se había destruido un espacio natural que debería haber estado protegido por la ley. El daño, extenso e irreparable, constituía un delito grave contra el medio ambiente, típico del cinismo antihumanitario que cada vez más caracterizaba la llamada «sociedad más humana». Esta expresión, a su vez, era de una desfachatez tan infinita que al hombre común le resultaba difícil entender.
Al final el piloto se cansó y decidió aterrizar, con niebla o sin ella. Unos cuantos pasajeros pálidos y sudorosos desfilaron dispersos hacia la terminal.
En el interior era como si la combinación de colores, gris y amarillo azafrán, subrayase el tufo a engaño y corrupción.
Alguien había sido capaz de esconder unos cuantos millones en sus cuentas bancarias suizas. Alguien que ocupaba un cargo público tan alto que hacía que todo ciudadano se avergonzara de su escasa y totalmente formal participación en la pseudodemocracia sueca y en su bancarrota, que pronto sería total.
Martin Beck dejaba atrás unas cuantas horas desagradables. Siempre había odiado volar y la nueva mecánica no mejoraba la situación. El avión era del tipo Douglas DC-9, que había comenzado por subir, en un abrupto contrapicado, a una altura a todas luces excesiva para el hombre ordinario atado a la tierra. A continuación, había sobrevolado el país con una velocidad abstracta y vertiginosa, para terminar con un monótono movimiento circular. El líquido servido en vasos de papel, que se suponía era café, de inmediato provocaba náuseas. El aire en la cabina estaba viciado y hacía sudar, y sus compañeros de viaje eran apurados tecnócratas y hombres de negocios que no paraban de mirar el reloj y de hurgar nerviosamente en sus maletines portadocumentos.
El vestíbulo de llegadas no podía siquiera calificarse de desagradable. Más bien era monstruoso, un desastre ambiental al lado del cual una polvorienta estación de autobuses situada en el quinto pino resultaba, en comparación, animada y humana. Había un puesto de perritos calientes que vendía una incomible parodia de alimentos sin ningún valor nutritivo, un quiosco de prensa que exhibía un expositor de preservativos y revistas guarras, unas cintas transportadoras de equipaje vacías y unas cuantas sillas que podrían haber sido fabricadas durante el apogeo de la Inquisición. A ello se añadían una docena de soñolientos y aburridísimos policías y funcionarios de aduanas, que sin duda habían sido destinados allí a la fuerza, y un solo taxi, cuyo conductor dormitaba sobre el último número de una revista pornográfica abierta sobre el volante.
Martin Beck, tras esperar durante un rato absurdamente largo a que llegase su pequeña maleta, la agarró y salió a la niebla otoñal.
Un pasajero subió al taxi y con él arrancó.
Dentro del vestíbulo nadie había dicho nada ni hecho ningún ademán de reconocerlo. La gente que había allí tenía aspecto apático, casi como si hubieran perdido su capacidad de hablar o por lo menos todo interés en expresarse.
El jefe de la Brigada Nacional de Homicidios había llegado, pero nadie parecía apreciar la importancia de este acontecimiento. Ni los más novatos periodistas se molestaban en acudir al lugar a enriquecer su vida con juegos de cartas, salchichas recalentadas y refrescos petroquímicos. Además, allí nunca venía ninguno de los llamados famosos.
Dos autobuses de color rojo anaranjado estaban aparcados frente al edificio de la terminal. Carteles de plástico indicaban sus destinos: LUND y MALMÖ. Sus conductores fumaban en silencio.
La noche era cálida y el aire húmedo. Halos brumosos circundaban las farolas eléctricas.
Los autobuses arrancaron: uno, vacío; el otro, con un pasajero. Otros viajeros corrían hacia el aparcamiento.
Martin Beck tenía aún las palmas de las manos sudorosas: volvió a entrar y buscó el servicio. No funcionaba la cadena. En el urinario había tirados un perrito caliente a medio comer y una botella de aguardiente vacía. En el lavabo se veían pelos pegados en la gruesa capa de suciedad. El dispensador de toallas de papel estaba vacío.
Este era Sturup, el aeropuerto de Malmö. Tan nuevo que aún no estaba del todo terminado.
Martin Beck dudaba de que tuviera sentido terminarlo. En cierto modo podía ser considerado perfecto. En cuanto manifestación de un gran fiasco.
Se limpió las manos con su pañuelo. Salió de nuevo a la noche y en ella experimentó por un momento una sensación de soledad.
No es que esperara que lo recibiera la orquesta de la policía o el jefe montado a caballo, pero lo que no esperaba es que no lo recibiese nadie en absoluto.
Introdujo la mano en el bolsillo en busca de suelto y consideró la posibilidad de localizar una cabina de teléfono público que no tuviera el cable cortado o la ranura de las monedas taponada con chicle.
La luz cortaba la niebla. Un coche patrulla blanco y negro se acercó en dirección al edificio amarillo azafrán.
Marchaba despacio, y al llegar a la altura del solitario viajero se detuvo por completo. La ventanilla bajó y un hombre pelirrojo de patillas poco pobladas lo miró con frialdad.
Martin Beck no dijo nada.
Al cabo de un minuto, el hombre levantó la mano y le hizo un gesto con el dedo índice. Martin Beck se acercó al coche.
—¿Qué haces aquí?
—Espero un coche.
—¿Que esperas un coche? ¡No me digas!
—Tal vez usted me pueda ayudar.
El policía le miró confundido.
—¿Ayudar? ¿Qué significa eso?
—Llego tarde y usted podría ponerse en contacto por radio.
—¿Estás loco?
Sin apartar los ojos de Martin Beck, masculló unas cuantas palabras.
—Lo has oído, ¿eh? Dice que podríamos ponernos en contacto por radio. Cree que somos una puta agencia de chulos, eh. ¿Lo has oído?
—Lo he oído —contestó el otro policía sin interés.
—¿Puedes identificarte? —preguntó el primero.
Martin Beck se llevó la mano al bolsillo trasero, pero cambió de opinión y dejó caer el brazo.
—Sí, puedo —respondió—. Pero no quiero.
Le dio la espalda y volvió a coger la maleta.
—¿Has oído, eh? —exclamó el policía—. Dice que no quiere. Se cree que es un tipo duro. ¿Tú crees que es un tipo duro?
La ironía era tan fuerte que las palabras caían al suelo como ladrillos.
—¡Oh, no te preocupes por él! —dijo el que conducía—. No más bronca por esta noche, eh.
El pelirrojo se quedó mirando a Martin Beck de hito en hito, durante un buen rato. Luego siguió una conversación entre dientes y el coche arrancó. A los veinte metros se detuvo de nuevo, de modo que los policías podían observarle en el espejo retrovisor.
Martin Beck miró hacia otro lado. Suspiró profundamente.
Mientras esperaba allí, casi se le podría tomar por cualquier cosa.
Durante el año último año había conseguido quitarse un buen número de sus antiguas maneras policiales. Por ejemplo, ya no cruzaba las manos a la espalda cada dos por tres y ahora podía estar quieto de pie durante un rato sin balancearse hacia delante y hacia atrás sobre las plantas de los pies.
A pesar de haber echado algo de carnes, todavía era, a sus cincuenta y un años, un hombre alto y fornido, vigoroso, aunque un poco encorvado. Vestía también de forma más relajada que antes, si bien en la elección de la ropa no intentaba aparentar una juventud ganada a pulso: sandalias, tejanos, polo y una cazadora deportiva azul. En cambio, podría decirse que era un atuendo poco convencional para un comisario.
Y al parecer, a los dos policías del coche patrulla se les había indigestado. Aún seguían ponderando la situación cuando un Opel Ascona color rojo tomate giró ante el edificio de la terminal y aminoró la marcha. Un hombre salió, dio la vuelta al coche y dijo:
—¿Nöjd?2
—Beck.
—Todo el mundo suele partirse cuando digo Nöjd.
—¿Partirse?
—Sí, descojonarse, vamos.
—Ya.
Él no tenía tanta facilidad para reírse.
—También hay que reconocer que es un nombre absurdo para un policía. Señor Satisfecho. Por eso suelo presentarme así, con tono de interrogación. ¿Nöjd? A la gente digamos que le desconcierta.
El hombre metió la maleta en el portaequipajes.
—Llego tarde —dijo—. Nadie sabía dónde iba a aterrizar el avión. Yo apostaba a que sería en Copenhague, como de costumbre. Así que ya estaba en Limhamn cuando me dijeron que había aterrizado aquí. Sorry.
Le miró con los ojos entornados, vacilante, como tratando de explorar si el alto invitado estaba de mal humor.
Martin Beck se encogió de hombros.
—No importa —respondió—. No tengo prisa.
Nöjd echó un vistazo al coche patrulla, que todavía estaba detenido con el motor al ralentí.
—Este no es mi distrito —comentó sonriendo socarronamente—. Ese coche es de Malmö. Lo mejor es que nos larguemos antes de que nos arresten.
A todas luces tenía risa fácil. Además se reía de forma suave y contagiosa.
Sin embargo, Martin Beck no sonreía. Primero, porque no había mucho de lo que reírse, y segundo, porque estaba intentando formarse una opinión del otro. Esbozar una especie de descripción preliminar.
Nöjd era un hombre pequeño y patizambo: es decir, pequeño para pertenecer al cuerpo. Con sus botas verdes de goma atadas con cordones, su traje de sarga marrón grisáceo y su sombrero de safari descolorido en el cuello, tenía el aspecto de un agricultor, o por lo menos del dueño de unos dominios. Su rostro era moreno y curtido, con vivaces ojos marrones y arrugas alrededor de los ojos causadas por la risa. Sin embargo, era un tipo representativo de una particular categoría de policía provinciano. Un tipo que no se ajustaba al uniforme nuevo estilo, y que por ello estaba a punto de desaparecer, pero que aún no se hallaba del todo extinguido.
Era probablemente mayor que Martin Beck, pero tenía la ventaja de operar en un ambiente algo más sano y tranquilo, lo cual de ninguna manera quiere decir que fuera sano y tranquilo.
—Llevo aquí casi veinticinco años. Pero esto es nuevo para mí. La Brigada Nacional de Homicidios. De Estocolmo. Vaya historia.
Nöjd negó con la cabeza.
—Todo irá bien, seguramente —afirmó Martin Beck—. O...
El resto de la frase lo dijo para sus adentros: «O no irá en absoluto».
—Exactamente —corroboró Nöjd—. Entienden de qué va la cosa.
Martin Beck se preguntó si simplemente hablaba en plural o si era una fórmula de cortesía que usaba por inseguridad o vieja costumbre. Lennart Kollberg vendría desde Estocolmo en coche y se podía esperar que llegara al día siguiente. Desde hacía muchos años, era el colaborador más cercano a Martin Beck.
—Esta historia va a filtrarse en breve —apuntó Nöjd—. Hoy he visto a un par de tipos por el centro. Periodistas, creo.
De nuevo negó con la cabeza.
—No estamos acostumbrados a estas cosas. A que se nos preste tanta atención.
—Una persona ha desaparecido —replicó Martin Beck—. No es nada inusual.
—No, pero no es ahí donde radica el problema. No, para nada. ¿Hablamos de ello ya?
—En realidad no, si no te importa.
—No me importa. No es mi estilo que me importe.
Se rio de nuevo, pero hizo una pausa y añadió con seriedad:
—Pero yo no soy quien dirige la investigación.
—La persona en cuestión tal vez acabará apareciendo. Así suele pasar.
Nöjd negó con la cabeza por tercera vez.
—No lo creo —dijo—. Si mi opinión cuenta para algo. En cualquier caso, todo está listo. Lo dicen todos. Probablemente tienen razón. Todo este jaleo, bueno, perdón, esto de llamar a la Brigada Nacional de Homicidios y todo eso, es debido a las circunstancias extraordinarias.
—¿Quién lo dice?
—El de arriba. El jefe.
—¿El jefe de la policía de Trelleborg?
—El mismo. Pero, de acuerdo, lo dejamos por ahora. Esta es la nueva carretera al aeropuerto. Y aquí salimos a la carretera principal entre Malmö e Ystad. También es nueva. ¿Ves esas luces allá a la derecha?
—Sí.
—Es Svedala. Sigue perteneciendo al distrito de Malmö. Un distrito enorme.
Acababan de salir del cinturón de niebla, que al parecer se circunscribía al aeropuerto. El cielo estaba estrellado. Martin Beck había bajado la ventanilla y aspiraba los aromas que llegaban de fuera. Olor a gasolina y a gasoil, pero también a una rica mezcla de abono y estiércol. El aire parecía cargado y saturado. Nutritivo. Nöjd condujo solo unos pocos cientos de metros por la autopista. Luego giró a la derecha y el aire del campo se hizo más intenso. Había un olor particular.
—Hojas y pulpa de remolacha —informó Nöjd—. Me recuerda a cuando era un crío.
En la autopista rugían los turismos y los camiones en una densa corriente, pero allí parecían estar solos. La noche se cernía, oscura y aterciopelada, sobre las onduladas llanuras.
Era obvio que Nöjd había recorrido ese trecho cientos de veces y se conocía al dedillo cada curva. Mantenía un ritmo uniforme en la conducción y casi no necesitaba ni mirar la carretera.
Encendió un cigarrillo y le alargó el paquete a Martin Beck.
—No, gracias —dijo este.
Apenas había fumado unos cinco cigarros en los dos últimos años.
—Si he entendido bien, quieres alojarte en la posada —apuntó Nöjd.
—Sí, estaría bien.
—He reservado una habitación allí, en todo caso.
—Muy bien.
Las luces de una localidad más grande aparecieron ante ellos.
—Pues digamos que hemos llegado. Esto es Anderslöv.
Las calles estaban vacías, pero bien iluminadas.
—No hay vida nocturna aquí —comentó Nöjd—. Es un sitio tranquilo y silencioso. Bonito. He vivido aquí toda mi vida y nunca he tenido ninguna queja. Hasta ahora.
El lugar parecía condenadamente muerto, pensó Martin Beck. Pero quizás era así como tenía que ser.
Nöjd aminoró la marcha, señaló un bajo edificio de ladrillo amarillo y dijo:
—La comisaría. Ahora está cerrada, claro. Puedo abrir si quieres.
—No hace falta.
—La posada está a la vuelta de la esquina. El jardín ante el que acabamos de pasar forma parte de ella. Pero el restaurante no está abierto a esta hora. Si quieres, podemos ir a mi casa a tomar una cerveza y un sándwich.
Martin Beck no tenía hambre. El vuelo le había quitado todo el apetito. Rehusó cortésmente. Luego preguntó:
—¿Está lejos la playa?
La pregunta no pareció sorprender a su interlocutor. Nöjd quizá no solía sorprenderse.
—No —respondió—. No muy lejos, que digamos.
—¿Cuánto tiempo se tarda en llegar allí?
—Quince minutos más o menos. Como mucho.
—¿Te importaría llevarme?
—No, en absoluto.
Nöjd torció, entrando en lo que parecía ser la calle principal.
—Esta es la mayor atracción del pueblo —dijo—. La Carretera. La Carretera con C mayúscula. El viejo camino principal entre Malmö e Ystad. Cuando giremos hacia la derecha nos encontraremos al sur de la Carretera. Entonces estarás de verdad en Escania.
La carretera secundaria era sinuosa, pero Nöjd conducía por ella con la misma evidente facilidad. Pasaron por delante de granjas y blancas iglesias.
Al cabo de diez minutos empezó a oler a mar. Un poco más tarde se encontraban en la playa.
—¿Quieres que pare?
—Sí, por favor.
—Si quieres meterte en el agua tengo un par de botas de goma en el maletero —dijo Nöjd mientras soltaba una risita.
—Gracias, con mucho gusto.
Martin Beck se puso las botas. Le quedaban un poco pequeñas, pero no pensaba ir muy lejos.
—¿Exactamente dónde estamos ahora?
—En Böste. Las luces de la derecha son Trelleborg. El faro de la izquierda es Smygehuk. No se puede ir más allá.
Smygehuk era el extremo sur del país.
A juzgar por las luces y su reflejo en el cielo, Trelleborg debía de ser una gran ciudad. De camino al puerto había un gran barco de pasajeros iluminado, probablemente el transbordador de trenes que venía desde Sassnitz, en Alemania Oriental.
El Báltico golpeaba indolentemente la orilla. El agua era absorbida con un ligero silbido por la fina arena.
Martin Beck pisó el terraplén de algas oscilantes. Avanzó unos pasos dentro del agua. Sentía una agradable sensación de frescor a través de las botas.
Se inclinó hacia delante, y cogió agua haciendo un cuenco con las manos. Se enjuagó la cara y aspiró el agua fría por la nariz. Era agua salobre, con un fresco sabor salado.
El aire era húmedo. Olía a algas marinas, peces y alquitrán.
A unos metros de él veía redes que colgaban, así como los contornos de un barco de pesca.
¿Qué era lo que Kollberg solía decir?
Lo mejor de la Brigada Nacional de Homicidios es que de vez en cuando te das un garbeo.
Martin Beck levantó la cabeza y escuchó. Lo único que se oía era el mar.
Al cabo de un rato regresó al coche. Nöjd estaba apoyado en el guardabarros delantero, fumando. Martin Beck asintió con la cabeza.
Mañana estudiaría el caso.
No tenía grandes expectativas. Por lo general, todo se reducía a rutina y a tediosas repeticiones. En su mayoría trágicas y deprimentes.
La brisa marina era leve y fresca.
Un carguero pasó arando el mar a lo largo del oscuro horizonte. En dirección oeste. Vio el verde farol de estribor y algunas luces en el centro del barco.
Anhelaba subir a bordo.