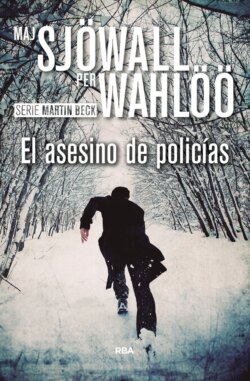Читать книгу El asesino de policías - Maj Sjowall - Страница 5
2
ОглавлениеA la puerta de un edificio de apartamentos en Råsundavägen, en Solna, había un coche aparcado. Se trataba de un Chrysler negro con guardabarros blancos y la palabra POLICÍA en grandes y blancas letras mayúsculas en las puertas, capó y tapa del maletero. Alguien había descrito con aún mayor precisión la identidad del vehículo, pegando cinta blanca sobre el círculo bajo de la B, en la combinación de letras BIG de la placa de matrícula trasera.
Los faros y las luces interiores estaban apagados, pero la luz de las farolas se reflejaba ligeramente en los brillantes botones de los uniformes y en las blancas correas que había en los asientos delanteros del coche.
Aunque solo eran las ocho y media y la noche de octubre se presentaba hermosa, estrellada, y no muy fría, la larga calle estaba a ratos completamente desierta. Las ventanas de los pisos a ambos lados de la calle estaban iluminadas y en algunas de ellas se veía el frío resplandor azul de la pantalla de un televisor.
Uno o dos transeúntes nocturnos miraban con curiosidad el coche de policía, pero de inmediato perdían el interés, ya que su presencia no parecía estar asociada a ninguna actividad apreciable. Todo lo que se podía ver eran dos policías corrientes sentados en su interior, sin hacer nada.
Los hombres del coche tampoco habrían tenido nada en contra de un poco de actividad. Llevaban más de una hora allí aparcados, con la atención puesta todo el rato en un portal al otro lado de la calle y en una ventana iluminada en la planta baja, a la derecha del portal. Pero podían esperar. Estaban muy acostumbrados a hacerlo.
Si se les miraba de cerca, se podía llegar a la conclusión de que, a la hora de la verdad, no tenían el aspecto de agentes de policía normales. No es que le pasara nada a su atuendo, que estaba de acuerdo con el reglamento, y no les faltaba ni la correa, ni la porra ni la pistola en su funda. El fallo residía en que tanto el conductor —un hombre corpulento de aspecto jovial y ojos despiertos— como su compañero —que era más delgado y se encorvaba un poco ahí sentado con el hombro apoyado en la ventana lateral— aparentaban tener unos cincuenta años. Los agentes de policía son por lo general hombres jóvenes en buena forma física, y cuando nos encontramos con la excepción que confirma la regla, ocurre a menudo que el policía mayor se complementa con un colega más joven.
Un equipo de patrulla cuyos componentes superan en edad los cien años debe ser considerado un fenómeno único. Había, sin embargo, una explicación.
Los hombres del Chrysler blanco y negro simplemente se habían disfrazado de oficiales de patrulla, y detrás del astuto disfraz se ocultaban nada menos que el jefe de la Brigada Nacional de Homicidios, Martin Beck, y su más cercano colaborador, Lennart Kollberg.
La idea de disfrazarse había partido de Kollberg y se basaba en el conocimiento que tenían del hombre al que habían venido a intentar detener.
El hombre se llamaba Lindberg, lo llamaban «el Limpa»,1 y era ladrón. Su especialidad era el robo con allanamiento de morada, pero también había cometido un par de atracos y había intentado realizar alguna que otra estafa con peores resultados. Había pasado muchos años de su vida entre rejas, pero por ahora se hallaba en libertad tras cumplir una condena. Esa libertad tendría una corta duración si Martin Beck y Kollberg lograban realizar su cometido. Tres semanas antes, el Limpa había entrado en una joyería del centro de Uppsala y a punta de pistola había obligado al propietario a entregarle joyas, relojes y dinero en efectivo por un valor total de casi doscientas mil coronas. Hasta ahí todo había ido bastante bien y el Limpa podría haber desaparecido con su botín de no ser porque una encargada surgió de repente del interior de la tienda, de modo que al Limpa le sobrecogió el pánico y efectuó un disparo que golpeó a la empleada en la frente y la mató en el acto. El Limpa había logrado escapar de la escena, y cuando dos horas más tarde la policía de Estocolmo fue a buscarlo a la casa de su novia, en Midsommarkransen, lo encontró en la cama. La novia afirmó que estaba resfriado y que no había salido de casa en las últimas veinticuatro horas, y en el registro domiciliario no aparecieron joyas, relojes ni dinero. El Limpa fue sometido a un interrogatorio donde se encaró con el dueño de la tienda, quien tenía dudas a la hora de identificar al atracador, ya que este llevaba máscara. La policía, sin embargo, no albergaba duda alguna: por un lado, era de suponer que el Limpa estaba sin blanca después de la larga temporada en prisión, y además, un chivato había comunicado que el Limpa planeaba un golpe «en otra ciudad»; y por otro lado, un testigo había visto al Limpa pasearse por la calle donde estaba la joyería dos días antes del robo, probablemente en visita de reconocimiento. El Limpa negó haber estado en Uppsala, y, finalmente, tuvo que ser puesto en libertad por falta de pruebas.
Durante tres semanas habían vigilado al Limpa con la convicción de que más tarde o más temprano tendría que acudir al escondite donde guardaba el botín. Sin embargo, el Limpa parecía estar al tanto de que lo vigilaban; en alguna ocasión incluso saludó a los policías de paisano que seguían sus movimientos, y su único objetivo parecía ser el de mantenerlos ocupados. Aparentemente no tenía dinero, o en cualquier caso, no gastaba nada porque su novia tenía un trabajo y lo mantenía, proporcionándole comida y alojamiento, que se sumaban a la prestación que cada semana recibía rutinariamente de la oficina de servicios sociales.
Al final, Martin Beck decidió tomar cartas en el asunto, y Kollberg tuvo la brillante idea de que se disfrazaran de agentes de radiopatrulla. Como el Limpa era capaz de reconocer de lejos a un policía por muy de paisano que fuera, pero desde antiguo tenía una actitud negligente y despectiva hacia el personal uniformado, en ese caso, el uniforme era el mejor disfraz. Ese era el razonamiento de Kollberg, y Martin Beck estaba de acuerdo con él, aunque con dudas.
Ninguno de ellos esperaba un resultado rápido de la nueva táctica, de modo que se sorprendieron gratamente cuando el Limpa, tan pronto como no se sintió vigilado, se metió en un taxi en dirección a Råsundavägen. El medio de transporte elegido parecía indicar una cierta resolución, lo cual les hizo convencerse de que algo iba a pasar. Si pudieran detenerlo con el botín y tal vez también con el arma del crimen, ello le vincularía definitivamente al delito, y el caso quedaría cerrado para ellos.
Ahora el Limpa llevaba una hora y media en la casa de enfrente: lo habían vislumbrado en la ventana que estaba a la derecha del portal hacía una hora, pero desde entonces no había pasado nada.
Kollberg empezaba a tener hambre. A menudo se sentía hambriento y hablaba de adelgazar. De vez en cuando empezaba una nueva dieta, pero no tardaba en darse por vencido y abandonarla. Le sobraban, al menos, veinte kilos, pero estaba bien entrenado y en buena forma física, y, cuando lo requería la ocasión, era sorprendentemente rápido y ágil para su constitución y sus casi cincuenta años.
—Joder, hace mucho que no me meto nada entre pecho y espalda —dijo Kollberg.
Martin Beck no respondió. No tenía hambre, pero de repente le apetecía un cigarrillo. Había dejado de fumar hacía dos años, después de una grave herida en el pecho provocada por un disparo.
—Un hombre con mi masa corporal necesita algo más que un huevo duro al día —continuó Kollberg.
«Si no comieras tanto no tendrías esa masa corporal, y entonces no necesitarías comer tanto», pensó Martin Beck, pero no dijo nada. Kollberg era su mejor amigo y ese era un capítulo sensible. No quería hacerle daño y sabía que Kollberg se ponía de mal humor cuando tenía hambre. También sabía que Kollberg había instado a su esposa a mantenerlo con una dieta adelgazante que consistía solo en huevos duros. Sin embargo, no seguía la dieta a rajatabla, porque el desayuno era a menudo la única comida que hacía en casa; las otras las hacía fuera o en la cantina de la jefatura de policía y entonces no comía huevos duros, como Martin Beck podía ratificar.
Kollberg hizo un gesto con la cabeza hacia una pastelería iluminada que estaba a veinte metros del coche.
—No querrías...
Martin Beck abrió la puerta y puso un pie en la acera.
—Claro. ¿Qué quieres? ¿Una ensaimada?
—Sí, y un pastel mazarin —respondió Kollberg.
Martin Beck volvió con la bolsa de los pasteles y ambos permanecieron sentados en silencio mientras contemplaban la casa donde se encontraba el Limpa, al tiempo que Kollberg comía y derramaba migas sobre el uniforme. Cuando terminó de comer, echó el asiento hacia atrás un poco más y se aflojó la correa.
—¿Qué llevas en la funda sobaquera? —preguntó Martin Beck.
Kollberg se desabrochó la funda y le entregó el arma: una pistola de juguete de marca italiana, sólida y bien hecha, casi tan pesada como la Walther de Martin Beck, pero incapaz de disparar nada que no fueran fulminantes.
—Qué chula —observó Martin Beck—. Me habría gustado tener una así.
Era de dominio público dentro de la profesión que Lennart Kollberg rehusaba portar armas. La mayoría creía que su negativa se debía a una especie de pacifismo y a que quería dar buen ejemplo, ya que, de todo el cuerpo de policía, él era el que de modo más ardiente se oponía al uso de armas durante el normal ejercicio de funciones.
Esto era cierto, pero solo la mitad de la historia.
Martin Beck era uno de los pocos que sabían cuál era la causa última de la objeción de conciencia de Kollberg.
Una vez, Lennart Kollberg había matado a un hombre de un disparo. Habían pasado más de veinte años, pero no lo había olvidado, y ya llevaba muchos años sin llevar armas incluso durante misiones críticas y peligrosas.
El incidente se produjo en agosto de 1952, cuando Kollberg prestaba servicio en la segunda comisaría de Söder, en Estocolmo. Entrada la noche, se había recibido un aviso de la prisión de Långholmen, donde tres hombres armados habían intentado liberar a un preso y habían herido de bala a un agente. Cuando el vehículo de emergencia con Kollberg llegó a la prisión, los hombres habían estrellado su coche contra una baranda del puente de Västerbro mientras trataban de huir de la escena, y uno de ellos había sido detenido. Los otros dos habían logrado escapar corriendo por el parque de Långholmen, al otro lado del estribo del puente. Se creía que ambos iban armados y, dado que Kollberg estaba considerado un buen tirador, fue con el grupo de policías que habían sido enviados al parque para tratar de acorralar a aquellos individuos.
Pistola en mano, subió hasta cerca del agua y luego siguió la orilla alejándose de las farolas del puente, mientras escuchaba y miraba en la oscuridad. Al cabo de un rato se paró junto a una roca plana que se adentraba en la bahía y allí se agachó y sumergió la mano en la suave y tibia agua. Cuando se levantó sonó un disparo: notó cómo la bala le rozaba la manga del abrigo antes de caer al agua a unos pocos metros detrás de él. El hombre que disparó estaba escondido en la oscuridad, en algún lugar entre los arbustos de la ladera por encima de él. Kollberg inmediatamente se arrojó al suelo boca abajo y reptó entre la protectora vegetación. Luego comenzó a arrastrarse hasta un peñasco situado en diagonal sobre el lugar donde pensaba que se hallaba el tirador. Cuando llegó a la gran piedra vio con claridad la silueta del hombre recortada contra la espaciosa e iluminada bahía. Estaba a solo veinte metros de distancia, girado a medias hacia Kollberg con el arma lista en la mano levantada, y movía la cabeza lentamente de lado a lado. Tras él se hallaba la empinada cuesta que conducía a Riddarfjärden.
Kollberg apuntó cuidadosamente a la mano derecha del hombre. Justo cuando su dedo apretaba el gatillo, detrás del hombre apareció de repente alguien, que se abalanzó sobre su brazo y sobre la bala de Kollberg y desapareció igual de repentinamente por la pendiente.
Kollberg no comprendió de inmediato lo que había sucedido. El hombre empezó a correr, Kollberg disparó de nuevo y esta vez le dio en la corva de una pierna. Luego se acercó y miró hacia abajo de la pendiente.
Allí, en la orilla, yacía el hombre que había matado. Un joven policía del mismo distrito que él. A menudo habían estado de guardia los dos juntos y se llevaban excepcionalmente bien.
El incidente había sido silenciado y el nombre de Kollberg no se mencionó en absoluto en relación con el caso. Oficialmente, el joven agente había muerto de un disparo accidental, de una bala perdida procedente de no se sabe dónde durante la persecución de un peligroso forajido. El jefe de Kollberg le había dado un pequeño discurso, advirtiéndole que no debía darle vueltas ni reprocharse nada, para acabar diciéndole que el propio Carlos XII una vez, por error y descuido, disparó y mató a su escudero y buen amigo: un accidente que por lo tanto le podía suceder a cualquiera, incluso al mejor tipo. Y así el asunto debía ser olvidado. Pero Kollberg nunca se recuperó del todo del shock, y por eso desde hacía muchos años no llevaba sino una pistola de juguete en las ocasiones en las que debía parecer que iba armado.
Ni Kollberg ni Martin Beck pensaban en esto mientras estaban sentados en el coche patrulla esperando a que el Limpa hiciera acto de presencia.
Kollberg bostezó y se enroscó. Estaba incómodo detrás del volante y el uniforme le quedaba demasiado apretado. No recordaba cuándo había sido la última vez que llevó uniforme; fue sin duda hacía mucho tiempo. El que llevaba puesto en esa ocasión se lo habían prestado; aunque era demasiado pequeño, en todo caso no lo era tanto como su propio y viejo uniforme, que colgaba de una percha en su armario.
Observó a Martin Beck, que se había hundido más profundamente en su asiento y miraba fijamente a través del parabrisas.
Ninguno decía nada: se conocían desde hacía mucho, llevaban muchos años trabajando juntos y también quedando en su tiempo libre, de modo que no tenían necesidad de hablar por hablar. Eran incontables las veces en que habían estado de tal guisa, sentados en un vehículo aparcado de noche en cualquier calle, a la espera.
Lo cierto es que, desde que a Martin Beck lo nombraron jefe de la Brigada Nacional de Homicidios, ya no tenía por qué ocuparse tanto de tareas como vigilar a alguien y seguirle la pista, pues tenía a cargo personal para desempeñarlas. Pero con frecuencia seguía realizándolas, incluso si ese tipo de misiones eran, por regla general, mortalmente aburridas. No quería perder el contacto con esa parte de su trabajo solo porque lo hubieran hecho jefe, y cada vez le llevaba más tiempo encargarse de las molestas y crecientes tareas burocráticas. Incluso si, por desgracia, una cosa no quitaba la otra, prefería estar sentado en un coche bostezando junto a Kollberg que estar sentado en una reunión con el jefe nacional de policía tratando de no bostezar.
A Martin Beck no le gustaban ni la burocracia, ni las reuniones ni el jefe nacional de policía. En cambio, apreciaba mucho a Kollberg y le era difícil imaginarse trabajando sin él. Kollberg llevaba ya un tiempo expresando de vez en cuando su deseo de abandonar el trabajo de policía, pero en los últimos meses parecía cada vez más determinado a llevarlo a cabo. Martin Beck no quería ni animarle a hacerlo ni disuadirle de ello: sabía que Kollberg tenía un sentido de la solidaridad con el cuerpo prácticamente inexistente y que cada vez eran más sus conflictos de conciencia. Sabía que podía resultarle muy difícil encontrar un empleo satisfactorio y medianamente equivalente. En un momento de grave desempleo, en que los universitarios y los profesionales altamente cualificados de todas las categorías posibles, y especialmente los jóvenes, estaban en paro, las perspectivas no eran muy halagüeñas para un expolicía cincuentón. Por razones completamente egoístas, Martin Beck quería, por supuesto, que Kollberg permaneciera en su puesto, pero no era ningún resuelto egoísta y le era completamente ajena la idea de tratar de influir en Kollberg.
Kollberg volvió a bostezar.
—Falta oxígeno —dijo mientras bajaba la ventanilla.
Era una suerte estar de guardia en los días en que los policías seguían usando los pies para caminar y no solo para patear a la gente.
—Te entra claustrofobia de estar aquí —añadió.
Martin Beck asintió con la cabeza. Tampoco a él le gustaba sentirse encerrado.
Tanto Martin Beck como Kollberg habían comenzado su carrera de policías en Estocolmo a mediados de los años cuarenta. Martin Beck llevaba las calles de Norrmalm, y Kollberg trotaba por los callejones del casco antiguo. En aquellos días no se conocían, pero sus experiencias de esa época eran básicamente las mismas.
Eran las nueve y media. La pastelería cerró y cada vez se apagaban más luces en las ventanas de la calle. El piso en el que el Limpa se encontraba seguía iluminado.
De repente, se abrió la puerta del portal de enfrente y el Limpa salió a la acera. Tenía las manos metidas dentro de los bolsillos y un cigarrillo en la boca.
Kollberg puso las manos en el volante y Martin Beck se enderezó.
El Limpa permaneció ante el portal mientras fumaba su cigarrillo con calma.
—No lleva ninguna bolsa —observó Kollberg.
—Puede que lo lleve en los bolsillos —señaló Martin Beck—. O que lo haya vendido. Vamos a averiguar en casa de quién estaba.
Transcurrieron unos minutos. No pasó nada. El Limpa miraba hacia el cielo estrellado y parecía disfrutar del aire nocturno.
—Está esperando un taxi —dijo Martin Beck.
—Pues parece que tarda una barbaridad —replicó Kollberg.
El Limpa le dio una última calada a su cigarrillo y tiró la colilla a la calle. Luego se subió el cuello del abrigo, se metió las manos en los bolsillos y comenzó a caminar oblicuamente en dirección al coche de policía.
—Viene para acá —exclamó Martin Beck—. Joder. ¿Qué hacemos? ¿Lo detenemos?
—Sí —respondió Kollberg.
El Limpa se dirigió lentamente hacia el coche, se agachó, miró a Kollberg a través de la ventanilla lateral y se echó a reír. Luego dio la vuelta a la parte trasera del vehículo y subió de nuevo a la acera. Abrió la puerta del asiento delantero, donde Martin Beck estaba sentado, se inclinó hacia delante y soltó otra carcajada.
Martin Beck y Kollberg permanecieron sentados en silencio dejando que se desahogara del todo, simplemente porque no sabían muy bien qué hacer.
Al cabo de un rato, el Limpa se recuperó un poco de su ataque de risa y preguntó:
—¿Por fin os han degradado? ¿O es algún tipo de mascarada?
Martin Beck suspiró y salió del coche. A continuación abrió la puerta de atrás.
—Entra, Lindberg —ordenó—. Te llevamos a Västberga.
—Me viene bien —contestó el Limpa de buen humor—. Así me quedo más cerca de casa.
De camino a la jefatura sur de policía, el Limpa refirió que había ido a visitar a su hermano en Råsunda, lo cual enseguida pudo ser corroborado por un coche patrulla que enviaron al lugar. En el piso no había armas, dinero ni bienes robados. Por su parte, el Limpa llevaba veintisiete coronas encima.
A las doce menos cuarto, se había hecho la hora de soltar al Limpa, y Martin Beck y Kollberg pudieron empezar a pensar en volver a casa.
Antes de irse, el Limpa dijo:
—Nunca me habría imaginado que tuvierais tanto sentido del humor. Primero, la idea esa de disfrazarse: qué divertido. Pero lo mejor ha sido que pusierais PIG en el coche, casi como si lo hubiera hecho yo.
A ellos mismos la situación se les hacía moderadamente divertida, pero oyeron sus escandalosas carcajadas al bajar las escaleras. Sonaba casi como «El policía que ríe».
En realidad, no importaba mucho. El Limpa pronto sería arrestado. Era de la clase de delincuentes a los que siempre se pilla.
Y además, muy pronto tendrían problemas totalmente diferentes de los que ocuparse.