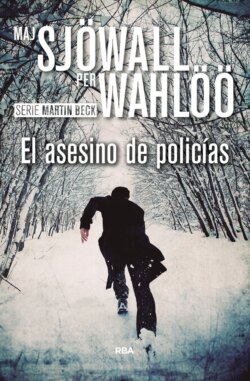Читать книгу El asesino de policías - Maj Sjowall - Страница 8
5
ОглавлениеNöjd dijo:
—Si he de ser sincero, y yo siempre lo soy, mi opinión es que Sigbrit está muerta y que las cosas están muy feas para Folke. Yo no creo en las coincidencias.
—¿Has dicho algo sobre su marido?
—Sí. Efectivamente. Es capitán de marina, pero empina el codo demasiado. Hace seis años tuvo no sé qué misteriosa enfermedad del hígado y fue enviado a su casa desde Ecuador. No le despidieron, pero como no le dieron ningún certificado de buena salud no se pudo enrolar de nuevo. Así que se vino aquí a vivir, y siguió bebiendo, de modo que no pasó mucho tiempo hasta que se separaron. Ahora vive en Malmö.
—¿No tienes contacto con él?
—Sí. Por desgracia. Digamos que un contacto muy palpable. Por decirlo de un modo suave. Lo que ocurre es que era ella la que quería el divorcio. Él estaba en contra. En contra del todo. Pero ella se salió con la suya. Llevaban casados mucho tiempo, pero él estaba casi siempre en el mar. Volvía a casa una vez al año o así, y entonces, al parecer, las cosas iban bien. Luego, cuando les tocó vivir juntos todo el tiempo, fue un completo desastre.
—¿Y ahora?
—Ahora lo que pasa es que cada vez que él se coge una cogorza viene acá para hablar de ello. Pero no hay nada de que hablar y por lo general termina felpeándola.
—¿Felpeándola?
Nöjd se echó a reír.
—Dialecto de Escania —aclaró—. ¿Qué decís en Estocolmo? Canear, ¿no? Violencia doméstica, en lenguaje policial. Qué puñetera expresión, por cierto. Violencia doméstica. En cualquier caso, me ha tocado ir para allá un par de veces. La primera vez logré hacerle entrar en razón hablándole. Pero la siguiente vez fue peor. Tuve que darle un puñetazo y meterlo en nuestro maravilloso calabozo. Sigbrit estaba hecha un puto asco. Ojos amoratados y unas marcas muy feas en el cuello.
Nöjd se puso a toquetear su sombrero de cazador de leones.
—Conozco a Bertil Mård. Se corre juergas, pero creo que no es tan malo como parece. Y está enamorado de Sigbrit. Y es celoso. Aunque no creo que tenga motivo. No sé nada sobre la vida sexual de ella, si la tiene. Si la tuviera, yo debería saberlo. Aquí en buena medida sabemos todo sobre todos. Sobre todo yo.
—¿Qué dice el propio Mård?
—Le interrogaron en Malmö. Tiene una especie de coartada para el 17 de octubre. Estaba en Copenhague ese día, dice. Cogió el transbordador Malmöhus, pero...
—¿Sabes quién lo interrogó?
—Sí. Un detective llamado Månsson.
Martin Beck conocía a Månsson desde hacía tiempo y tenía gran confianza en él. Se aclaró la garganta y dijo:
—Con otras palabras: que las cosas para Mård tampoco pintan bien.
Nöjd se quedó pensativo. Rascó al perro un rato y luego declaró:
—No. Pero pintan muchísimo mejor que para Folke Bengtsson.
—Si es que a Sigbrit le ha pasado algo.
—Ha desaparecido. Para mí es suficiente. Nadie de los que la conocen puede encontrar una explicación razonable.
—¿Qué aspecto tiene ella, por cierto?
—Qué aspecto tendrá ahora mismo, prefiero no pensarlo —respondió Nöjd.
—Es una idea preconcebida.
—Claro. Solo digo lo que yo creo. Por lo demás, ella es así.
Se metió la mano en el bolsillo trasero y sacó dos fotografías, una foto de pasaporte y una ampliación doblada en color.
Echó un vistazo a las imágenes antes de alargárselas a Martin Beck.
Luego comentó:
—Las dos son buenas. Yo diría que su aspecto es normal. Como la mayoría de la gente. Bastante guapa, claro.
Martin Beck las examinó un largo rato. Dudaba de que Nöjd fuera capaz de verlas con los mismos ojos que él, lo cual, por supuesto, era por otro lado técnicamente imposible.
Sigbrit Mård no era bastante guapa. Más bien era una mujer bastante fea y desgarbada. Sin embargo, era evidente que se esforzaba al máximo en tener buen aspecto, lo cual en la mayoría de los casos conduce a un pobre resultado. Su rostro era irregular y afilado, y su expresión, irremediablemente amargada. Pero la foto de pasaporte no era, como la mayoría entonces, de fotomatón o de cámara Polaroid, sino una típica fotografía de estudio. Se había esmerado con el maquillaje y el peinado, y a buen seguro el fotógrafo le había dado varias muestras a elegir. La segunda imagen era una fotografía de aficionado, pero la copia no estaba hecha a máquina, sino revelada y retocada a mano. La mostraba de cuerpo entero, de pie en un muelle, y en el fondo se veía un barco de pasajeros con dos chimeneas. Miraba hacia el sol con afectación y posaba de una manera que a todas luces creía que le favorecía. Vestía una fina blusa sin mangas verde y una falda plisada de color azul, llevaba las piernas desnudas y de su hombro derecho colgaba una gran bolsa de verano amarilla y naranja. Calzaba unas sandalias con suela de plataforma. Adelantaba ligeramente el pie derecho, con el talón levantado del suelo.
—Esta es reciente —dijo Nöjd—. Fue tomada el verano pasado.
—¿Quién se la hizo?
—Una amiga suya. Hicieron una excursión.
—A Rügen, parece. Lo que se ve es el ferry Sassnitz, ¿no?
Nöjd parecía muy sorprendido.
—¿Cómo diantres lo sabes? —preguntó—. A pesar de que he prestado servicios en el control de pasaportes cuando ha habido escasez de oficiales, no puedo distinguir esos barcos. Pero tienes razón. Es el Sassnitz, e hicieron una excursión a Rügen. Allí puedes contemplar los acantilados y ver a los comunistas y todo eso. Tienen un aspecto muy normal. Para muchos es decepcionante. Un crucero de un día cuesta solo unas treinta o cuarenta coronas.
—¿De dónde sacaste esta foto?
—La encontré en su casa cuando hicimos el registro. Estaba pegada con celo a la pared. Seguramente le parecía una buena foto.
Inclinó la cabeza a un lado y miró de reojo la imagen.
—Ya lo creo que es buena. Ella es así, tal cual. Una tía muy mona.
—¿Nunca has estado casado? —preguntó Martin Beck de repente.
Nöjd se animó de inmediato.
—¿Vas a ponerte a interrogarme? —preguntó riendo—. Eso es lo que yo llamo empezar de cero.
—Lo siento —dijo Martin Beck—. Ha sido una tontería. Una pregunta impertinente.
Esto no era cierto. No se trataba de una pregunta no pertinente.
—Pero no me importa responderla, en todo caso. Una vez estuve viviendo con una chica de Abbekås. Estábamos prometidos. Y, por todos los demonios, era una puñetera planta carnívora. Al cabo de tres meses yo ya había tenido suficiente y al cabo de seis, a ella aún no le bastaba. Después de eso me he limitado a vivir con perros. Te lo dice alguien que sabe lo que hace. Se está muy bien sin mujer. Una vez que te acostumbras, el alivio es enorme. Lo siento al despertar cada mañana. Ella le ha hecho la vida imposible a tres tipos. A pesar de que, por supuesto, ya tiene varios nietos.
Se quedó un rato callado. Luego agregó:
—Lo que da un poco de congoja es no tener hijos. De vez en cuando. Pero muchas veces piensas lo contrario. Aunque aquí las cosas vayan bastante bien, hay algo chungo en la sociedad en su conjunto. Yo no hubiera querido criar niños aquí. La cuestión es si es posible hacerlo.
Martin Beck permaneció en silencio. Su propia contribución como educador había consistido fundamentalmente en callar y dejar que sus hijos se desarrollaran de la forma que le parecía natural. Había sido un éxito a medias nada más. Su hija, que se había convertido en una persona buena e independiente que a todas luces le apreciaba. Por otro lado, con su hijo nunca se había entendido. Para ser sinceros, no le caía bien, y el niño nunca le había mostrado sino desconfianza, falsedad y, en los últimos años, un abierto desprecio.
El muchacho se llamaba Rolf. La mayor parte de sus intentos de entablar conversación con él terminaban con la frase: «Mira, viejo, no tiene sentido que hablemos porque no vas a coscarte de lo que quiero decir». O bien: «Si yo tuviera cincuenta tacos, quizás habría una posibilidad; ya no estamos en el siglo diecinueve». O esta otra: «¡Si por lo menos no fueras madero!».
Nöjd estaba haciéndole carantoñas al perro. Ahora se interrumpió y dijo con una media sonrisa:
—¿Puedo contraatacar con otra pregunta?
—Claro.
—¿Por qué me preguntaste si había estado casado?
—Ha sido una tontería.
Por primera vez desde que se conocían, Nöjd puso un gesto serio. Un poco ofendido, además.
—No es verdad. Sé que no es verdad. Y creo que entiendo por qué me lo has preguntado.
—¿Por qué?
—Lo que has querido insinuar es que no sé nada de mujeres.
Martin Beck dejó las fotografías. Le era mucho más fácil sincerarse con las personas desde que había conocido a Rhea.
—Está bien —admitió—. Tienes razón.
—Bien —replicó Nöjd mientras encendía otro cigarrillo con gesto ausente—. Muy bien. Gracias. Es posible que estés en lo cierto. Soy un hombre que ha vivido sin mujeres su vida privada. Aparte de mi vieja y de la pescadora de Abbekås. Siempre he considerado a las mujeres personas normales, básicamente iguales a mí y a los hombres en general. Pero si existen diferencias sutiles, es posible que se me escapen. Como sé que soy un ignorante, he leído algunos libros y artículos y otras cosas en relación con la cuestión femenina, pero la mayor parte no vale nada. O dicen chorradas o, si no, cosas tan evidentes que incluso un hotentote lo entendería. La igualdad salarial y la discriminación sexual, por ejemplo.
—¿Por qué un hotentote?
La carcajada de Nöjd fue tan grande que el perro se levantó y comenzó a lamerle la cara.
—Hubo un concejal que dijo que los hotentotes eran el único pueblo antiguo que en dos mil años ni siquiera habían logrado inventar la rueda. Chorradas, por supuesto. No hace falta que te diga de qué partido era el sujeto en cuestión.
Martin Beck no quería saberlo. Tampoco tenía intención de preguntarle a Nöjd acerca de sus preferencias políticas. Cuando la gente se ponía a hablar de política, él se quedaba mudo como una pared.
Y mudo como una pared seguía cuando el teléfono sonó treinta segundos más tarde.
Nöjd levantó el auricular y dijo:
—¿Nöjd?
El interlocutor pareció hacer una broma.
—Sí, soy yo, digamos.
Luego añadió con cierta vacilación:
—Sí, aquí está.
Martin Beck levantó el teléfono:
—Beck al habla.
—Hola, soy Ragnarsson. Hemos hecho unas cien llamadas intentando localizarte. ¿Qué pasa?
Una de las desventajas de ser jefe de la Brigada Nacional de Homicidios era que los periódicos de mayor tirada tenían personal que se dedicaba a vigilar adónde viajaba uno y por qué. Para poder hacer esto, tenía que haber chivatos pagados en la administración de policía, lo cual era algo molesto, pero respecto a lo cual no se podía hacer nada. Al que más le molestaba era al jefe nacional de policía, que al mismo tiempo estaba aterrorizado de que aquello saliera de allí. Nada podía salir de allí.
Ragnarsson era periodista, uno de los mejores y más honestos, lo cual en absoluto significaba que su periódico fuera uno de los mejores y más honestos.
—¿Por qué no contestas? —preguntó Ragnarsson.
—Una persona ha desaparecido —respondió Martin Beck.
—¿Que ha desaparecido? Todos los días desaparece gente sin que tú te vayas a ningún lado. Por cierto, me enteré de que Kollberg también va para allá. Así que aquí hay gato encerrado.
—Tal vez. Tal vez no.
—Vamos a enviar allí a un par de personas. Para que lo sepas. Era todo lo que te quería decir. No voy a actuar a vuestras espaldas, ya lo sabes. Puedes confiar en mí. Hasta luego.
—Hasta luego.
Martin Beck se frotó el nacimiento del pelo. Confiaba en Ragnarsson, pero no en sus reporteros, y mucho menos en su periódico.
Nöjd se quedó pensativo.
—¿Un folletista?
—Sí.
—¿De Estocolmo?
—Sí.
—Entonces va a salir todo a la luz.
—Sin duda.
—Aquí también tenemos corresponsales locales. Se lo saben todo. Sin embargo, son inofensivos. Una especie de lealtad. El Trelleborgs Allehanda no está mal. Pero luego vienen los periódicos de Malmö. El Kvällsposten es el peor. Y además están el Aftonbladet y el Expressen.
—Por desgracia, seguramente pasará eso.
—Qué jodienda.
«Qué jodienda» era una expresión leve y habitual en Escania.
Más al norte sonaba mal.
Nöjd quizá no lo sabía. O tal vez le daba igual.
A Martin Beck le caía bien Nöjd.
Una especie de amistad evidente. Probablemente todo iría bien.
—¿Qué hacemos ahora?
—Lo que tú digas —contestó Martin Beck—. Tú eres el experto.
—En el distrito de Anderslöv. Sí, supongo que lo soy. ¿Te doy una vuelta para que te orientes? En coche. Pero no en el coche patrulla. Es mejor que vayamos en el mío.
—¿El de color rojo tomate?
—Ese. Todo el mundo lo reconoce, por supuesto. Pero se va mejor en él. ¿Nos vamos?
—Como quieras.
Se habló de tres cosas en el coche.
La primera era algo que Nöjd por alguna razón no había mencionado antes.
—Esta es la oficina de correos y ahora vamos a pasar por la parada de autobús. Cuando Sigbrit fue vista por última vez se encontraba más o menos aquí.
Disminuyó la velocidad y se detuvo.
—Una testigo también vio algo más.
—¿El qué?
—A Folke Bengtsson. Venía conduciendo su camioneta y justo cuando pasó delante de Sigbrit aminoró la marcha y se paró. Todo parecía natural. Había recogido el vehículo y conducía de camino a casa. Ellos se conocían y eran vecinos. Él sabía que ella esperaba el autobús y se ofreció a llevarla.
—¿Quién es la testigo?
Nöjd tamborileó los dedos en el volante.
—Una anciana del pueblo. Su nombre es Signe Persson. Cuando se enteró de que Sigbrit había desaparecido, vino a vernos y nos contó que ella ese día iba caminando por la otra acera. Había visto a Sigbrit y justo entonces llegó Bengtsson en la dirección contraria. Frenó y se detuvo. Pero ocurrió que cuando ella vino a vernos, solo Britta se hallaba en la comisaría. Así que dijo que le parecía mejor volver más tarde para hablar conmigo. Al día siguiente volvió, en efecto, y hablé con ella. Básicamente, me contó lo mismo. Que había visto a Sigbrit y que Folke se había detenido. Entonces le pregunté si realmente había visto cómo el vehículo se paraba y cómo Sigbrit se subía.
—¿Y qué contestó?
—Que no había querido darse la vuelta y mirar para no parecer curiosa. Fue una respuesta absurda, porque esta viejecita es probablemente la más cotilla de todo el distrito. Sonsacándola un poco, logré que me dijera que había vuelto la cabeza un momento después, y que entonces ya no se veía ni la camioneta ni a Sigbrit. Charlamos un poco más y al cabo de un rato me reconoció que no estaba segura. Y agregó que no quería poner a parir a la gente. Pero al día siguiente se encontró con uno de mis chicos en el supermercado y entonces afirmó taxativamente que había visto a Bengtsson detenerse y a Sigbrit subir al vehículo. Si sigue manteniendo eso, entonces Folke Bengtsson está objetivamente vinculado a la desaparición.
—¿Qué dice el propio Bengtsson?
—No lo sé. No he hablado con él. Dos criminalistas de Trelleborg fueron a verle, pero no estaba en casa. Después se decidió que os llamaríamos y más o menos recibí órdenes de no hacer nada. Digamos que no querían que me anticipase. Debía cruzarme de brazos y esperar a los expertos. Ni siquiera he redactado un acta de interrogatorio propiamente dicha de la conversación con Signe Persson. ¿Te parece una negligencia?
Martin Beck no respondió.
—A mí me parece una negligencia del copón —dijo Nöjd soltando una risita—. Pero me da un poco de miedo por Signe Persson. Estuvo implicada en el caso más difícil que he tenido. Eso fue hace unos cinco años. Dijo que la vecina había envenenado a su gato. Puso una denuncia formal, así que tuvimos que investigar. Entonces la otra viejecita denunció a Signe Persson diciendo que el gato había matado a su periquito. Desenterramos el cadáver del gato y lo enviamos a Helsingborg. No encontraron veneno. Entonces Signe nos refirió que la otra había comprado dos cigarros en el estanco y los había puesto a cocer. Había leído en una revista que si se hierven cigarros durante un tiempo suficiente se forman cristales de nicotina que son un veneno mortal que no deja rastros. La viejecita vecina había en efecto comprado dos cigarros, pero afirmaba que eran para los invitados y que su hermano se los había fumado. Le pregunté cómo el gato había podido matar al periquito si este siempre estaba dentro de la jaula. Ella contestó que Signe le había azuzado al gato de las narices contra el periquito hasta matarlo de miedo, ya que el pájaro sabía hablar y había dicho terribles verdades. Signe dijo que era muy cierto que el periquito la había llamado «puta» en al menos cinco ocasiones. Justo por entonces yo tenía aquí a un policía en prácticas que era la caña. Examinó la teoría esa de los cigarros y concluyó que era teóricamente posible y que si la víctima era consumidora habitual de nicotina, entonces el envenenamiento no se podía demostrar. Así que cuando Signe Persson vino por décima o duodécima vez, le pregunté si el gato solía fumar puros. Luego me retiró el saludo durante varios años. El caso fue desestimado y el policía en prácticas se quedó en casa hirviendo cigarros hasta que fue despedido. Entonces se estableció en Eslöv y se hizo inventor.
—¿Inventó algo?
—Lo único que sé es que trató de patentar una olla con borde luminoso y un detector de nicotina que maullaba si se metía en sopa de repollo envenenada. Como no le salió bien, intentó reconstruirlo en forma de un gato mecánico que funcionaba con carburo.
Nöjd miró el reloj y añadió:
—Esta ha sido la atracción turística número uno. La parada de autobús. Y además tenemos la historia de la testigo Signe Persson y del tipo que vio su vida arruinada por un gato fumador. Debo decir que no me hace la menor gracia un caso donde Signe figura como testigo clave. Ahora será mejor que nos movamos. El autobús llegará enseguida.
Puso el coche en marcha y miró el espejo retrovisor.
—Nos sigue un vehículo —observó—. Un Fiat color verde con dos chicos. Llevan ahí sentados desde que nos hemos detenido. ¿Les llevamos a dar una vuelta?
—Me parece bien.
—Es interesante esto de que te vigilen —comentó Nöjd—. Es una nueva experiencia para mí.
Iba a menos de treinta kilómetros por hora, pero el otro coche no hizo ningún intento de adelantarlo.
—Las casas de allá arriba a la derecha son el Domme. Allí viven Sigbrit Mård y Folke Bengtsson. ¿Quieres ir allí?
—Ahora mismo no. ¿Se ha hecho un estudio forense completo?
—¿En casa de Sigbrit? No, digamos que no. Estuvimos allí echando un vistazo y me llevé esa foto que tenía pegada en la pared del cabecero de la cama. Así que dejamos alguna que otra huella dactilar.
—Si estuviera muerta...
Martin Beck se interrumpió. La pregunta era bastante torpe.
—Y si yo la hubiera matado, ¿qué haría yo con el cuerpo? Ya lo he pensado. Pero hay demasiadas posibilidades. Un montón de hoyas de marga y de viejas chabolas ruinosas. Casetas y chozas. Casitas de veraneo vacías a lo largo de la costa del Báltico. Bosques y árboles caídos y arbustos y zanjas y todas esas cosas.
—¿Bosques?
—Sí, al norte, alrededor del lago Börringe. La policía solía hacer prácticas de tiro todos los años en un claro en la orilla oriental. Después de la tormenta del 68 se quedó en tal estado que no se puede pasar ni con un tanque. Llevará siglos retirar los árboles caídos. Además... Por cierto, hay un mapa en la guantera.
Martin Beck sacó el mapa y lo desdobló.
—Ahora estamos en Alstad, en la 101, en dirección a Malmö. A partir de aquí, te puedes orientar tú mismo.
—¿Vas a seguir así de lento?
—No, por supuesto, joder. Pura distracción. Solo quería asegurarme de que los tipos esos nos siguen.
Nöjd giró a la izquierda. El coche verde hizo lo mismo.
—Acabamos de dejar el distrito de Anderslöv —informó—. Pero volveremos enseguida.
—¿Qué ibas a decir antes? ¿Además...?
—Sí, además todo el mundo piensa que a Sigbrit Mård la llevó alguien en coche. E incluso tenemos un testigo que lo afirma. Si te fijas en el mapa verás que hay tres grandes carreteras que cruzan el distrito. La antigua carretera que acabamos de abandonar, la número 10 que bordea la costa desde Trelleborg hasta Ystad y luego continúa hasta Simrishamn, y también un trozo de la nueva carretera europea 14 que conecta con el ferry que llega de Polonia a Ystad y que conduce a Malmö y después a Dios sabe dónde. Además, tenemos una red de pequeñas carreteras, probablemente, sin parangón en todo el país.
—Ya lo veo —dijo Martin Beck.
Como de costumbre, empezaba a marearse en el coche.
Eso, sin embargo, no le impidió estudiar el paisaje que atravesaban. Nunca había estado antes en esa parte del país y no sabía mucho más de ella de lo que recordaba de las viejas películas de Edvard Persson. Las llanuras de Escania poseen una belleza ondulada y suave, son algo más que un paraíso rural densamente poblado, un peculiar trozo de tierra con una especie de armonía inherente.
De pronto pensó en un par de frases inconexas de la quejumbrosa cantinela general acerca de las cada vez peores condiciones que reinaban en el país. Suecia es un país espantoso, pero sin duda es espantosamente hermoso. Alguien lo había dicho o escrito, pero no recordaba quién.
Nöjd siguió hablando.
—La zona de Anderslöv es un poco especial. Cuando no estamos con papeleos, estamos conduciendo. Por ejemplo, recorremos ochenta mil kilómetros al año con los coches patrulla. En el pueblo viven cerca de un millar de personas y como mucho diez mil en toda el área. Pero tenemos casi veinticinco kilómetros de costa y en verano la población aumenta a más de treinta mil. Así que te puedes imaginar cuántas casas están vacías en esta época del año. Yo te hablo de personas que conozco y que en gran medida puedo localizar. Pero, haciendo un cálculo aproximado, hay aquí entre cinco y seis mil personas sobre las que no tenemos ningún control, los que viven en casas viejas o en caravanas y que constantemente se van para que otros ocupen su lugar.
Martin Beck contempló la encalada iglesia de excepcional belleza. Nöjd siguió su mirada y dijo:
—Dalköpinge. Si te interesan las iglesias bonitas, te puedo llevar a unas treinta. En todo el distrito, se entiende.
Llegaron a la carretera de la costa y la siguieron en dirección este. El mar estaba tranquilo y de color gris azulado; en el horizonte se divisaban varios barcos de carga.
—Lo que quiero decir es que si Sigbrit está muerta, hay cientos de lugares en los que pudiera encontrarse su cuerpo. Y si alguien la llevó en coche, Folke o cualquier otro, hay una probabilidad muy grande de que no se encuentre en el distrito. En ese caso, hay miles de sitios en los que podría estar.
Miró el paisaje costero y comentó:
—Espléndido, ¿verdad?
Era obvio que estaba orgulloso de su patria chica.
«Y no sin razón», pensó Martin Beck.
Pasaron el pueblo de Smygehuk.
El Fiat verde les seguía fielmente.
—El puerto de Smygehamn —señaló Nöjd—. En mi época se llamaba Östra Torp.
Los pueblos estaban cerca unos de otros. La playa de Beddinge. Skateholm. Aldeas de pescadores, en parte transformadas en centros turísticos de playa, pero bonitas. Sin edificios altos u hoteles de lujo.
—Skateholm —apuntó Nöjd—. Aquí termina mi área de competencia. Vamos a entrar en el distrito de Ystad. Te llevo hasta Abbekås. Esto es Dybeck. Pantanoso y horrible. El peor trozo de playa. Tal vez ella esté ahí en el barro. Bueno, ya estamos en Abbekås.
Nöjd cruzó el pueblo con lentitud.
—Sí, aquí vivía la tía aquella —declaró—. La que condicionó mi relación con las mujeres. Querrás ver el puerto, ¿no?
Martin Beck no se molestó en responder.
Un pequeño puerto pesquero con bancos de madera y algunos viejos con gorra marinera. Tres barcos de pesca. Cajas de arenques apiladas y redes tendidas para que se secasen.
Salieron y se sentaron cada uno en un bolardo. Las gaviotas graznaban sobre el rompeolas.
El Fiat verde se había detenido a veinte metros de distancia.
Los hombres permanecían sentados en el asiento delantero.
—¿Los conoces? —preguntó Martin Beck.
—No —respondió Nöjd—. No son más que unos chavales. Si quieren algo, podrían venir a charlar con nosotros. Debe de ser un coñazo estar ahí sentados mirando.
Martin Beck no dijo nada. Él era cada vez más mayor mientras los periodistas eran cada vez más jóvenes. El vínculo parecía deteriorarse año tras otro. Además, la policía ya no tenía buena fama, si es que alguna vez la había tenido. Martin Beck, personalmente, no consideraba que debiera avergonzarse por su trabajo, pero conocía a muchos que sí se avergonzaban y a todavía más que deberían avergonzarse.
—¿Qué ocurre con mi desconocimiento de las mujeres? —saltó Nöjd.
—Se me antoja que sabemos muy poco acerca de Sigbrit Mård. Sabemos qué aspecto tenía, y en qué trabajaba y que nunca armaba jaleo. Sabemos que está divorciada y sin hijos. Nada más. ¿Has pensado en que está en una edad en que muchas mujeres se sienten frustradas, sobre todo si no tienen hijos, familia o inquietudes especiales? Cuando entran en la perimenopausia y comienzan a sentirse viejas. Se consideran fracasadas en general y especialmente en lo sexual, y a menudo cometen errores. Se sienten atraídas por hombres más jóvenes, se meten en relaciones insensatas. Con frecuencia las timan, económica o emocionalmente.
—Gracias por la conferencia —dijo Nöjd.
Tomó un pedazo de madera del suelo y lo arrojó al agua. El perro se lanzó enseguida a cogerlo.
—Estupendo —agregó Nöjd—. Ahora pondrá el asiento trasero aún más perdido. Y con eso quieres decir que Sigbrit tenía una vida sexual secreta o algo así.
—Creo que no es descabellado pensarlo. Debemos indagar sobre su vida privada. En la medida de lo posible. Puede, después de todo, que exista la posibilidad de que ella simplemente se haya escapado con un chico siete u ocho años más joven. Que lo haya dejado todo para ser feliz durante un tiempo. Aunque solo sea por quince días o un par de meses.
—Para que le echen un buen polvo —señaló Nöjd.
—O para tener la oportunidad de hablar con alguien con quien creyera tener contacto.
Nöjd ladeó la cabeza y sonrió socarronamente.
—Es una teoría —dijo—. Pero yo no creo en ella.
—Porque no encaja en el patrón.
—Así es. No encaja en el patrón ni de coña. ¿Tienes algún plan? ¿O es una pregunta presuntuosa?
—Creo que voy a esperar a que llegue Kollberg. Luego estaría bien tener una charla informal con Folke Bengtsson y también con Bertil Mård.
—Me gustaría estar presente.
—Sí. Creo que sí.
Nöjd se echó a reír. Entonces se levantó, caminó hacia el coche verde y golpeó la ventanilla delantera. El conductor, un hombre joven de barba roja, la bajó y lo miró interrogante.
—Nos volvemos a Anderslöv ahora —informó Nöjd—. Pero voy a pasar por Källstorp para que mi hermano me dé huevos. Será más barato para el periódico que toméis el camino de Skivarp.
El Fiat les siguió y presenció la entrega de los huevos.
—Está claro que no confían en la policía —observó Nöjd.
Aparte de esto, no ocurrió nada especial ese día, viernes 2 de noviembre.
Martin Beck hizo la visita obligada a Trelleborg, donde conoció al jefe local de policía y al comisario que dirigía la sección de policía criminal. Envidiaba el despacho del jefe de policía, con vistas al puerto.
Nadie tenía nada que decir sobre el asunto.
Sigbrit Mård llevaba desaparecida diecisiete días, y, aparte de los chismes que circulaban por Anderslöv, no sabían mucho más.
Por otro lado, los chismes suelen tener una base.
No hay humo sin fuego.
Clichés.
Por la tarde recibió una llamada de Kollberg, quien dijo que odiaba conducir y que tenía la intención de pasar la noche en Växjö. Después le preguntó:
—¿Qué tal en Anderstorp?
—Se llama Anderslöv.
—Ah.
—Se está bastante bien aquí, pero los periodistas ya nos siguen la pista.
—Ponte el uniforme para infundir más respeto.
—Cállate —replicó Martin Beck.
Luego llamó a Rhea, pero esta no contestó.
Lo intentó de nuevo una hora más tarde y otra vez más justo antes de irse a la cama.
Por entonces ella ya estaba en casa.
—He estado intentando hablar contigo toda la noche —dijo.
—Vaya.
—¿Qué has estado haciendo?
—No es asunto tuyo —respondió alegremente—. ¿Cómo estás?
—No lo sé muy bien. Se trata de una persona que ha desaparecido.
—La gente no puede desaparecer. Como policía, deberías saberlo.
—Creo que te quiero.
—Ya lo sé —dijo animada—. Por cierto, he ido al cine y luego a cenar a Butler.
—Buenas noches.
—¿No quieres decirme nada más?
—Sí, pero no ahora mismo.
—Que duermas bien, cariño —dijo, y colgó.
Martin Beck tarareaba mientras se cepillaba los dientes. Si alguien lo hubiera oído le habría sonado muy extraño.
El día siguiente era festivo. Día de Todos los Santos. Siempre se le podía arruinar el día a alguien. Por ejemplo, a Månsson, el de Malmö.