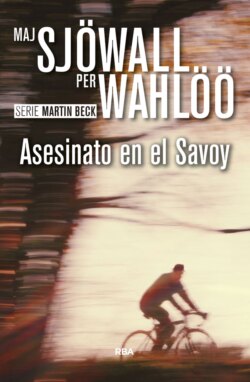Читать книгу Asesinato en el Savoy - Maj Sjowall - Страница 4
1
ОглавлениеEl día había sido caluroso y bochornoso, sin una sola ráfaga de viento y con una neblina solar temblando en el aire. El cielo era alto y claro, con tonalidades que iban del rosa al azul oscuro. El rojo disco solar estaba a punto de hundirse en el horizonte, en algún lugar más allá de la isla Ven, y la brisa nocturna rizaba la lisa y brillante superficie del agua en la bahía de Öresund, barriendo las calles de Malmö con suaves soplos de agradable frescor. El leve viento traía el olor de las algas podridas y la basura que las olas del mar habían escupido en la playa de Ribersborg y transportado a través del puerto y de los canales.
La ciudad no se parece demasiado al resto de Suecia, sobre todo por su situación geográfica. Queda más cerca de Roma que de la zona del sol de medianoche, y en la línea del horizonte se ven las luces de la costa danesa. Bien es cierto que a menudo el aguanieve y los fuertes vientos fustigan sus inviernos, pero los veranos son largos y calurosos, llenos de cantos de ruiseñores y de los aromas que desprende el lujurioso verdor de sus vastos parques.
Tal era precisamente esa hermosa noche de verano a principios de julio de 1969. Por lo demás, reinaban la calma y el silencio; apenas había gente por la calle. El turismo internacional no se había hecho todavía muy perceptible —cosa que, dicho sea de paso, tampoco suele suceder muy a menudo— y de los jóvenes y desaseados vagabundos aficionados al hachís, procedentes de distintas partes del mundo, solo se había dejado ver un primer destacamento. Tampoco resultaba probable que se presentaran muchos más, pues el grueso de la tropa no pasaba nunca de Copenhague.
Hasta en el hotel más grande de la ciudad, ubicado frente a la estación de tren, junto al puerto, reinaba una relativa calma. Unos pocos hombres de negocios extranjeros discutían sus reservas con el recepcionista; el encargado del guardarropa, sentado al fondo de su cuarto, leía tranquilamente una novela clásica, y en la penumbra del bar solo había un par de clientes habituales hablando en voz baja y un barman vestido con una chaqueta blanca como la nieve.
En el gran comedor del restaurante, que databa del siglo XVIII y estaba situado a la derecha del vestíbulo, la actividad era también escasa, aunque algo mayor. Solo estaban ocupadas unas pocas mesas, en general por personas solitarias y taciturnas, y el pianista se había permitido el lujo de tomarse una pausa. Delante de las puertas batientes que daban a la cocina había un camarero con las manos en la espalda mirando ensimismado por los grandes ventanales abiertos, pensando probablemente en playas no demasiado lejanas.
Al fondo del comedor había una mesa ocupada por siete comensales: un grupo de personas bien vestidas y solemnes, de ambos sexos y de diferentes edades. La mesa, rodeada por cubiteras en las que asomaban botellas de champán, estaba llena de copas y de exquisitos manjares. Pero los camareros se habían retirado discretamente, ya que el anfitrión acababa de levantarse para pronunciar unas palabras.
Era un hombre alto, algo entrado en años, canoso y muy bronceado, que llevaba un traje azul oscuro de shantung. Hablaba de manera tranquila y experta, con una voz bien modulada y empleando giros levemente humorísticos. Los otros seis comensales permanecían sentados contemplándole; solo uno de ellos fumaba.
Por las ventanas abiertas llegaba el ruido del tráfico y de los trenes que maniobraban en el apartadero situado al otro lado del canal —apartadero que, dicho sea de paso, es el más grande del norte de Europa—; en el puerto, un barco que partía para Copenhague lanzaba un seco y ronco bocinazo, y en algún punto de la rampa del canal una chica soltaba una risita.
Tal era la situación ese suave y caluroso miércoles de julio, a eso de las ocho y media de la tarde. Es preciso emplear la expresión «a eso», pues más adelante nadie fue capaz de determinar en qué momento exacto sucedió todo. Bastante más fácil resultaba, en cambio, decir qué sucedió.
Un hombre cruzó la puerta del hotel, echó un vistazo a la recepción, donde los hombres de negocios extranjeros discutían con el recepcionista enfundado en su levita, dobló acto seguido hacia la derecha, pasó por delante del guardarropa, atravesó el vestíbulo estrecho, alargado, situado delante del bar, y entró en el comedor. Caminaba con determinación pero con paso tranquilo, sin apresurarse demasiado. Nada había en él particularmente llamativo y nadie se fijó en él, como tampoco él se paró a mirar a su alrededor.
Pasó junto al órgano Hammond, el piano de cola y la mesa de servicio, con sus juegos de brillantes y sofisticados utensilios, para luego cruzar entre los dos grandes pilares que sostenían el techo. Con idéntica determinación se dirigió al grupo de comensales que ocupaba la mesa del fondo, donde el anfitrión estaba de pie hablando, de espaldas al individuo. Cuando este se hallaba a una distancia de unos cinco pasos, introdujo la mano derecha en su americana. Una de las mujeres de la mesa advirtió su presencia, haciendo que el anfitrión volviera la cabeza a medias para ver qué distraía a la señora. Tras echar una mirada rápida e indiferente al individuo que se acercaba, se volvió de nuevo a sus invitados, sin interrumpir un solo instante su discurso. En ese mismo momento, el recién llegado sacó un objeto de acero azul con culata estriada y cañón largo, apuntó meticulosamente y disparó un tiro en la cabeza del hombre que estaba hablando. El ruido producido por la detonación no fue muy aparatoso, más bien sonó como el pacífico puf de una escopeta de feria.
La bala entró un poco por detrás de la oreja izquierda, provocando que el orador se desplomara de bruces sobre la mesa, de forma tal que su mejilla izquierda fue a caer sobre el puré de patatas crénelé que rodeaba un exquisito guiso de pescado à la Frans Suell.
Mientras volvía a guardar el arma en su americana, el tirador giró bruscamente a la derecha, recorrió los pocos pasos que le separaban de la ventana abierta más próxima, puso el pie izquierdo en el marco, pasó por encima del cristal bajo, pisó la jardinera que colgaba de la fachada, descendió de un salto a la acera y desapareció.
Un cliente de unos cincuenta años, sentado tres mesas más allá de la de la ventana, se quedó petrificado, contemplando la escena boquiabierto, con la copa de whisky a medio camino hacia la boca. Delante tenía un libro abierto, en el que, hasta momentos antes, había aparentado leer.
El hombre del bronceado y el traje azul oscuro de shantung, no estaba muerto.
Se movía diciendo:
—¡Ay, qué dolor!
Los muertos no suelen quejarse. Por lo demás, ni siquiera parecía sangrar.