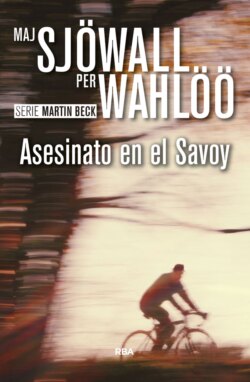Читать книгу Asesinato en el Savoy - Maj Sjowall - Страница 5
2
ОглавлениеPer Månsson estaba sentado en su piso de soltero en Regementsgatan, hablando por teléfono con su mujer. Era inspector de la policía criminal de Malmö y, pese a estar casado, hacía vida de soltero cinco de los siete días de la semana. Todos los fines de semana que libraba los pasaba con su mujer. Era un arreglo al que habían llegado de mutuo acuerdo hacía más de diez años y que satisfacía a ambos.
Apretaba el auricular contra el hombro izquierdo mientras, con la mano derecha, se preparaba un Gripenberger, su combinado favorito, compuesto por unos ocho centilitros de ginebra, hielo machacado y grapetonic, todo removido en un vaso mezclador.
Su esposa, que había ido al cine, le estaba contando el argumento de Lo que el viento se llevó.
La cosa iba para largo, pero Månsson la escuchaba pacientemente, pues en cuanto terminara se proponía escaquearse de su visita de fin de semana pretextando trabajo. Era mentira.
El reloj marcaba las nueve y veinte de la noche.
Månsson sudaba, a pesar de su ligera vestimenta: camiseta interior de malla y calzoncillos de cuadros. Al principio de la conversación había cerrado las puertas del balcón, para atenuar el ruido de la calle, y aunque hacía ya rato que el sol se había ocultado tras los tejados de los edificios de enfrente, en la habitación hacía mucho calor.
Removía el combinado con un tenedor que, por más que le doliera reconocerlo, había robado o, más bien, se había llevado sin querer, por casualidad, de un restaurante llamado Översten. ¿Era posible llevarse un tenedor sin querer, por casualidad?, pensaba Månsson, pero dijo:
—Sí, entiendo. O sea, era Leslie Howard el que... ¿Ah, no? ¿Clark Gable? Vale...
Cinco minutos más tarde ella llegó al final, dando ocasión a Månsson de soltar su mentira piadosa, para colgar acto seguido.
Sonó el teléfono. Månsson no contestó inmediatamente. Tenía la tarde libre y quería que siguiera así. Apuró despacio su Gripenberger y, mientras levantaba el auricular para contestar, contempló el cielo vespertino, que se iba oscureciendo.
—Månsson.
—Hola, soy Nilsson. Vaya conversación más larga has tenido. Llevo media hora intentando contactar contigo.
Nilsson era subinspector y esa noche estaba de guardia en la comisaría de Davidshallstorg. Månsson suspiró.
—Bueno, dime. ¿Qué ha pasado?
—Han disparado a un cliente en el restaurante del Hotel Savoy. Me temo que tengo que pedirte que vayas.
Månsson levantó la copa vacía, pero aún fría, y la hizo rodar sobre su frente.
—¿Está muerto? —preguntó.
—No lo sé —contestó Nilsson.
—¿No puedes mandar a Skacke?
—Tiene el día libre. No he podido localizarle, pero sigo buscándolo. Backlund ya está allí, pero creo que tú también deberías...
Månsson se sobresaltó y dejó la copa.
—¿Backlund? De acuerdo, ahora mismo voy para allá.
Llamó en seguida a la centralita de taxis, puso el auricular sobre la mesa y, mientras se vestía, podía oír el raspeo de la voz que, a intervalos regulares, repetía mecánicamente las palabras: «Taxi, espere un momento, por favor». Pasado un rato, una telefonista atendió por fin su llamada.
Frente al Hotel Savoy había varios coches patrulla mal aparcados, y delante de la entrada dos agentes impedían el paso a un grupo cada vez más nutrido de curiosos, congregados debajo de la escalera.
Månsson observó la escena mientras pagaba el taxi y se metía el recibo en el bolsillo. Le pareció que uno de los agentes se portaba de forma excesivamente brusca y pensó con tristeza que, en no mucho tiempo, la policía de Malmö gozaría de una reputación tan mala como la de sus colegas de Estocolmo.
Sin embargo, no dijo nada, limitándose a saludar a los agentes con un movimiento de cabeza, para luego dejarlos atrás y entrar en el vestíbulo del hotel. Reinaba allí el bullicio: los empleados de las diferentes secciones del hotel y muchos comensales que habían salido del restaurante hablaban todos a la vez, interrumpiéndose los unos a los otros. Completaban el cuadro unos cuantos agentes, sin duda poco acostumbrados a semejante ambiente. No parecían saber qué hacer; por lo visto, nadie les había explicado cómo debían actuar ni qué se esperaba de ellos.
Månsson era un hombre corpulento, de unos cincuenta años. Iba vestido de manera informal, sin americana, con la camisa por fuera, pantalones de tergal y sandalias. Se sacó un mondadientes del bolsillo de la camisa, le quitó el envoltorio de papel y se lo puso en la boca. Estuvo mascándolo durante un rato, pensativo, mientras sus ojos recorrían la estancia. El mondadientes era estadounidense y sabía a mentol. Lo había cogido en el ferry Malmöhus, que los ofrecía a sus pasajeros.
Junto a la puerta de entrada al comedor principal, se había apostado un agente llamado Elofsson, individuo al que Månsson consideraba algo más inteligente que los demás. Se acercó a él y le preguntó:
—¿Qué ha pasado?
—Al parecer, han disparado a alguien.
—¿Qué instrucciones habéis recibido?
—Ninguna.
—¿Qué hace Backlund?
—Está interrogando a los testigos.
—¿Dónde se encuentra la víctima?
—En el hospital, creo.
Elofsson se sonrojó ligeramente. Luego añadió:
—Parece ser que la ambulancia llegó antes que la policía.
Månsson suspiró y entró en el comedor.
Backlund estaba junto a la mesa de las brillantes soperas de plata interrogando a uno de los camareros. Backlund era un hombre mayor con gafas y de apariencia más bien corriente. De alguna manera, había conseguido llegar a subinspector primero. En ese momento, tenía el cuaderno de notas abierto en las manos y tomaba apuntes diligentemente mientras interrogaba al camarero. Månsson permaneció a una distancia que le permitía oír la conversación, pero sin decir nada.
—¿Y a qué hora sucedió?
—Pues a eso de las ocho y media.
—¿A eso de?
—Bueno, no lo sé exactamente.
—En otras palabras, ¿no sabe qué hora era?
—Pues no.
—Es muy extraño —comentó Backlund.
—¿Qué?
—He dicho que me parece muy extraño. Usted lleva un reloj de pulsera, ¿no?
—Sí, claro.
—Y allí, si no me equivoco, cuelga un reloj de pared.
—Sí, pero...
—¿Pero qué?
—Los dos van mal. Además, no se me ocurrió mirar la hora.
La respuesta, por lo visto, supuso una conmoción para Backlund, que dejó a un lado cuaderno y bolígrafo y se puso a limpiar sus gafas. Luego inspiró profundamente, volvió a echar mano al bloc e hizo un nuevo intento:
—De modo que, pese a disponer de dos relojes, ¿no sabe qué hora era?
—Sí lo sé, aproximadamente.
—No nos sirven las respuestas aproximadas.
—Además, los relojes no van igual. El mío adelanta y ese de ahí atrasa.
Backlund consultó su cronógrafo.
—Extraño —comentó. Y apuntó algo.
Månsson se preguntó qué.
—Bueno, ¿de modo que estaba usted aquí cuando entró el autor del disparo?
—Sí.
—¿Puede darme una descripción lo más detallada posible?
—La verdad es que no me fijé en él.
—¿No vio al culpable? —exclamó Backlund, perplejo.
—Sí, cuando salió por la ventana.
—Bueno, ¿y qué aspecto tenía?
—No lo sé. Estaba a bastante distancia y el pilar oculta la mesa.
—¿Quiere decir que no sabe qué aspecto tenía?
—Eso es.
—¿Pero cómo iba vestido?
—Llevaba una americana marrón, creo.
—Lo cree...
—Sí. Solo lo vi un instante.
—¿Qué más llevaba? Pantalones, por ejemplo.
—Sí, llevaba pantalones.
—¿De eso está seguro?
—Sí, lo contrario hubiera sido... un poco raro, digámoslo así. Quiero decir... que no hubiera llevado pantalones.
Backlund tomaba apuntes como si le fuera la vida en ello. Månsson hizo girar el mondadientes en la boca y dijo tranquilamente:
—Oye, Backlund.
El otro se dio la vuelta y le clavó una mirada llena de crispación.
—Estoy realizando un interrogatorio muy importante, a un testigo...
Se interrumpió y luego dijo, malhumorado:
—Ah, eres tú.
—¿Se puede saber qué ha pasado?
—Aquí han disparado a un hombre. ¿A que no sabes a quién?
—No.
—Al director Viktor Palmgren —anunció Backlund con gran énfasis.
—Ah, ese.
Y pensó: «Esto va a ser una pesadilla». En voz alta dijo:
—Y esto sucedió hace más de una hora, y el autor del disparo escapó saltando por la ventana.
—Parece que fue así, sí.
Backlund nunca daba nada por descontado.
—¿Por qué hay seis coches patrulla delante del hotel?
—He mandado acordonar la zona.
—¿Qué zona? ¿Toda la manzana?
—El lugar del crimen —precisó Backlund.
—Encárgate de que todo el personal uniformado se vaya de aquí —dijo Månsson fatigosamente—. No creo que a los del hotel les haga mucha gracia tener a una multitud de agentes pululando por el vestíbulo y por la calle de enfrente. Además, seguro que hacen más falta en otro sitio. Luego intenta conseguir una descripción. Sin duda habrá mejores testigos que este caballero.
—Vamos a hablar con todos, naturalmente —indicó Backlund.
—Sí, claro, cada cosa a su debido tiempo —dijo Månsson—. Pero no retengas a nadie si no tiene nada importante que decir. Basta con apuntar nombre y dirección.
Backlund le miró desconfiado y quiso saber:
—¿Y tú qué vas a hacer?
—Unas llamadas —respondió Månsson.
—¿A quién?
—A los periódicos, por ejemplo, para enterarme de qué ha pasado.
—¿Debo suponer que se trata de un chiste? —replicó Backlund, adoptando una actitud de rechazo.
—Exacto —dijo Månsson, ausente y mirando a su alrededor.
Por el comedor rondaban varios periodistas y fotógrafos. Seguramente más de uno estaba ya allí antes de la llegada de la policía, y si la idea que Månsson tenía de ellos era correcta, era probable que alguno estuviera ya en el grill o en el bar antes incluso de efectuarse el famoso disparo.
—Pero el método sistemático exige... —empezó Backlund.
En ese preciso instante, Benny Skacke entró apresuradamente en el comedor. Era subinspector y tenía solo treinta años. Con anterioridad había trabajado en Estocolmo, en la Brigada Nacional de Homicidios, pero pidió el traslado tras una intervención de dudosa profesionalidad que a punto estuvo de costarle la vida a uno de sus superiores. Era leal, concienzudo y un poco ingenuo. A Månsson le caía bien.
—Skacke te ayudará —dijo.
—El de Estocolmo —bufó Backlund, escéptico.
—El mismo —confirmó Månsson—. Y no te olvides de la descripción. Ahora mismo es lo único importante.
Tiró su mondadientes usado en un cenicero y salió al vestíbulo, donde dirigió sus pasos hasta el teléfono que había frente a recepción.
Hizo cinco llamadas rápidas. Luego sacudió la cabeza y entró en el bar.
—Bueno, ¡qué agradable sorpresa! —exclamó el barman.
—Hola —saludó Månsson, y se sentó.
—¿Qué vamos a tomar? ¿Lo de siempre?
—No. Solo grapetonic. Necesito pensar.
«A veces todo sale mal», se dijo Månsson. Y ese asunto, ciertamente, había empezado de la peor manera posible. En primer lugar, porque Viktor Palmgren era una persona muy conocida y muy importante. Bien es verdad que resultaba difícil determinar exactamente por qué, pero una cosa estaba clara: tenía mucho dinero, como mínimo millonario. Y el hecho de que hubieran disparado contra él en uno de los restaurantes más conocidos de Europa tampoco mejoraba mucho las perspectivas. Se trataba de un caso que iba a causar mucho revuelo y que podía tener las consecuencias más imprevisibles. Nada más producirse el disparo, el personal del hotel había trasladado al herido a una sala de televisión, donde se montó una camilla provisional, al tiempo que se avisaba a la policía y a la ambulancia. La ambulancia llegó a escape, recogió al herido y se lo llevó al hospital. La policía, por el contrario, no hizo acto de presencia hasta pasado un buen rato. Y eso a pesar de que había un coche radiopatrulla junto a la estación central de ferrocarriles, es decir, a menos de doscientos metros del lugar del crimen. ¿Cómo era posible? Månsson, ciertamente, había recibido una explicación, pero esta no dejaba en muy buen lugar a la policía. En un primer momento, el aviso se interpretó mal y el asunto se consideró de escasa urgencia. Por ello, los dos agentes que rondaban por la estación central habían dedicado sus esfuerzos a atrapar a un borracho completamente inofensivo. Hubo que esperar a que la policía recibiera un segundo aviso para que un nutrido grupo de coches y agentes, con Backlund a la cabeza, corriera hacia el hotel atropelladamente. Los pasos dados en la investigación, a partir de ese momento, daban la impresión de haber carecido por completo de rumbo. En lo que respecta al propio Månsson, había estado más de cuarenta minutos escuchando a su esposa hablar de Lo que el viento se llevó. Además, como se había tomado dos cócteles, tuvo que esperar a un taxi. De modo que, cuando el primer policía se personó en el lugar, ya había transcurrido una media hora desde el momento del disparo. Y en cuanto a Viktor Palmgren, la situación tampoco resultaba muy clara. Tras examinarlo en la sección de urgencias del hospital de Malmö, decidieron trasladarle al servicio de neurocirugía del hospital universitario de Lund. La distancia era de veinte kilómetros y en esos momentos la ambulancia estaba en camino. En ella viajaba también uno de los principales testigos: la esposa de Palmgren. Lo más probable era que hubiera estado sentada frente a su marido, con lo que habría tenido ocasión de ver de cerca, y mejor que nadie, al autor del disparo.
Había pasado ya casi una hora, una hora perdida, y cada segundo de la misma les había salido caro.
Månsson volvió a sacudir la cabeza y echó un vistazo al reloj del bar. Las nueve y media.
Backlund irrumpió en el bar con paso marcial, seguido por Skacke.
—¿Estás aquí? —exclamó Backlund asombrado.
Y clavó una mirada miope en Månsson.
—¿Cómo va la descripción? —preguntó Månsson—. Es urgente.
Backlund toqueteó torpemente su cuaderno, luego lo dejó encima de la barra, se quitó las gafas y se puso a limpiarlas.
—Mira, sabemos lo siguiente —se apresuró a decir Skacke—. Y de momento, esto es todo lo que hemos podido conseguir: estatura mediana, cara delgada, pelo fino, castaño oscuro, peinado hacia atrás. Americana marrón, camisa color pastel, amarilla o verde, corbata oscura, pantalones gris oscuro, zapatos negros o marrones. Edad: cuarenta años, aproximadamente.
—Bien —dijo Månsson—. Envíalo. Ya mismo. Instalad controles en todas las carreteras, vigilad los trenes, aviones y barcos.
—De acuerdo —dijo Skacke.
—No quiero que salga de la ciudad —aclaró Månsson.
Skacke se marchó.
Backlund se puso las gafas, miró fijamente a Månsson y repitió esa pregunta tan cargada de significado:
—¿Estás aquí? —Luego miró la copa y añadió con asombro aún mayor—: ¿Y bebiendo?
Månsson no contestó.
Entonces, Backlund dirigió su atención al reloj del bar, lo comparó con su reloj de pulsera y constató:
—Ese reloj también marca la hora mal.
—Sí —explicó el barman—. Va un poco adelantado. Es un pequeño detalle que tenemos con los clientes que van a coger trenes y barcos.
—¡Pero bueno! —se quejó Backlund—. Esto es imposible. ¿Cómo vamos a determinar la hora exacta del crimen si no podemos fiarnos del reloj?
—Va a ser difícil —admitió Månsson, ausente.
Skacke regresó.
—Ya está —anunció.
—Probablemente demasiado tarde —dijo Månsson.
—¿De qué diablos estáis hablando? —intervino Backlund, alargando la mano para coger el cuaderno—. En lo que se refiere a ese camarero...
Månsson le hizo un gesto para que se callara y dijo:
—Espera. Luego hablamos de eso. Benny, llama a la policía de Lund y diles que manden un agente a la planta de neurocirugía del hospital. Y que se lleve un magnetófono para grabar lo que diga Palmgren. Si es que recupera la conciencia. Y que tome también declaración a la señora Palmgren, claro.
Skacke se marchó de nuevo.
—A propósito de ese camarero en concreto, te aseguro que no se habría dado cuenta de nada ni aunque el mismísimo conde Drácula hubiese entrado volando en el comedor —aclaró el barman.
Backlund guardaba silencio, cabreado. Månsson evitó decir nada hasta la vuelta de Skacke. Como Backlund, formalmente, era el superior de Skacke, Månsson se dirigió por prudencia a los dos:
—¿A quién consideráis el mejor testigo?
—A un chico llamado Edvardsson —respondió Skacke—. Estaba a solo tres mesas de distancia, pero...
—Pero ¿qué?
—No está sobrio.
—El licor es una maldición —constató Backlund.
—De acuerdo, entonces esperaremos hasta mañana antes de tomarle declaración —decidió Månsson—. ¿Quién me puede llevar a comisaría?
—Yo —se ofreció Skacke.
—Yo me quedo aquí —dijo Backlund, obstinado—. Formalmente, este caso es mío.
—Sí, claro —convino Månsson—. Hasta luego.
En el coche murmuró:
—Los trenes y los barcos...
—¿Crees que se ha escapado? —preguntó Skacke tímidamente.
—En principio, nada lo impide —dijo Månsson—. Sea como sea, tenemos que llamar a mucha gente. Aunque haya que despertar a alguien.
Skacke miró de reojo a Månsson, que cambió de mondadientes. El coche entró en el patio de la comisaría.
—Los aviones... —dijo Månsson para sí mismo—. Esta noche puede ser de pesadilla.
A esas horas, la comisaría les pareció más grande de lo habitual, sombría y muy vacía. El edificio resultaba imponente y sus pasos sonaban con un eco desolador por las anchas escaleras de piedra.
Månsson era tan flemático de carácter como grande de cuerpo. Odiaba las noches complicadas y, por lo demás, ya había vivido la mayor parte de su carrera profesional.
Bien distinto era el caso de Skacke. Con veinte años menos, pensaba mucho en su carrera; se mostraba entusiasta y ambicioso. Pero sus anteriores experiencias en el cuerpo le habían infundido también prudencia, así como un afán de agradar.
De modo que, en realidad, se complementaban bastante bien.
Nada más entrar en su despacho, Månsson abrió las ventanas, que daban al patio asfaltado de la comisaría. Luego se dejó caer en su silla giratoria, donde permaneció callado durante varios minutos mientras daba vueltas, meditabundo, al carro de su vieja Underwood. Finalmente dijo:
—Asegúrate de que los avisos por radio y las llamadas nos lleguen directamente aquí. Pásalo todo a tu teléfono.
Skacke tenía su despacho al otro lado del pasillo, frente al de Månsson.
—Deja las puertas abiertas —le ordenó Månsson. Y al cabo de unos segundos, añadió con suave ironía—: Así montamos una especie de cuartel de mando.
Skacke entró en su despacho y se puso a llamar por teléfono. Pasado un rato, Månsson fue tras él. Se le quedó mirando, de pie, con el mondadientes en la comisura de la boca y un hombro apoyado contra el marco de la puerta.
—¿Te has parado a pensar en esto, Benny? —preguntó.
—No mucho, la verdad —respondió Skacke tímidamente—. En cierto sentido, resulta incomprensible.
—«Incomprensible», esa es la palabra —convino Månsson.
—Por ejemplo, ¿has pensado cuál puede ser el móvil?
—Creo que de momento debemos pasar olímpicamente del móvil y concentrarnos en el hecho mismo —dijo Månsson.
Sonó el teléfono. Skacke apuntó algo.
—La persona que pegó un tiro a Palmgren —continuó Månsson— no tenía más que una mínima probabilidad de salir del hotel. Su actuación, hasta el momento del disparo, denota un cierto fanatismo.
—¿Como si fuera un atentado político?
—Eso es. Pero... ¿qué ocurre después? Consigue escapar, milagrosamente, y, desde entonces, ya no actúa como un fanático, sino que huye presa del pánico.
—¿Por eso piensas que intenta abandonar la ciudad?
—Entre otras cosas. Entra a disparar y le da igual lo que pueda pasar después. Pero luego, como a la mayoría de los que cometen un crimen, le invade el pánico. Tiene miedo, sin más, y su único deseo es salir de allí, escapar tan lejos como pueda y cuanto antes mejor.
«Es una teoría —pensó Skacke—, con una base muy poco sólida».
Pero no dijo nada.
—Por supuesto, no es más que una teoría —continuó Månsson—. Un buen policía criminal no debe andar por ahí con teorías. Pero, de momento, no veo otra línea de investigación.
Sonó el teléfono.
«Trabajo —pensó Månsson—. Por cierto, un trabajo de lo más extraño».
Y él, en realidad, tenía el día libre.
Fue una noche complicada en el sentido de que nada ocurrió. En las carreteras de salida y en la estación central pararon a unas cuantas personas que se ajustaban aproximadamente a la descripción. Ninguna de ellas parecía tener nada que ver con el caso, pero apuntaron sus nombres.
A la una menos veinte salió el último tren de la estación central.
A las dos menos cuarto, la policía de Lund informó de que Palmgren seguía con vida.
A las tres llegó un nuevo aviso de la misma fuente: la señora Palmgren se hallaba en estado de shock y resultaba difícil tomarle declaración. Sin embargo, había visto claramente al autor del disparo y estaba segura de no conocerle.
—Parece espabilado ese chaval en Lund —dijo Månsson, bostezando.
Poco después de las cuatro, el policía de Lund volvió a dar señales de vida. El equipo médico que trataba a Palmgren había decidido no operarle, de momento. La bala había entrado tras la oreja izquierda y resultaba imposible determinar qué daños habría causado. El estado general del paciente, dadas las circunstancias, se consideraba bueno.
El estado general de Månsson no era bueno. Estaba cansado y tenía la garganta muy seca. Se pasaba el tiempo yendo al lavabo a beber grandes cantidades de agua.
—¿Se puede vivir con una bala en la cabeza? —preguntó Skacke.
—Sí —contestó Månsson—. Hay numerosos ejemplos de eso. En algunos casos, se queda enquistada en los tejidos y el paciente se recupera. En cambio, si los médicos hubiesen intentado sacarla, probablemente habría muerto.
Por lo visto, Backlund se había empeñado en quedarse en el Hotel Savoy, pues a las cuatro y media llamó para comunicar que tenía acordonada una determinada zona, a la espera de que los técnicos de la brigada forense realizasen su investigación, cosa que no podría tener lugar hasta dentro de un par de horas, como muy pronto.
—Backlund pregunta si le necesitamos aquí —dijo Skacke tapando con la mano el auricular del teléfono.
—El único sitio donde tal vez le necesiten es en su casa, en la cama, con su mujer. Y eso en el mejor de los casos —repuso Månsson.
Skacke transmitió el mensaje a Backlund, aunque no con esas mismas palabras.
Poco después, Skacke dijo:
—Creo que podemos tachar el aeropuerto de Bulltofta. El último avión despegó a las once y cinco, y a bordo no había nadie que encajara con la descripción. El próximo avión sale a las seis y media, está lleno desde anteayer y no hay nadie en lista de espera.
Månsson reflexionó un rato sobre esa información.
—Mmm —murmuró al final—. Creo que voy a tener que llamar a alguien a quien no le hará ninguna gracia que le despierten.
—¿A quién? ¿Al comisario jefe?
—No, él seguramente no ha dormido mucho más que nosotros. Por cierto, ¿dónde estuviste anoche?
—Fui al cine —respondió Skacke—. No pretenderás que esté siempre encerrado en mi cuarto, empollando.
—Yo, desde luego, nunca lo he hecho —dijo Månsson—. Oye, a las nueve salió de Malmö a Copenhague un barco de esos aerodeslizadores. Intenta averiguar cuál.
La tarea resultó más complicada de lo que parecía a primera vista y pasó media hora antes de que Skacke pudiera decir:
—Se llama Springeren y ahora está amarrado en Copenhague. ¡Hay que ver cómo se cabrean algunos por una simple llamada!
—Pues la que yo voy a hacer ahora va a ser mucho peor, si te sirve de consuelo —dijo Månsson.
Entró en su despacho, levantó el auricular, marcó el prefijo cerocero-nueve-cuatro-cinco y luego el número de casa del inspector de policía Mogensen en Copenhague. Iban ya diecisiete timbrazos cuando se puso al teléfono una voz pastosa que dijo:
—Mogensen.
—Hola, soy Per Månsson, de Malmö.
—¡Me cago en todos tus muertos! —exclamó Mogensen en danés—. ¿Sabes qué hora es?
—Sí —dijo Månsson—. Pero esto puede ser importante, muy importante.
—Más te vale que sea la hostia de importante —replicó el danés en tono amenazador.
—Anoche hubo un atentado aquí, en Malmö —explicó Månsson—. Cabe la posibilidad de que el autor del crimen se haya escapado a Copenhague. Tenemos una descripción.
Månsson le contó todo lo acontecido, tras lo cual Mogensen, malhumorado, espetó:
—¿Pero tú qué te crees, joder? ¿Que yo hago milagros?
—Sí, claro —respondió Månsson—. Avísame si te enteras de algo.
—Vete a la mierda —se limitó a decir Mogensen en un sueco inusualmente limpio, y acto seguido colgó dando un golpe.
Månsson se sacudió bostezando.
—¿Qué idioma era ese? —preguntó Skacke.
—Escandinavo —dijo Månsson.
Luego no pasó nada.
Más tarde, Backlund llamó e informó de que se había iniciado la investigación forense en el lugar del crimen. Eran las ocho.
—Joder, qué espabilado está ese.
—¿Qué hacemos ahora? —preguntó Skacke.
—Nada. Esperar.
A las nueve menos veinte, sonó el teléfono de la línea privada de Månsson. Cogió el auricular, escuchó en silencio durante poco más de un minuto y después colgó sin tan siquiera haber pronunciado un «gracias» o un «hasta luego». Gritó a Skacke:
—Llama a Estocolmo. Ahora mismo.
—¿Qué quieres que diga?
Månsson miró la hora.
—Ha llamado Mogensen. Según él, un sueco que afirmó llamarse Bengt Stensson compró anoche un billete de Kastrup a Estocolmo y luego estuvo en lista de espera durante varias horas. Al final pudo salir en un vuelo de SAS que despegó a las siete y veinticinco. Ese avión debe de haber aterrizado en Arlanda hace diez minutos, como mucho. Al parecer, el individuo encaja con la descripción. Quiero que paren al autobús que va desde el aeropuerto hasta la ciudad y que detengan a ese hombre.
Skacke se lanzó al teléfono.
—Sí —dijo, sin apenas aliento, medio minuto más tarde—. Estocolmo se encargará del asunto.
—¿Con quién hablaste?
—Con Gunvald Larsson.
—Ah, ese tipo...
Esperaron.
Al cabo de media hora sonó el teléfono de Skacke. Lo cogió de un tirón, escuchó y se quedó sentado mirando el auricular en su mano.
—No llegaron a tiempo. Todo se ha ido al garete.
—Vaya —comentó Månsson, lacónico.
«Y eso que disponían de veinte minutos», pensó.