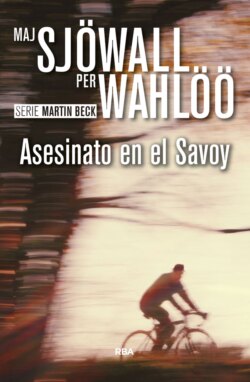Читать книгу Asesinato en el Savoy - Maj Sjowall - Страница 8
5
ОглавлениеViktor Palmgren murió el jueves por la tarde, tres minutos después de las siete y media. Tan solo media hora antes de levantar su acta de defunción, los médicos encargados de su bienestar físico habían declarado que Palmgren poseía una constitución fuerte y que su estado general no era especialmente malo.
A fin de cuentas, el único problema del señor Palmgren consistía en que tenía una bala en la cabeza.
En el momento de la defunción, estaban presentes su esposa, dos neurocirujanos, dos enfermeras y un subinspector de la policía de Lund.
Convinieron en que una intervención quirúrgica resultaba demasiado arriesgada, una decisión que, sin duda, parecía la más sensata hasta para un lego en la materia.
El hecho era que Palmgren había estado consciente a ratos; en una ocasión, incluso lo suficientemente lúcido como para que fuese posible comunicarse con él.
El subinspector al cargo, que a esas alturas se sentía más muerto que vivo, le había hecho un par de preguntas:
—¿Vio claramente al individuo que le disparó?
Y:
—¿Le reconoció?
Las respuestas fueron inequívocas, afirmativa a la primera pregunta y negativa a la segunda. Palmgren había visto al autor del disparo, pero por primera vez en su vida. Y última.
Esto, desde luego, no vino a aclarar las cosas. En Malmö, Månsson arrugaba la frente en pliegues pesados y meditabundos, mientras añoraba intensamente su cama o, cuando menos, una camisa limpia.
Hacía un calor insoportable y la comisaría carecía de aire acondicionado.
La única pista que Månsson llegó a tener se había ido al garete por un descuido.
«Joder con los de Estocolmo», pensó Månsson.
Pero no lo dijo en voz alta por consideración a Skacke, que era una persona sensible.
¿Y de qué habría podido servir esa pista?
No lo sabía.
Quizá de nada.
Pero, aun así...
La policía danesa había interrogado al personal del aerodeslizador Springeren. Durante el trayecto de las nueve, entre Malmö y Copenhague, a una de las azafatas a bordo le había llamado la atención un individuo, sobre todo porque se obstinó en permanecer de pie en la cubierta de popa durante la primera parte del trayecto, de treinta y cinco minutos de duración. Su aspecto, es decir, fundamentalmente su vestimenta, concordaba más o menos con la pobre descripción de la que disponían.
Así que parecía que allí había una pista.
Porque la verdad es que no se suele viajar de pie en cubierta en uno de esos aerodeslizadores, que son más parecidos a un avión que a un barco convencional. Ni siquiera es aconsejable hacer el trayecto al aire libre. Finalmente, el individuo bajó a tomar asiento en un sillón. No había realizado compra alguna de artículos libres de impuestos —ni chocolate, ni licor, ni tabaco—; por tanto, no dejó tras de sí ninguna muestra caligráfica, ya que si uno quiere comprar algo allí, debe rellenar un formulario.
¿Por qué había intentado permanecer en cubierta el máximo tiempo posible?
Quizá para tener ocasión de tirar algo al agua.
En ese caso, ¿qué?
El arma.
Eso si quizá se trataba de la misma persona. Y si quería deshacerse del arma.
Porque quizá el individuo en cuestión había preferido estar fuera para no marearse.
—Quizá, quizá, quizá... —murmuró Månsson para sí, mientras el último palillo se quebraba entre sus dientes.
Era un día detestable. Primero, por el calor, que resultaba prácticamente insoportable si uno se veía obligado a permanecer en el interior de un despacho, con unas ventanas que carecían de cualquier protección frente al sol abrasador de la tarde. Segundo, por esa espera pasiva. Esperando información. Esperando testigos, que en algún sitio tenían que estar, pero que no daban señales de vida.
La investigación de la escena del crimen no iba muy bien. Se habían encontrado centenares de huellas dactilares, pero no había motivo alguno para pensar que una sola de ellas pudiera proceder del hombre que disparó a Viktor Palmgren. Las mayores esperanzas estaban depositadas en la ventana, pero las pocas huellas existentes en los cristales eran demasiado borrosas para proceder a su análisis.
Lo que más preocupaba a Backlund era no dar con el casquillo de la bala.
Hizo varias llamadas sobre ese asunto.
—No entiendo dónde puede haber ido a parar —se lamentaba.
Månsson pensó que la respuesta a esa pregunta era tan obvia que hasta Backlund debería ser capaz de deducirla. Por eso dijo con suave ironía:
—Llámame si se te ocurre alguna teoría.
Tampoco lograban encontrar huellas de pisadas. Lógico, con tanta gente dando vueltas por el restaurante. Por lo demás, tratándose de una moqueta, resultaba prácticamente imposible encontrar huellas que sirvieran de algo. En el exterior de la ventana, antes de bajar de un salto a la acera, el individuo había puesto el pie en una jardinera. Para las plantas había supuesto un gran destrozo y para los técnicos forenses resultaba poco informativo.
—Esa cena... —empezó Skacke.
—Sí, ¿qué le pasa?
—Parece haberse tratado más de una reunión de negocios que de una cena privada.
—Quizá —dijo Månsson—. ¿Tienes la lista de los que estaban sentados a la mesa?
—Sí, claro.
Estudiaron la lista en silencio.
Viktor Palmgren, empresario, Malmö, 56.
Charlotte Palmgren, su esposa, Malmö, 32.
Hampus Broberg, director ejecutivo, Estocolmo, 43.
Helena Hansson, secretaria de dirección, Estocolmo, 26. Ole Hoff-Jensen, director ejecutivo, Copenhague, 48.
Birthe Hoff-Jensen, su esposa, Copenhague, 43.
Mats Linder, asistente de dirección, Malmö, 30.
—Supongo que todos trabajan en el grupo de empresas de Palmgren.
—Eso parece —dijo Skacke—. Pero, naturalmente, tendremos que volver a interrogarles con más profundidad.
Månsson suspiró pensando en la distribución geográfica de los testigos. La pareja Hoff-Jensen estaba ya en Copenhague desde la noche anterior. Hampus Broberg y Helena Hansson habían cogido el vuelo matinal para Estocolmo, y Charlotte Palmgren permanecía junto a la cama de su marido, en la planta de neurocirugía de Lund. El único que seguía en Malmö era Mats Linder. Y ni de eso podían estar seguros, pues era el hombre de confianza de Palmgren y viajaba mucho.
Luego, el anuncio del fallecimiento de Palmgren remató la serie de noticias desagradables de ese nefasto día; llegó a eso de las ocho menos cuarto de la tarde y transformó de golpe el caso convirtiéndolo en un homicidio.
Pero lo peor estaba aún por venir.
Eran las diez y media y estaban tomando café, cansados y ojerosos, cuando sonó el teléfono. Månsson contestó:
—Sí, el inspector Månsson al habla. —Y poco después—: Entiendo.
Repitió esta última frase tres veces antes de despedirse y colgar.
Miró a Skacke y anunció:
—Este caso ya no es nuestro. Envían a un hombre de la Brigada Nacional de Homicidios.
—Espero que no sea Kollberg —dijo Skacke, nervioso.
—No, nos mandan al mismísimo Martin Beck. Llega mañana por la mañana.
—¿Y ahora qué hacemos?
—Nos vamos a casa a descansar —concluyó Månsson, y se levantó.