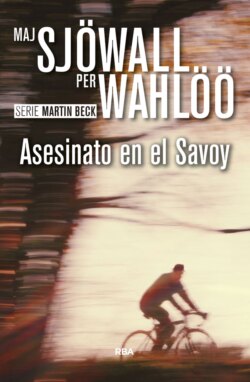Читать книгу Asesinato en el Savoy - Maj Sjowall - Страница 9
6
ОглавлениеCuando el avión de Estocolmo aterrizó en el aeropuerto de Bulltofta, en Malmö, Martin Beck no se encontraba nada bien.
Siempre había detestado viajar en avión, pero ese viernes por la mañana el trayecto había sido particularmente desagradable, ya que sufría las secuelas de la fiesta celebrada la noche anterior.
Al abandonar la relativa frescura de la cabina, sintió una bofetada de aire caliente, estancado, y empezó a sudar antes incluso de descender la escalerilla. De camino a la terminal de vuelos nacionales, tuvo la sensación de que el asfalto se reblandecía bajo las suelas de sus zapatos.
Aunque llevaba las ventanillas bajadas, el taxi le parecía una sauna y sentía cómo le quemaba el asiento trasero de hule a través de la tela fina de su camisa.
Sabía que Månsson le estaba esperando en la comisaría, pero decidió ir primero al hotel para darse una ducha y cambiarse. Esta vez no había reservado una habitación en el Sankt Jörgen, como era su costumbre, sino en el Savoy.
El recepcionista le saludó con una cordialidad tan desbordante que por un momento Martin Beck pensó que le confundía con algún cliente habitual de mucha importancia que hubiera estado bastante tiempo sin aparecer.
La habitación, espaciosa y fresca, estaba orientada al norte. Desde sus ventanas podía ver el canal y la estación central, y más allá del puerto y del astillero de Kockums divisó un barco aerodeslizador blanco que se perdió en la neblina, de color azul opalino, cruzando el estrecho en dirección a Copenhague.
Se quitó la ropa y se pasó un rato yendo y viniendo por la habitación, desnudo, mientras deshacía la maleta. Luego entró en el cuarto de baño y se dio una larga y fría ducha.
Se puso ropa interior limpia y una camisa nueva. Al acabar de vestirse, vio que el reloj de la estación central marcaba las doce en punto. Cogió un taxi hasta la comisaría y subió al despacho de Månsson.
Månsson tenía las ventanas abiertas de par en par —daban al patio, que a esas horas estaba a la sombra— y se hallaba sentado detrás de su escritorio, bebiendo cerveza mientras hojeaba una pila de papeles.
Tras el saludo, Martin Beck se quitó la americana, tomó asiento en el sillón de visitas y encendió un Florida. Månsson le extendió la pila de papeles.
—Para empezar, puedes echar un vistazo a este informe. Como verás, todo se llevó fatal desde el primer momento.
Martin Beck se puso a leer los papeles detenidamente. De vez en cuando, hacía preguntas a Månsson, que completaba la información añadiendo ciertos detalles que no quedaban claros en los informes. Månsson también relató la versión, algo modificada, que Rönn le había dado sobre las actividades de Kristiansson y Kvant en Karolinskavägen. Gunvald Larsson se había negado a seguir ocupándose del asunto.
Cuando Martin Beck terminó de leer el informe, puso las hojas encima de la mesa y dijo:
—Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tomarles declaración a los testigos como Dios manda, porque esto no aporta gran cosa. Por cierto, este comentario tan raro, ¿qué quiere decir?
Buscó entre los papeles y leyó:
—«Por la presencia en el susodicho escenario del crimen referido de diferentes relojes distintos, cuyas horas se apartan de la hora exacta de la perpetración de dicho crimen...». ¿Tiene esto alguna importancia?
Månsson se encogió de hombros.
—Es Backlund —comentó—. Conoces a Backlund, ¿no?
—¡Ah, él! Ahora lo entiendo —respondió Martin Beck.
Había coincidido con Backlund en una ocasión. Hacía ya varios años. Fue suficiente.
Un coche entró en el patio y aparcó bajo la ventana. Pudo oírse el ruido de sus puertas al cerrarse, el ir y venir de pasos y voces que gritaban algo en alemán.
Månsson se levantó flemáticamente y miró por la ventana.
—Al parecer, han hecho una redada en la plaza Gustav Adolf. O en el puerto. Hemos intensificado la vigilancia allí, pero en general solo logramos coger a jóvenes con pequeñas cantidades de hachís para consumo propio. Muy pocas veces conseguimos dar con lotes más importantes o con los camellos que son peligrosos de verdad.
—A nosotros nos pasa lo mismo.
Månsson cerró la ventana y se sentó.
—¿Qué tal le va a Skacke? —preguntó Martin Beck.
—Bien. Es un chaval muy trabajador. Por las noches se dedica a estudiar. Es muy meticuloso y no hace nada precipitado. Supongo que ha aprendido la lección de lo que pasó. Por cierto, fue un gran alivio para él cuando se enteró de que venías tú y no Kollberg.
No hacía todavía un año, Benny Skacke había sido el responsable, más o menos directo, de que Kollberg sufriera un navajazo profundo a manos de un individuo al que ambos tenían orden de arrestar en el aeropuerto de Arlanda.
—Además —añadió Månsson—, tengo entendido que ha supuesto un buen refuerzo para el equipo de fútbol.
—Vaya —comentó Martin Beck con indiferencia—. ¿Y ahora mismo a qué se dedica, concretamente?
—Intenta dar con ese hombre que estaba sentado solo en una mesa cerca del grupo de Palmgren. Se llama Edvardsson y es corrector de pruebas en el periódico Arbetet. El miércoles estaba demasiado borracho para tomarle declaración, y ayer no conseguimos localizarle. Supongo que se quedó en casa, reponiéndose de la resaca, y que se negaba a abrir la puerta.
—Bueno, si estaba borracho cuando dispararon a Palmgren, tal vez no valga mucho como testigo —repuso Martin Beck—. Por cierto, ¿cuándo podremos hablar con la esposa de Palmgren?
Månsson bebió un trago de cerveza y se secó la boca con el dorso de la mano.
—Esta tarde, espero. O mañana. ¿Quieres encargarte tú de ella?
—Quizá sea mejor que lo hagas tú mismo. Seguro que sabes más de Palmgren que yo.
—No creo —dijo Månsson—. Pero vale, tú decides. Podrías hablar con Edvardsson, si te parece bien. Si Skacke consigue encontrarle. Me da la sensación de que, pese a todo, él es el testigo más importante. Por cierto, ¿quieres una cerveza? No está muy fría.
Martin Beck negó con la cabeza. La verdad es que tenía mucha sed, pero una cerveza tibia no le apetecía.
—Mejor me acompañas a la cantina y nos tomamos una Ramlösa —propuso.
Se bebieron sendas Ramlösa en la barra, de pie, y regresaron al despacho de Månsson. En el sillón de visitas estaba sentado Benny Skacke, repasando los apuntes de su cuaderno. Cuando entraron, Skacke se levantó en seguida y le tendió la mano a Martin Beck.
—Bueno, ¿has podido dar con Edvardsson? —preguntó Månsson.
—Sí, al final sí. Ahora mismo está en el periódico, pero volverá a su casa sobre las tres —les informó Skacke.
Echó un vistazo a sus apuntes.
—Está en Kamrergatan, 2.
—Llámale y dile que iré a verle a las tres —dijo Martin Beck.
El bloque de viviendas de Kamrergatan, 2, daba la impresión de ser el primero construido de una serie de edificios proyectados. El otro lado de la calle lo ocupaban viejas casitas de escasa altura, ya desalojadas, que, sin duda, pronto caerían víctimas de las excavadoras para dejar espacio a nuevos bloques más grandes.
Edvardsson vivía en la planta superior. Cuando Martin Beck llamó al timbre, no tardó en abrir. Era un hombre de unos cincuenta años, de rostro inteligente, nariz prominente y surcos profundos en torno a la boca. Contempló a Martin Beck con los ojos entornados para, acto seguido, abrir la puerta de par en par y decir:
—¿El comisario Beck? Entre, por favor.
Edvardsson se dirigió al salón, escasamente amueblado. Las paredes estaban cubiertas por librerías y encima del escritorio, situado junto a la ventana, había una máquina de escribir con una hoja a medio redactar en el carro.
Edvardsson retiró una pila de periódicos del único sillón de la estancia y dijo:
—Siéntese e iré a por algo de beber. Tengo cerveza fría en la nevera.
—Una cerveza estará bien —dijo Martin Beck.
El hombre entró en la pequeña cocina y volvió con vasos y dos botellas de cerveza.
—Beck’s Beer —señaló—. Muy apropiado.
Tras servir la cerveza en los vasos, tomó asiento en el sofá, con un brazo apoyado encima del respaldo.
Martin Beck bebió un largo trago de cerveza, que estaba fría y resultaba refrescante en mitad de aquel calor sofocante. Luego dijo:
—Bueno, ya sabe de qué se trata.
Edvardsson asintió con la cabeza y encendió un cigarro.
—Sí, Palmgren. La verdad es que no puedo decir que lo eche en falta.
—¿Lo conocía? —preguntó Martin Beck.
—¿Personalmente? No, en absoluto. Pero era inevitable cruzarse con él en todo tipo de situaciones. A mí me resultaba un individuo arrogante y antipático. La verdad es que nunca he podido tragar a ese tipo de gente.
—¿Qué quiere decir? ¿Qué tipo de gente?
—Gente para la que el dinero lo es todo y que, para hacerse con él, no se detiene ante nada.
—Más adelante me gustaría saber más sobre Palmgren, si usted quiere darme su opinión, pero ahora me gustaría que me respondiera a otra cosa: ¿vio al hombre que le disparó?
Edvardsson se atusó el pelo, algo canoso y que caía sobre su frente en un flequillo ondulado.
—Me temo que no puedo ser de gran ayuda. Estaba leyendo un libro y la verdad es que, cuando me quise dar cuenta, el individuo ya estaba saliendo por la ventana. Dirigí toda mi atención hacia Palmgren, de modo que al hombre que disparó solo le vi por el rabillo del ojo. Desapareció muy rápido, y cuando se me ocurrió mirar por la ventana, ya no estaba.
Martin Beck sacó un arrugado paquete de Florida del bolsillo y encendió un cigarro.
—¿No guarda ningún tipo de imagen visual de él?
—Creo recordar que iba vestido con algo oscuro, probablemente un traje o una americana, y que no era joven. Pero es solo una impresión. Podía tener treinta, cuarenta o cincuenta años, pero no creo que menos, ni tampoco más.
—¿El grupo de Palmgren se había sentado ya a la mesa cuando usted llegó al restaurante?
—No —dijo Edvardsson—. Cuando aparecieron, yo había cenado ya, y estaba tomando una copa de whisky. Vivo solo, así que de vez en cuando me gusta sentarme en un restaurante para cenar y leer un libro tranquilamente, y entonces me suelo quedar bastante tiempo.
Hizo una pausa y luego añadió:
—Aunque me cuesta un ojo de la cara, eso sí.
—¿Reconoció a alguien más en el grupo de invitados, aparte de Palmgren?
—A su esposa y a ese joven que por lo visto es... era el hombre de confianza de Palmgren. Los demás no me sonaban, pero me dio la impresión de que eran empleados del grupo de Palmgren. Un par de ellos hablaba danés.
Edvardsson se sacó un pañuelo del bolsillo para secarse el sudor de la frente. Llevaba una camisa blanca y corbata, pantalones claros de tergal y zapatos negros. La camisa estaba empapada de sudor. Martin Beck advirtió cómo su propia camisa empezaba a humedecerse y pegarse a la piel.
—¿Oyó por casualidad de qué trataba la conversación de la mesa? —preguntó.
—La verdad es que sí. A veces me pica la curiosidad y me gusta estudiar a la gente, así que, efectivamente, estaba pegando el oído. Palmgren y el danés hablaban de negocios. No entendí muy bien de qué, pero varias veces se refirieron a Rodesia. Ese Palmgren andaba metido en muchas cosas, hasta a él mismo le oí decirlo en al menos una ocasión. Además, tengo entendido que participaba en muchos negocios turbios. Las señoras hablaban del tipo de asuntos que suelen ocupar a esa clase de señoras: ropa, viajes, amigos comunes, fiestas y cosas así. La señora Palmgren y la más joven de las otras dos hablaron de alguien que se había operado los pechos caídos, y decían que le habían quedado horrorosos: como dos pelotas de tenis pegadas a la barbilla. Y Charlotte Palmgren les hizo el relato de una fiesta en el club 21, en Nueva York, a la que había asistido Frank Sinatra y en la que alguien que se hacía llamar Mackan la invitó a champán durante toda la noche. Un montón de cosas así. Un sujetador superchachi por setenta y cinco coronas en Twilfit. O que en verano hacía demasiado calor para llevar peluca, por lo que una no tenía más remedio que hacerse el pelo todos los días.
Martin Beck pensó que Edvardsson no debió de haber avanzado muchas páginas de su libro esa noche.
—¿Y los otros caballeros? ¿También hablaban de negocios?
—No mucho. Por lo visto, habían celebrado una reunión antes de la cena. El cuarto hombre, es decir, no el danés, ni tampoco el joven, dijo algo al respecto. Pero, la verdad, la conversación de los hombres tampoco brilló a un nivel muy alto que digamos. Por ejemplo, hablaron largo y tendido sobre la corbata de Palmgren, prenda que por desgracia yo no veía, porque él me daba la espalda. Debió de haber sido algo fuera de lo común, pues todo el mundo expresó su admiración por ella y Palmgren declaró que la había comprado por noventa y cinco francos en los Campos Elíseos de París. Y el cuarto hombre reveló que tenía un problema que no le dejaba pegar ojo por la noche: su hija se había liado con un negro. Palmgren sugirió que enviara a la hija a Suiza, puesto que allí apenas hay negros.
Edvardsson se levantó, se llevó las dos botellas vacías a la cocina y regresó con otras dos, empañadas por el frío y con un aspecto muy tentador.
—Bueno —dijo Edvardsson—, eso es más o menos lo que recuerdo de la conversación. No es muy interesante, ¿verdad que no?
—Pues no —admitió Martin Beck—. ¿Qué es lo que sabe de Palmgren?
—No mucho. Vivía en una de esas mansiones patricias, antiguas, que hay en las afueras, en dirección a Limhamn. Una de las mayores. Ganaba muchísimo dinero, pero también lo gastaba que era un primor, entre otras cosas, en su mujer y en el viejo caserón.
Edvardsson guardó silencio un momento; luego preguntó:
—¿Y usted qué sabe de Palmgren?
—No mucho más.
—Pues apañados estamos, si resulta que la policía no sabe más que yo acerca de tipos como Viktor Palmgren —comentó Edvardsson, y se tomó un buen trago de cerveza.
—En el momento de recibir el disparo estaba pronunciando un discurso, ¿no?
—Sí, de eso me acuerdo: se levantó y empezó a soltar un montón de estupideces, lo típico. Dio la bienvenida, agradeció el trabajo bien hecho, piropeó a las mujeres y cosas por el estilo. Tenía tablas. Su cordialidad resultaba convincente. Los camareros se retiraron para no molestar y hasta la música paró. No quedó ni un solo camarero, así que no tuve más remedio que permanecer allí intentando alargar mi whisky. ¿De verdad no se sabe a qué se dedica Palmgren? ¿O es secreto policial?
Martin Beck miró de reojo el vaso de cerveza. Lo cogió y tomó un pequeño trago.
—La verdad es que no sé gran cosa —reconoció—, pero no me cabe la menor duda de que otros sí. Hacía bastantes negocios en el extranjero y poseía una compañía de negocios inmobiliarios en Estocolmo.
—Vale —dijo Edvardsson, y pareció sumergirse en sus pensamientos.
Al cabo de un rato añadió:
—Lo poco que vi de ese asesino, lo conté ya anteayer. Me interrogaron dos policías: uno que no paraba de preguntar por la hora y otro más joven que se me antojó algo más inteligente.
—Imagino que usted no estaba enteramente sobrio cuando sucedió todo —dijo Martin Beck.
—No, desde luego que no. Y anoche volví a tomarme unas cuantas copas, así que la resaca todavía me dura. Será este maldito calor.
«Grandioso —pensó Martin Beck—. Un inspector resacoso entrevista a un testigo resacoso que no ha visto nada. Muy constructivo».
—Ya sabe usted lo que pasa —apostilló Edvardsson.
—Sí. Lo sé —repuso Martin Beck. Y sin pensárselo dos veces, cogió el vaso de cerveza y lo apuró de un solo trago. Luego se levantó y dijo—: Gracias. Quizá vuelva a ponerme en contacto con usted.
Se detuvo e hizo otra pregunta:
—Por cierto, ¿no habrá visto por casualidad el arma que usó el asesino?
Edvardsson dudó.
—Sí, ahora que lo pienso, creo que pude entrever el arma justo cuando la guardaba. No entiendo mucho de armas de fuego, claro, pero era una cosa larga y bastante delgada. Con un cilindro de esos, no sé cómo se llaman...
—Tambor —explicó Martin Beck—. Adiós y gracias por la cerveza.
—A su disposición cuando lo desee —repuso Edvardsson—. Ahora me voy a tomar una copa en condiciones, a ver si se me cura esta resaca...
Månsson seguía más o menos en la misma posición, al otro lado de su escritorio.
—¿Quieres que te pregunte cómo te ha ido? —inquirió cuando Martin Beck entró por la puerta—. Bueno, venga, ¿qué tal te ha ido?
—Es una buena pregunta. Bastante mal, creo. Y aquí, ¿cómo va?
—No va.
—¿Y la viuda?
—Mañana. Mejor andarse con prudencia. Está de duelo.