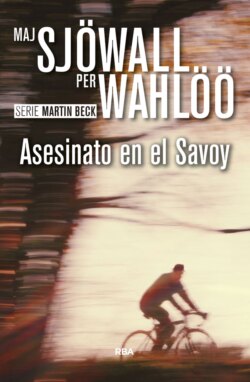Читать книгу Asesinato en el Savoy - Maj Sjowall - Страница 6
3
ОглавлениеExpresiones parecidas pudieron oírse en la jefatura de policía de Kungsholmsgatan, Estocolmo.
—Todo ha fallado —dijo Rönn, asomando su rostro rojo y sudoroso por la puerta del despacho de Gunvald Larsson.
—¿Qué? —preguntó Gunvald Larsson, distraído.
Estaba pensando en algo completamente diferente; en concreto, en tres robos de una brutalidad inusitada perpetrados en el metro la noche anterior. Y dos violaciones. Y dieciséis peleas. Esto era Estocolmo, un poco diferente de Malmö. Aunque esa noche no se había cometido ningún asesinato, ni siquiera un homicidio. Gracias a Dios. Sin embargo, a saber cuántos hurtos y robos se habían producido. O cuántos drogadictos, camellos, borrachos e infractores de las buenas costumbres habían sido arrestados por la policía. O cuántos policías habían apaleado a gente más o menos inocente en los calabozos y coches radiopatrulla. Innumerables, probablemente. Gunvald Larsson no lo sabía. Él iba a lo suyo.
Gunvald Larsson era subinspector primero de la brigada antiviolencia. Además, era alto —medía uno noventa y dos—, fuerte como un buey, rubio, de ojos azules y, para ser policía, inusualmente esnob. Esa mañana, sin ir más lejos, vestía un traje fino de un gris muy claro, con corbata, zapatos y calcetines del mismo tono. Tenía un carácter bastante peculiar y eran muchos los que no le aguantaban.
—Pues el autobús ese del aeropuerto que llegaba a la terminal de Haga —aclaró Rönn.
—Sí, ¿qué le pasa? ¿Qué ha fallado?
—El coche radiopatrulla que iba a comprobar los pasajeros no llegó a tiempo. Cuando se personaron los agentes, los pasajeros ya habían bajado y desaparecido, y el autobús estaba de vuelta.
Gunvald Larsson desplazó por fin su actividad cerebral al tema en cuestión, clavó una mirada fija e incrédula en Rönn y exclamó:
—¿Qué? ¡Pero eso es imposible!
—Me temo que no —siguió Rönn—. Simplemente, no llegaron a tiempo.
—¿Te has vuelto loco?
—Oye, que el encargado de este tema no soy yo —dijo Rönn—. Que conste.
Rönn era un hombre tranquilo y apacible, oriundo del norte de Suecia, nacido en Arjeplog, Laponia. Aunque ya llevaba muchos años viviendo en Estocolmo, aún conservaba algo de su dialecto.
Gunvald Larsson, que por pura casualidad había recibido la llamada de Skacke desde la comisaría en Malmö, pensó que eso de controlar a los pasajeros de un autobús era un asunto rutinario de lo más simple. Ahora fruncía las cejas, enfadado.
—Joder, pero si llamé en seguida al distrito de Solna y el oficial de guardia me dijo que ya había un coche patrulla en Karolinskavägen. Desde allí a la terminal de autobuses del aeropuerto se tarda, todo lo más, tres minutos. Y tenían por lo menos veinte. ¿Qué coño ha pasado?
—Al parecer, los agentes del coche fueron hostigados durante el trayecto.
—¿Hostigados?
—Sí, se vieron obligados a realizar una intervención. Y cuando llegaron a la terminal, el autobús ya se había ido.
—¿Intervención?
Rönn se puso las gafas para mirar un papel que tenía en la mano.
—Pues sí, eso es. El autobús se llama Beata. Normalmente sale de Bromma.
—¿Beata? ¿A qué idiota se le ha ocurrido empezar a poner nombres a los autobuses?
—Pues a mí no, desde luego —dijo Rönn tranquilamente.
—Y esos genios del coche radiopatrulla, también tienen nombre, ¿no?
—Sin duda, pero no lo sé.
—Averígualo. Si los malditos autobuses tienen nombre, también deben tenerlo los agentes de policía, cojones. Aunque, en realidad, deberían llevar números.
—O símbolos.
—¿Símbolos?
—Sí, como los críos en la guardería, ya sabes. Barco, coche, pájaro, seta, mosquito o perro, y cosas así.
—Yo nunca he estado en una guardería —espetó Gunvald Larsson, esquivo—. Venga, averígualo ya. O le damos una explicación razonable a ese Månsson de Malmö o se va a partir de risa.
Rönn se marchó.
—Mosquito o perro... —murmuró entre dientes Gunvald Larsson. Y pasado un rato—: Están todos locos.
Luego volvió a los robos en el metro, mientras se hurgaba los dientes con un abrecartas.
Al cabo de diez minutos, Rönn regresó con las gafas caladas sobre su nariz roja y sosteniendo otro papel en la mano.
—Ya lo tengo —anunció—. Coche tres de la comisaría del distrito de Solna. Ocupado por Karl Kristiansson y Kurt Kvant.
Gunvald Larsson se sobresaltó tanto que por poco se suicida con el abrecartas.
—¿Qué? ¡Me cago en Dios! Esos dos idiotas me persiguen. Y encima son de Escania. ¡Que vengan aquí inmediatamente! Esto hay que zanjarlo ya.
En realidad, Kristiansson y Kvant tenían mucho que explicar, pues la historia era enrevesada, en modo alguno fácil de contar. Por lo demás, Gunvald Larsson les producía auténtico pánico y se las arreglaron para demorar casi dos horas su visita a la jefatura de Kungsholmsgatan. Eso fue un error, porque Gunvald Larsson aprovechó ese tiempo para realizar una investigación propia, y exitosa, del asunto.
Al final, allí estaban: muy uniformados, arreglados y con la gorra en la mano. Ambos rubios, anchos de espaldas y con su metro ochenta y seis de altura, observando cerrilmente a Gunvald Larsson con sus ojos azules y esquivos. Se preguntaban por qué Larsson tenía que constituir la excepción a esa regla de oro, no escrita, según la cual los policías no deben criticarse ni testificar los unos contra los otros.
—Buenos días —les saludó Gunvald Larsson con mucha amabilidad—. Qué bien que hayáis podido venir.
—Buenos días —dijo Kristiansson, dubitativo.
—Qué hay —saludó Kvant, envalentonado.
Gunvald Larsson se le quedó mirando fijamente, suspiró y dijo:
—A vosotros dos se os encomendó la tarea de comprobar los pasajeros del autobús de Haga, ¿verdad?
—Sí —reconoció Kristiansson.
Y se quedó pensativo. Luego añadió:
—Pero llegamos tarde.
—No llegamos a tiempo —le corrigió Kvant.
—Eso tengo entendido —dijo Gunvald Larsson—. También tengo entendido que al recibir el aviso estabais aparcados en Karolinskavägen. Karolinskavägen. Desde allí a la terminal de autobuses de Haga se tarda unos dos minutos, tres a lo sumo. ¿Qué coche conducís?
—Un Plymouth —respondió Kristiansson, rebulléndose inquieto.
—Una perca se desplaza a una velocidad de dos kilómetros por hora —continuó Gunvald Larsson—. Es el pez más lento que hay. No obstante, dicho pez no habría tenido problema alguno para recorrer ese trayecto más deprisa que vosotros.
Hizo una pausa. Luego rugió:
—¿Por qué cojones no llegasteis a tiempo?
—Nos vimos obligados a realizar una intervención en el camino —replicó Kvant, tieso.
—Una perca, sin duda, también habría sido capaz de inventarse una explicación mejor —repuso Gunvald Larsson, resignado—. Bueno, ¿qué clase de intervención fue?
—Nos... nos injuriaron —balbució Kristiansson.
—Desacato a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones —sentenció Kvant categóricamente.
—¿Y qué pasó?
—Un hombre que pasó en bicicleta nos insultó.
Kvant mantenía todavía la compostura, pero Kristiansson, que permanecía callado, parecía cada vez más nervioso.
—¿De modo que eso os impidió realizar la misión que acababan de encomendaros?
Kvant replicó en seguida y sin titubear:
—El mismísimo director de la Dirección General de la Policía ha dicho, en un comunicado oficial, que cualquier desacato a un funcionario público, en particular a un funcionario vestido de uniforme, constituye una infracción contra la cual debe procederse de inmediato. Un agente de policía no puede convertirse en un hazmerreír.
—¿Ah, no? —dijo Gunvald Larsson, asombrado.
Los dos agentes de radiopatrulla se le quedaron mirando con cara de no entender. Se encogió de hombros y prosiguió:
—Bien es verdad que dicho capitoste es sobradamente conocido por sus declaraciones oficiales, pero dudo mucho que incluso él pueda haber dicho algo tan rematadamente estúpido. Porque, vamos a ver, ¿cuáles fueron esos insultos?
—¡Policía patán! —dijo Kvant.
—¿Y eso os parece un desacato?
—No cabe la menor duda —zanjó Kvant.
Gunvald Larsson escudriñó inquisitivamente a Kristiansson, que basculó de un pie a otro y murmuró:
—Pues sí, sí que lo creo.
—Sí —intervino Kvant—, incluso si Siv dijera...
—¿Quién es Siv? —le interrumpió Gunvald Larsson—. ¿Otro autobús?
—Es mi esposa —explicó Kvant.
Gunvald Larsson extendió los dedos y apoyó sus enormes manos peludas contra la mesa.
—O sea, ocurrió de la siguiente manera: estabais aparcados en Karolinskavägen y acababais de recibir el aviso cuando, de repente, pasa un hombre montado en bicicleta y grita: «¡Policía patán!». Entonces os veis obligados a proceder contra dicho individuo y esa es la razón por la que no llegasteis a tiempo a la terminal de autobuses.
—Eso es —convino Kvant.
—Pues sí... —titubeó Kristiansson.
Gunvald Larsson se les quedó mirando durante largo rato. Al final preguntó en voz baja:
—¿Es eso verdad?
Ninguno de los dos contestó. Kvant empezaba a poner cara de sospecha. Kristiansson toqueteaba nerviosamente la funda del arma reglamentaria con una mano y con la otra se secaba el sudor de la frente con la ayuda de la gorra.
Gunvald Larsson dejó que se hiciera un largo y profundo silencio. Luego, de repente, levantó los brazos y golpeó la mesa con las palmas de las manos, tan fuerte que hizo temblar toda la estancia.
—¡Es mentira! —aulló—. Es todo mentira de principio a fin y lo sabéis perfectamente. Os detuvisteis en un puesto de salchichas. Uno de vosotros estaba junto al coche, con un perrito caliente. Entonces, efectivamente, pasó un hombre en bicicleta y alguien gritó algo. Pero el que gritó no fue el hombre, sino un niño que iba sentado detrás, en el sillín infantil. Y no gritó «¡Policía patán!», sino «¡Policía patatín, policía patatán!», porque resulta que el niño tiene solo tres años y aún no saber llamar las cosas por su nombre.
Gunvald Larsson calló.
Las caras de Kristiansson y Kvant se habían vuelto de color rojo sangre. Pasado un largo rato, Kristiansson murmuró difusamente:
—¿Cómo puede saber eso?
Gunvald Larsson fijó una mirada fulminante primero en uno y luego en otro y preguntó:
—Bueno, ¿quién fue el que se comió el perrito caliente?
—Yo no —dijo Kristiansson.
—¡Serás cobarde, cabronazo gandul! —le espetó Kvant con un susurro de la comisura del labio.
—Y ahora contestaré a la pregunta —dijo Gunvald Larsson fatigado—. Lo sé porque el hombre de la bicicleta no estaba dispuesto a tolerar, así por las buenas, que dos energúmenos con uniforme le echaran la bronca durante quince minutos por algo que se le había escapado a un niño de tres años. De modo que llamó y se quejó del hecho, y además hizo muy bien, coño. Y eso que incluso había testigos. Por cierto, patatín-patatán, ¿tomabas la salchicha con puré de patata?
Kristiansson asintió con gesto sombrío.
Kvant ensayó una última estrategia defensiva:
—Es fácil equivocarse cuando uno tiene la boca llena de...
Gunvald Larsson le interrumpió alzando la mano derecha. Luego se acercó el cuaderno, se sacó un bolígrafo del bolsillo interior y escribió con grandes letras mayúsculas: «¡IDOS A LA MIERDA!».
Arrancó la hoja y la pasó por la mesa en dirección a los dos agentes. Kristiansson cogió el papel, lo miró, enrojeció todavía más y se lo pasó a Kvant.
—No tengo fuerzas para decirlo una vez más —dijo Gunvald Larsson.
Kristiansson y Kvant se marcharon, llevándose el mensaje consigo.