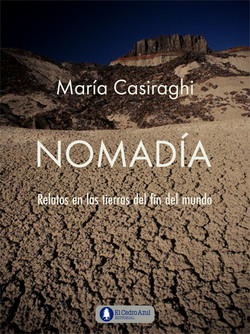Читать книгу Nomadía - María Casiraghi - Страница 16
ОглавлениеLa casa terminada
Ángela había sido una mujer sensible. Fuerte. Capaz de aguantar todas las miserias. Ñaco y porotos, mañana, tarde y noche. Ñaco y porotos y un oscuro destino. Ángela abrazaba a Humberto cuando él volvía de soltar los animales para que pastaran. Ángela lo tocaba cuando se sacaba las botas, y acercándole un mate lo acariciaba para que juntos pudiesen vencer el frío con el agua caliente y los primeros rayos del día.
Las cosas comenzaron a cambiar cuando nació Juan Pedro, su segundo hijo. Cada vez soplaba más viento y el niño empezaba a llorar cuando oscurecía. Ángela no. Ángela entendía. Ángela seguía acariciando a su marido sintiéndose colmada por estar las veinticuatro horas cerca de su cuerpo.
Pero Humberto empezó a despegar la mirada una mañana de abril. Salió con su montura ladeada y el cuerpo torcido sobre el lomo de un caballo triste. Volvió después de dos días.
—Encontré trabajo. Vamos a construir una casa de material. Clavaremos juntos hasta el último clavo.
Ángela le acarició la espalda, pero sacó su mano más rápido que otras veces.
La primera semana fue distinta para todos. Humberto había descuidado las tareas del campo y su hijo Manuel debió enfrentarlas solo. En el rancho provisorio Ángela cuidaba de Juan Pedro y cuando podía lo dejaba durmiendo solo para ir a la huerta a sacar alguna verdura. Esperaba que Humberto llegase temprano pero su silueta al bajar por el monte se veía cada vez más difusa.
Comenzaba otro invierno. Ángela recuperaba sus dolores y empezaba a encorvar su espalda para resguardarse del frío en los senos.
—Llegaste tarde. Tu trabajo en la fábrica es hasta las seis —increpó a su marido una noche.
Si trabajo horas extras acabaremos más rápido. Ya pronto terminaremos el techo —respondió él.
El monte se puso blanco y seguía soplando el viento. Humberto llegaba cada vez más tarde. Siempre deseando el regreso de la fábrica, la caricia de Ángela, la compañía de Manuel y Juan Pedro. Aunque no le apasionaba su empleo lo satisfacía saber que gracias a él iba levantando las paredes de su futura casa. A veces miraba al cielo agradecido por imaginarla terminada. Nunca más el polvo. Nunca más las pajas volándose por la noche. Nunca más el ruido furioso del viento.
—Por qué me mientes, viejo, por qué no llegas.
Humberto salía temprano sin saludar a nadie. Cada día regresaba más tarde y oscurecía más temprano. Ángela veía bajar el sol siempre desde el mismo sitio en que alguna vez compartieron el amor. No tenía reloj. Calculaba las horas por la ausencia del cuerpo de Humberto. Ángela acumulaba indignación. Humberto cansancio.
—Si seguís desconfiada, una vez que haya terminado con el último clavo, te dejo lo nuestro con vos y me voy solo.
Humberto continuó perdiéndose en la neblina de la mañana y apareciendo entre la noche, siempre esperando el cambio, o la paz. Su madre le había dicho una vez que la paz era algo que nadie había visto nunca. Por eso Humberto había insistido, intentado hallarla en las caricias reales de Ángela y nunca en las de otros cuerpos imaginarios que no fuesen el de su mujer o sus hijos.
Una noche Humberto volvió tarde. Realmente tarde. Había tenido que quedarse en la fábrica a pedido del gerente que le había prometido un aumento de salario y una reducción de horas de trabajo. Venía contento. Sonriendo. Había cumplido. Ya no más llantos de Juan Pedro desesperado por los senos huecos de la madre. Ya no más Manuel sin tiempo de aprender el alfabeto. Ya no más Ángela. Ya no más Ángela.
No había terminado de pasar sus brazos por el umbral cuando sintió los gritos. Cayeron cosas. Algunas habían sido de su padre. Se rompieron al chocar contra el suelo. Ángela temblaba, y mientras las observaba caer seguía tirando más hacia el techo, agujereando el trabajo de meses, de toda una vida.
Son las once, Humberto. Son las once de la noche. Seguís mintiéndome. Seguís mintiendo.
Humberto no respondió. La dejó hablando sola y subió al techo. Martilló la noche entera. Sintió cada golpe como un año más. Se llenó de arrugas hasta que el color naranja del amanecer cubrió la tierra de sus manos y la tierra donde dormían sus hijos y donde lloraba Ángela. Golpeó y golpeó. Hasta el último clavo. Cuando el sol terminó de despegarse a lo lejos, bajó.