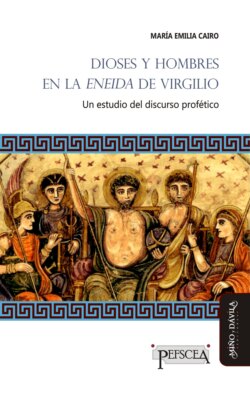Читать книгу Dioses y hombres en la Eneida de Virgilio - María Emilia Cairo - Страница 7
— 1 —
Estado de la cuestión 1.1. Principales tendencias en la bibliografía crítica acerca de Eneida
ОглавлениеEn la bibliografía crítica sobre Eneida, no existen estudios detallados de las profecías en los que se analice orgánicamente la totalidad de los anuncios divinos –con la excepción de los trabajos de Herschel Moore (1921) y O’Hara (1990), a cuyos aportes y limitaciones nos referiremos más adelante–. En líneas generales, existen análisis dedicados a las grandes profecías de Roma (la de Júpiter en 1, Anquises en 6 y Vulcano en 8), pero no trabajos que realicen un tratamiento integrado con los que se refieren al corto plazo de las aventuras de Eneas. Por consiguiente, para examinar los pasajes proféticos que son objeto de nuestra investigación, es necesario recurrir a los estudios más generales sobre el poema y observar de qué manera son analizados esos fragmentos en forma individual.
En el primer capítulo de Darkness Visible. A Study of Vergil’s Aeneid (1976), W. R. Johnson plantea la existencia de dos grandes tendencias críticas en los estudios de Eneida de mediados del siglo xx que buscan explicar el poema desde una perspectiva política. Por un lado, la que denomina“escuela europea”9 –en la que Johnson incluye a autores como Pöschl, Klingner, Büchner y Otis– se caracteriza por una visión según la cual el poema presenta un orden cósmico trascendente expresado por el mito de Eneas y su misión fundacional. El protagonista constituye la corporización de una serie de virtudes que lo hacen destacarse del caos que lo circunda. El establecimiento del imperio se apoya, pues, en el triunfo de la pietas del héroe sobre el furor que representan sus adversarios.10 Por otro lado, Johnson acuña el rótulo de “escuela de Harvard” para designar un grupo conformado por críticos como Parry, Brooks, Clausen y Putnam, quienes sostienen que el poema es esencialmente trágico. En un mundo brutal en el que Eneas asesina a Turno obnubilado por la ira y la sed de venganza, el propio concepto de heroísmo queda cuestionado.11
S. J. Harrison pasa revista a las diferentes perspectivas críticas del siglo pasado en su artículo “Some Views of the Aeneid in the Twentieth Century” (1990). Su análisis amplía el de Johnson por cuanto abarca un mayor arco temporal: comienza dando cuenta de los trabajos de Norden y Heinze publicados en 1903 y recorre los principales aportes de cada década hasta fines de los años 80. Asimismo, retoma la dicotomía planteada por aquél pero introduce algunos matices. Subraya, por ejemplo, que un trabajo como el de Pöschl, enmarcado en la tendencia optimista que reivindica el orden imperial romano como antecedente de la civilización occidental europea, dio origen a trabajos que, siguiendo su metodología del análisis simbólico, se ubicaron en la tendencia contraria.12 Plantea asimismo la existencia de una posición intermedia entre las dos escuelas, observada en el estudio de Perret (1952) y en los Commentaries de Austin (1955, 1964, 1971, 1977) y Williams (1960, 1962).13
Harrison aporta también un análisis de los continuadores de las dos escuelas planteadas por Johnson. En la vertiente optimista ubica los trabajos de Buchheit (1963), Otis (1964), Knauer (1964), Binder (1971) y Hardie (1986); en la pesimista incluye a Quinn (1968), a Camps (1969), al propio Johnson (1976) y a Lyne (1987). Reseña asimismo los estudios que han tratado aspectos particulares de la obra, como las fuentes de Virgilio, el lenguaje y estilo y la configuración de algunos personajes individuales.
E. A. Schmidt, en un artículo publicado en 2001, destaca que la perspectiva política constituye una novedad dentro de la historia de la recepción de Eneida, en virtud de que no surge hasta mediados del siglo xx.14 Sin embargo, análisis como el de Johnson han producido una impronta tan significativa que actualmente resulta imposible obviar en la lectura del poema la dimensión política del texto y su vinculación con el contexto histórico del gobierno de Augusto.15 Schmidt suma al recorrido histórico de la bibliografía virgiliana un análisis del contexto histórico, político y cultural de las dos tendencias para demostrar sobre qué supuestos se asientan. Su objetivo es demostrar que ambas proceden de la misma manera, tomando como absoluto un aspecto parcial de la obra y dejando de lado la posibilidad de combinar ambos enfoques para comprender el logro poético de Virgilio.
La visión optimista, patriótica e imperial es principalmente europea y en particular alemana. Schmidt postula que se fundamenta en la tradición germánica de una idea absoluta de estado y en la circunstancia histórica particular del debilitamiento alemán luego de la primera guerra mundial, que trajo como consecuencia el deseo de un gobierno efectivo con un liderazgo carismático.16 El personaje de Eneas como dux de los troyanos y el anuncio del futuro imperio romano se presentaban, pues, como modelos míticos de esa aspiración. Por el contrario, el pesimismo de la escuela de Harvard pone de manifiesto el escepticismo norteamericano hacia la idea de estado. La tradición estadounidense lo considera una entidad surgida de la delegación de un poder limitado y temporario, sin valor intrínseco en sí misma; en este marco, pues, resulta hostil la idea de un gobierno fuerte que el enfoque alemán atribuía al período augusteo.17 Schmidt considera que hechos históricos como el asesinato de Kennedy y la guerra de Vietnam funcionaron como catalizadores para manifestar esta desconfianza hacia el orden imperial en las lecturas de Eneida, como se observa en el desencanto y el recelo que trasuntan trabajos como los de Parry y sus seguidores.18
Dos años más tarde, R. A. Minson realiza un aporte similar al de Schmidt, en el sentido de que estudia la bibliografía virgiliana del siglo xx desde una perspectiva metacrítica, pero en este caso se ocupa de la denominación “escuela de Harvard” de manera exclusiva. El objetivo de Minson es cuestionar este rótulo, tal como lo plantea Johnson y lo continúa Harrison en los textos arriba mencionados. Según este crítico, se trata de una designación que abarca trabajos con perspectivas divergentes y que cataloga como pesimistas a estudios que proponen dudas moderadas.19 El resultado es una visión absolutamente polarizada de la crítica según la cual las interpretaciones posibles son o bien una celebración incondicional del orden imperial romano o bien un reproche rotundo a las pérdidas que la instauración de tal imperio supone. Es claro que la presentación de la crítica virgiliana en términos tan dicotómicos pasa por alto la amplia gama de lecturas posibles.20
Minson se dedica, como dice el título de su artículo, a “demoler el mito del pesimismo de la escuela de Harvard” indicando los rasgos que distinguen entre sí a cuatro estudios que se consideran emblemáticos de esta corriente: “Discolor Aura: Reflections of the Golden Bough” de R. A. Brooks (1953), “The Two Voices in Vergil’s Aeneid” de A. Parry (1963), “An Interpretation of the Aeneid” de W. Clausen (1964) y los libros The Poetry of the Aeneid (1965) y Virgil’s Aeneid (1995) de M. Putnam. Su fin es distinguir en estos análisis qué peso tiene la visión pesimista que destaca los sufrimientos de Eneas. En el caso de Brooks, por ejemplo, se afirma que el sufrimiento del protagonista es parte integral del proceso de fundación del orden romano; si bien el poema no finaliza en un tono de gloria y celebración, el acto final de la muerte de Turno es un acto necesario de pietas.21 Brooks, pues, considera la existencia de una trama en la que la fundación es una empresa exitosa llevada a cabo por un personaje piadoso, aun cuando existan dualidades e incongruencias igualmente importantes para la estructura del poema. Similar es, según Minson, el caso de Parry: establece en Eneida la presencia de dos voces –una pública, explícita, oficial, institucional, augustea; otra privada, implícita, íntima, personal, antiaugustea– que corren en paralelo, en dos niveles de lectura.22 El artículo de Clausen sí es más claramente pesimista: a pesar de señalar que Virgilio celebra el triunfo romano a la vez que presenta el dolor y el trabajo que implica, resulta desmedido el costo que Eneas debe pagar para obtenerla. Desde esta perspectiva, las críticas a la pérdida y el sufrimiento no aparecen en igual medida que el tono celebratorio, sino que lo superan.23 Por último, en el caso de Putnam, Minson advierte una lectura en la cual Eneas no siempre cumple con el ideal de pietas: en la segunda parte del poema (libros 7 a 12), adquiere un furor que lo lleva a burlarse de los piadosos, como Lauso, y a matar a Turno, incumpliendo el mandato de Anquises en el submundo (parcere subiectis) y actuando por impulso de la ira, no de la piedad.24 La conclusión del artículo es que la denominación de “escuela de Harvard” empleada por Johnson y Harrison pasa por alto las diferencias interpretativas señaladas, presentando como homogéneo un pesimismo que en realidad alberga distintas variantes.
En 2007 G. B. Conte publica dentro de la colección The Poetry of Pathos el artículo “The Strategy of Contradiction: On the Dramatic Form of the Aeneid”. Se ocupa de las dos principales tendencias en la crítica virgiliana, aun cuando consigne que la división resulta cada vez menos adecuada, puesto que cada una ha tomado elementos de la otra en los últimos años.25 Como había hecho Schmidt, señala que las lecturas de ambas surgen del mismo procedimiento interpretativo, consistente en presentar como total y único un aspecto parcial de la obra.26 El resultado es una dicotomía que pasa por alto el hecho de que el rasgo característico del estilo de Virgilio es la contradicción, un recurso tomado de la tragedia en virtud del cual coexisten dos posturas encontradas, cada una con sus argumentos y sus razones. Lo “trágico” de Eneida se encuentra para Conte en la configuración dialógica del poema. Si bien algunos estudios han catalogado de “trágicos” a personajes como Dido y Turno, lo han hecho en función de su final desafortunado, sin reconocer el dualismo de la tragedia como principio estructural de la épica de Virgilio.
En esto consiste la novedad del planteo de Conte: los autores que hablan de “dos voces” en Eneida, siempre otorgan la preeminencia a una de ambas o las ubican en dos niveles diferentes de lectura (el público vs. el privado, el oficial vs. el individual, etc.), haciendo que una resulte “más verdadera” que la otra.27 Quienes han estudiado Eneida como un poema optimista sin ningún lugar para la duda o bien como un texto pesimista, escéptico, que no permite una visión positiva, han reducido la complejidad del texto a una disposición unívoca. Se deben entender las contradicciones de Eneida como una invitación al pensamiento crítico, como un instrumento para comprometer al lector y hacerlo buscar nuevas formas, más complejas, de entender el mundo.28 Esta propuesta resulta estimuladora puesto que nos invita a apreciar la riqueza de Virgilio, a aceptar que Eneida puede ser al mismo tiempo, y en el mismo nivel, una visión gloriosa del imperium sine fine y una compasiva lamentación por el dolor humano.