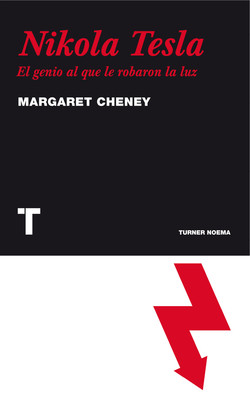Читать книгу Nikola Tesla - Margaret Cheney - Страница 10
ОглавлениеIII
INMIGRANTES DE POSTÍN
Entre Europa y Estados Unidos ya funcionaba el telégrafo, es decir, ya estaba tendido el cable transatlántico. En 1881, cuando el teléfono de Alexander Graham Bell fue conquistando el continente europeo, se recibió la noticia de que no tardaría en abrirse una central telefónica en Budapest, una de las cuatro ciudades elegidas por la filial europea de Thomas Alva Edison.
En enero de aquel año, Tesla se trasladó a Budapest donde, con ayuda de un influyente amigo de un tío suyo, enseguida encontró trabajo en la Oficina Central de Telégrafos del gobierno húngaro. Desempeñarse como auxiliar en un puesto dotado con un salario muy bajo no era lo que había soñado el joven ingeniero eléctrico. Pero se entregó a ello en cuerpo y alma.
Por entonces, se vio aquejado de una extraña afección que los médicos, a falta de un término mejor, diagnosticaron como crisis nerviosa. Tesla tenía los cinco sentidos acusadamente desarrollados. Según él, durante su niñez y en diversas ocasiones, desvelado por el crepitar de las llamas, había salvado de perecer en incendios a unos cuantos vecinos suyos. Entrado ya en los cuarenta, cuando llevaba a cabo sus investigaciones sobre rayos en Colorado, aseguraba que podía oír el estallido de un trueno a más de ochocientos kilómetros de allí, cuando el límite de sus jóvenes ayudantes se situaba en torno a los doscientos cuarenta.
Pero la experiencia que le tocó vivir durante aquel episodio nervioso superaba incluso los parámetros habituales de Tesla: podía oír el tictac de un reloj de pulsera tres cuartos más allá del que ocupaba; el aleteo de una mosca en la mesa de su habitación le producía un molesto zumbido en los oídos; un carro que pasase a unos cuantos kilómetros de distancia le hacía estremecerse de pies a cabeza; el pitido de un tren a más de treinta kilómetros ocasionaba una vibración tal en su silla que sentía un malestar insoportable. Tenía la sensación de que temblaba el suelo que pisaba y, para facilitarle el descanso, no quedó más remedio que colocarle unas almohadillas de goma bajo las patas de la cama.
De no haber sido capaz de disociarlos en sus diferentes componentes, los ruidos fuertes –escribió–, alejados o próximos, me sonaban como expresiones altisonantes. Si aparecían de forma intermitente, mi cerebro percibía la discontinuidad de los rayos de la luz del sol como fogonazos de una intensidad tal que me aturdían por completo. Era tan opresiva la sensación que notaba en el cráneo que tenía que hacer acopio de todas mis fuerzas para pasar por debajo de un puente o de cualquier otra estructura. En la oscuridad, mis sentidos se asemejaban a los de los murciélagos: era capaz de detectar la presencia de un objeto situado a cuarenta metros de mí por el extraño hormigueo que sentía en la frente.[1]
En aquel momento, su pulso oscilaba desde niveles muy bajos hasta las 260 pulsaciones por minuto. Las contracciones y espasmos que le recorrían el cuerpo le resultaban casi intolerables.
Como es natural, los médicos de Budapest estaban desconcertados. Hubo incluso un galeno de gran renombre que, al tiempo que aseguraba que el mal que padecía era insólito y no tenía cura, le prescribió la ingesta de grandes dosis de potasio.
O, en palabras del propio Tesla: “Siempre lamentaré que, en aquella ocasión, no hubieran estado pendientes de mí especialistas en fisiología y en psicología. Aunque creía que no saldría con bien de aquélla, me agarraba desesperadamente a la vida”.[2]
El caso es que no sólo recobró la salud, sino que, con la ayuda de un buen amigo, pronto recuperó el vigor que lo animaba antes de aquel episodio. El amigo en cuestión se llamaba Anital Szigety, un deportista y oficial mecánico con quien trabajaba. Él fue quien le hizo ver la importancia del ejercicio físico, y juntos dieron largos y frecuentes paseos por la ciudad.
Desde los tiempos en que hubo de abandonar la Politécnica de Graz, Tesla no había dejado de darle vueltas al desafío que representaba el motor de corriente continua. Más adelante, recurriría a su pomposa grandilocuencia para afirmar que no afrontaba la cuestión como un problema más que hubiera de resolver: “Para mí era una especie de voto sagrado, una cuestión de vida o muerte. Si no daba con la solución, mi vida no tendría sentido”.
Con todo, sin saber cómo, tenía la convicción de que había ganado la batalla. “La solución estaba allí, agazapada en las más profundas circunvoluciones de mi cerebro, aunque no era capaz de darle forma”.[3]
Una tarde, al ponerse el sol, Szigety y él paseaban por el parque de la ciudad. Tesla recitaba unos versos de Fausto, de Goethe. El sol que se ocultaba le recordó un hermoso pasaje:
El sol se aleja, cede, mas la luz sobrevive,
Alumbra para animar nueva vida allende
¡Ah, si unas alas me elevaran del suelo
Y a su curso me acercasen con mi anhelo!
En ese instante, “la idea se abrió paso como un fogonazo y, en un segundo, comprendí la raíz del problema”.
Como si hubiera encajado un puñetazo, Tesla se quedó paralizado, con sus largos brazos inquietos en alto. Asustado, Szigety trató de llevarle hasta un banco. Pero Tesla no accedió a sentarse hasta no dar con un palo. Comenzó, entonces, a dibujar un croquis en el suelo:
–Mira el motor que he dibujado; y, ahora, observa cómo consigo que funcione al revés –exclamó.
El esquema era el mismo que, seis años más tarde, habría de presentar durante el discurso que pronunció en el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos, tarjeta de presentación de un nuevo principio científico, realmente sorprendente en cuanto a su simplicidad y posibilidades; una revolución, en el sentido literal del término, en el mundo de la tecnología.
Acaba de ocurrírsele no un nuevo motor, sino una forma distinta de hacer las cosas: Tesla había dado con el principio del campo magnético rotatorio originado por dos o más corrientes alternas acompasadas.[4] En efecto, mediante la creación de un torbellino magnético producido por dos corrientes en alternancia, había eliminado de un plumazo la necesidad de disponer de un conmutador (aparato concebido para invertir la polaridad de una corriente eléctrica) y de escobillas por las que circulase la corriente: había rebatido los planteamientos del profesor Poeschl.
Otros científicos habían tratado de poner a punto motores de corriente alterna, pero sin apartarse del modelo de un único circuito cerrado como el que se utilizaba para la corriente continua que, o bien no funcionaban, o lo hacían de forma renqueante, generando una tremenda vibración imposible de aprovechar. Unos años antes, allá por 1878-1879, el mismo Elihu Thomson que idease un generador en Estados Unidos había recurrido a la corriente alterna como fuente de alimentación de luces de arcos voltaicos. Por su parte, los europeos Gaulard y Gibbs habían inventado el primer transformador de corriente alterna, herramienta imprescindible para incrementar o disminuir el voltaje a la hora de transportar la electricidad. George Westinghouse, uno de los primeros partidarios de la corriente alterna, que tenía en mente monumentales proyectos para la electrificación de todo Estados Unidos, adquirió los derechos de las patentes de Gaulard y Gibbs para su país.
A pesar de estas tentativas, no se puede decir que hubiera un motor de corriente alterna que funcionase de forma adecuada hasta que Tesla inventó el suyo, un motor de inducción que entrañaba una nueva forma de funcionar, realmente adelantada para la época.
Claro que una cosa es idear un invento realmente extraordinario y otra muy diferente que el mundo reconozca su importancia. Mientras su nómina apenas le daba para vivir, Tesla, dejándose arrastrar por una imaginación desbordante, ya se veía convertido en un personaje rico y famoso. Así, señalaba con amargura, “los últimos veintinueve días de este mes han sido los peores”. Convencido de que por fin se le reconocería su talento como inventor, hasta estos apuros se le hicieron más tolerables.
Era mi único sueño –recordaría más tarde–; Arquímedes era mi ejemplo a seguir. Reconocía el mérito de los pintores, pero, desde mi punto de vista, sus obras no eran sino sombras y esbozos. El inventor, sin embargo, ofrece al mundo cosas realmente tangibles, que palpitan y funcionan.[5]
Durante los días que siguieron, se entregó por entero al intenso placer de diseñar nuevos motores que funcionasen con corriente alterna.
“Me hallaba inmerso en un estado de felicidad exultante como nunca antes había experimentado –insistiría–. El flujo de ideas era imparable”. La dificultad residía en atraparlas al vuelo.
Con todo detalle, incluso los accesorios menores o la fatiga de los materiales de las piezas de los aparatos que pergeñaba me resultaban del todo reales y palpables. Disfrutaba al imaginarme aquellos motores funcionando sin parar […] Cuando una inclinación natural se transforma en pasión es como si nos acercásemos al objetivo anhelado calzados con botas de siete leguas. En menos de dos meses, concebí en mi cabeza todo tipo de motores, así como las modificaciones pertinentes de cada mecanismo…[6]
Ideó así motores que funcionaban con corriente alterna, como el de inducción polifásica, el de inducción de fase partida, el polifásico síncrono, y los mecanismos polifásicos y monofásicos para la generación, transporte y aprovechamiento de la electricidad. Lo que significaba que, en la práctica, toda la electricidad se generaría, se transportaría, se distribuiría y se transformaría en fuerza mecánica, gracias al sistema polifásico de Tesla.
Lo que, a su vez, implicaba el recurso a voltajes más elevados que los que permitía la corriente continua y llevar la electricidad a cientos de kilómetros de distancia, dando paso a una nueva era, en definitiva, que permitiría disponer de alumbrado y de energía eléctrica en cualquier parte. La bombilla de filamento de carbono de Edison funcionaba con corriente alterna o continua. Pero la necesidad de instalar un generador cada tres kilómetros encarecía el transporte de la electricidad. Y Edison, que estaba muy apegado sentimentalmente a la ciudad de Washington, no era tan dúctil como su bombilla.
Corría el año 1882. A Tesla se le agolpaban las ideas en la cabeza. Como no disponía de tiempo ni de dinero para preparar maquetas, se volcó en el trabajo que realizaba en la oficina de telégrafos, donde no tardó en ascender a la categoría de ingeniero. Introdujo diversas mejoras en los aparatos de la central en que trabajaba (entre ellas, un amplificador de teléfono que olvidó patentar); en contrapartida, el trabajo que realizaba le proporcionó una considerable experiencia práctica.
A través de unos amigos de su familia, dos hermanos apellidados Puskas, obtuvo una recomendación para trabajar en la filial telefónica parisiense de Edison. Y allí se trasladó en el otoño de aquel año.
Lo que más le interesaba era convencer a los ejecutivos de la Continental Edison Company de los enormes beneficios potenciales que ofrecía la corriente alterna. Cuando se enteró del rechazo que provocaba en Edison tal posibilidad, de la que no quería ni oír hablar, el joven serbio se sintió profundamente decepcionado.
Joven como era y residente en París, no tardó en encontrar oportunidades de resarcirse. Hizo nuevas amistades, tanto entre franceses como con americanos; recuperó su antigua maestría en el billar; caminó kilómetros y kilómetros a diario, y hasta nadó en el Sena.
En el trabajo, le encomendaron la tarea de servir de apagafuegos: era el encargado de resolver las dificultades que se presentasen en las centrales francesas y alemanas de la firma Edison. Con motivo de uno de esos viajes de trabajo, a Alsacia en concreto, se llevó consigo una serie de materiales con los que construyó su primer motor de inducción accionado por corriente alterna, “un aparato muy rudimentario, gracias al cual disfruté de la incomparable satisfacción de observar, por vez primera, la rotación de la máquina sin necesidad de un conmutador”.[7]
Con un ayudante, en el verano de 1883, por dos veces llevó a cabo el mismo experimento. En su opinión, las ventajas de la corriente alterna sobre la corriente continua de Edison eran tan evidentes que no entendía que su patrón se desentendiera y mirase para otro lado.
En Estrasburgo, le pidieron que echase una mano a ver qué se podía hacer con una planta destinada a la iluminación de una estación de ferrocarril que el cliente, el Gobierno alemán, no había aceptado, y no sin razón: ante los propios ojos del anciano emperador Guillermo I, durante la inauguración oficial y por culpa de un cortocircuito, un enorme trozo de pared había saltado por los aires. Ante el riesgo de verse obligada a asumir cuantiosas pérdidas, la filial francesa le prometió a Tesla un incentivo si conseguía que las dinamos funcionasen mejor, y tranquilizar así a los alemanes.
Era, sin duda, un asunto peliagudo para una persona de no mucha experiencia como Tesla, pero su alemán fluido le fue de gran ayuda. Al final, no sólo consiguió resolver las dificultades eléctricas, sino que se hizo amigo del alcalde de la localidad, un tal señor Bauzin, que trató de recaudar fondos para financiar su invento; de hecho, sondeó a unos cuantos ricos inversores potenciales ante quienes Tesla hizo una demostración del nuevo motor. Aunque todo salió a pedir de boca, los empresarios convocados no supieron ver las posibilidades prácticas del invento.
El joven y desairado inventor encontró el consuelo parcial de unas pocas botellas de St. Estèphe de 1801, año de la última invasión alemana de Alsacia, que le regaló el alcalde diciendo que nadie más que Tesla era merecedor de paladear una añada tan extraordinaria.
Entonces, con la satisfacción del deber cumplido, regresó a París, donde confiaba en recibir la bonificación prometida. Consternado, comprobó que no iban a dársela. Los tres ejecutivos de la compañía, sus jefes directos, se pasaban la pelota de uno a otro, hasta que Tesla, harto de que le tomasen el pelo, presentó su dimisión irrevocable.[8]
Charles Batchelor, director de la planta, amigo íntimo y colaborador de Edison durante muchos años, se dio cuenta de la valía del joven serbio, y lo animó a trasladarse a Estados Unidos, donde no sólo la hierba sino hasta el dinero eran más verdes.
Batchelor era un ingeniero inglés que había trabajado con Edison en la puesta a punto de una versión mejorada del primer teléfono de Bell. Edison había inventado el transmisor que hacía posible que la voz recorriese largas distancias. Batchelor le echó una mano durante la tumultuosa presentación del mencionado teléfono, con “sus vociferantes explicaciones y atronadoras cantinelas”, según relataba un periodista neoyorquino de la época.
Después, el norteamericano y el inglés se encargaron de supervisar el montaje del primer grupo electrógeno autónomo que Edison colocó en el mercado, a bordo del buque Columbia de la Armada estadounidense. La nave hizo una deslumbrante demostración de tal ingenio al zarpar de la bahía de Delaware con destino a California, pasando por el cabo de Hornos.
No le faltaban motivos, pues, a Batchelor para afirmar que conocía bien a Edison, y de ahí que escribiera una elogiosa carta de presentación que habría de poner en relación a dos genios igual de egocéntricos. Como más tarde los acontecimientos se encargarían de demostrar, Batchelor no entendía tan bien a Edison como pensaba.
Liquidé lo poco que poseía –recordaba Tesla más adelante–, reservé pasajes y llegué a la estación de ferrocarril cuando el tren ya se disponía a partir. En ese instante, caí en la cuenta de que había extraviado el dinero y los billetes. ¿Qué iba a hacer? Hércules habría dispuesto de todo el tiempo del mundo para pensárselo, pero yo tenía que tomar una decisión mientras corría de vagón en vagón; un torbellino de ideas, tan opuestas como las oscilaciones de un condensador, se me pasó por la cabeza. Tomé la decisión acertada en el momento crítico…[9]
Encontró unas cuantas monedas para subirse al tren, y eso fue lo que hizo. A continuación consiguió colarse en el buque Saturnia a base de labia, y nadie le reclamó el pasaje.
Aparte de las pocas monedas que aún llevaba en el bolsillo, zarpó con destino a tierras americanas con unos cuantos poemas y artículos que había escrito, unos cálculos llenos de tachones relativos a algo que describía como un problema insoluble (sin más precisiones) y los planos de una máquina voladora. En su fuero interno, estaba seguro de que, con sólo veintiocho años, ya era uno de los grandes inventores de su tiempo. Pero eso sólo lo sabía él.
1 Tesla, “Inventions”, pp. 42-44.
2 Ibid., p. 43.
3 Ibid., p. 44.
4 Kenneth M. Swezey, “Nikola Tesla”, Science, vol. 127, nº 3307, 16 de mayo de 1956, p. 1.148; O’Neill, Genius, pp. 48-51.
5 Tesla, “Inventions”, p. 46.
6 Ibid., p. 46.
7 Ibid., p. 48.
8 Ibid., p. 50.
9 Ibid., p. 50.