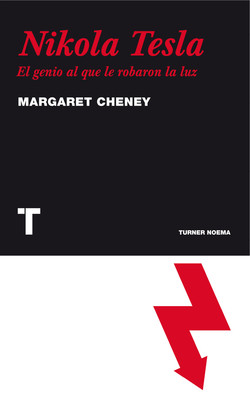Читать книгу Nikola Tesla - Margaret Cheney - Страница 11
ОглавлениеIV
EN LA CORTE DEL SEÑOR EDISON
El día de junio en que pisó la Oficina de Inmigración de Castle Garden, en Manhattan, ataviado con un repulido sombrero hongo y una escueta levita negra, al menos nadie confundió a Tesla con un pastor de ovejas montenegrino ni con un preso por deudas escapado de la cárcel. Ocurría esto en 1884, el mismo año en que la nación francesa le regaló al pueblo estadounidense la Estatua de la Libertad. Como en respuesta a los versos de la poetisa Emma Lazarus, en cuestión de muy pocos años dieciséis millones de europeos y asiáticos recalaron en Estados Unidos, iniciando un movimiento migratorio que aún no ha finalizado. Hacían falta hombres, mujeres y hasta niños para poner en marcha la formidable revolución industrial que recorría el país de punta a cabo. 1884 fue también el año del pánico en la Bolsa.
Tesla no pasó por el departamento de empleo, donde contrataban a cuadrillas de obreros para desempeñar penosas jornadas de hasta trece horas en la construcción del ferrocarril, en minas, en fábricas o como cuidadores de ganado. Ni mucho menos. Con su carta de presentación para Edison y la dirección de un conocido suyo en el bolsillo, solicitó a un policía las indicaciones pertinentes y, lleno de resolución, echó a andar por las calles de Nueva York.
Pasó por delante de una tienda, cuyo propietario lanzaba toda clase de improperios contra una máquina que se había estropeado. Tesla hizo un alto y se ofreció a repararla. Tras verla recompuesta, agradecidísimo, el comerciante le dio veinte dólares.
El joven serbio siguió adelante sonriendo, acordándose de un chiste que había oído en el barco. Iba andando por la calle un pastor de ovejas montenegrino que acababa de llegar a los Estados Unidos, y se encontró con un billete de diez dólares en el suelo. Ya se inclinaba para recogerlo, cuando se paró en seco, pensando para sus adentros: “No, no voy a trabajar el mismo día en que he pisado tierra americana”.
A sus treinta y dos años y peinando ya algunas canas, Thomas Alva Edison, enfundado en una de sus batas de algodón a rayas, cortadas y cosidas a mano por su esposa, y abotonada hasta el cuello, era un hombre desgarbado, encorvado, que daba tumbos de un lado para otro arrastrando los pies. A primera vista, su rostro era tan vulgar que podía resultar anodino, pero quienes iban a verlo no tardaban mucho en reparar en el fulgor de penetrante inteligencia e inagotable energía que emanaba de sus ojos.
Pese a ser un genio, no podía decirse que Edison fuera muy conocido en aquella época. Había puesto en marcha la Edison Machine Works, de Goerck Street, y la Edison Electric Light Company, sita en el número 65 de la Quinta Avenida. Su central eléctrica, instalada en los números 255-257 de Pearl Street, abastecía de electricidad a la zona de Wall Street y del East River. Disponía también de un enorme laboratorio de investigación en Menlo Park, Nueva Jersey, que daba empleo a numerosas personas y donde, en ocasiones, ocurrían cosas de lo más sorprendentes.
A veces, era posible ver al propio Edison dando brincos alrededor de “un pequeño monstruo de metal, una locomotora a pequeña escala”, que funcionaba gracias a la corriente continua de una central situada a espaldas del laboratorio, y que, en cierta ocasión, descarriló al alcanzar los sesenta kilómetros por hora, haciendo las delicias de su inventor.[1] Hasta ese laboratorio se había acercado Sarah Bernhardt, entre otros, para que su voz quedase inmortalizada en el fonógrafo del señor Edison. Circunspecta, la actriz hizo algún comentario acerca de lo mucho que se parecía a Napoleón I el dueño de aquellas instalaciones.
La central de Pearl Street producía energía suficiente para que un centenar de ricas familias neoyorquinas dispusieran de luz eléctrica, pero Edison también llevaba su corriente continua a plantas instaladas en molinos, fábricas y teatros repartidos por toda la ciudad. Recibía, asimismo, numerosas peticiones para instalarlas en barcos; un quebradero de cabeza más, porque la posibilidad de que se declarase un incendio a bordo era una pesadilla que nunca lo abandonaba.
Por si fuera poco, mantenía la reputación de hombre mordaz y de lengua afilada: “En el comercio y en la industria, todo el mundo roba –solía decir muy serio–; hasta yo mismo he robado. Pero, al contrario que los demás, yo se cómo hacerlo; ellos, no”. Por “ellos” se refería a la Western Union, para la que había trabajado, al tiempo que vendía uno de sus útiles inventos a la competencia.
O la desdeñosa aseveración de que ni falta que le hacía ser matemático pues, si necesitaba de ellos, los contrataba, afirmación susceptible de molestar a los científicos con título oficial. Nadie podía negar que, en el nivel de desarrollo que entonces conocía Estados Unidos, los ingenieros e inventores salían mucho más rentables que los investigadores de formación académica. Y para que nadie se llamase a engaño, Edison gustaba de afirmar que reconocía la importancia de sus inventos por los dólares que le hacía ganar, y que lo demás le importaba poco.
El escritor Julian Hawthorne apuntaba: “Si el señor Edison dejase de lado esa manía suya de inventar cosas y se dedicase a la literatura, podría llegar a ser un gran novelista…”.
Un ajetreado día de aquel verano de 1884, el inventor había salido por piernas del hogar de la familia Vanderbilt, en la Quinta Avenida, para solucionar una contingencia que se había producido en la central de Pearl Street. Por culpa de dos cables que se habían cruzado por detrás de las barras metálicas de las que pendían unos tapices, se había declarado un fuego en la mansión. Las llamas quedaron sofocadas con rapidez, pero la señora Vanderbilt, histérica tras el percance, había intuido que el origen de todos sus males residía en el motor de vapor y la caldera situados en el sótano. Fuera de sí, la mujer exigía que Edison retirase la instalación de su casa.[2]
Edison envió una cuadrilla para reparar los daños, tomó un trago de café frío que quedaba en una taza y reflexionó sobre lo que iba a hacer a continuación. Sonó el teléfono. Acercó el auricular a su oído bueno.
Era el director de la compañía naviera propietaria del buque Oregon que, con irritación no disimulada, quería saber si ya se le había ocurrido algo para recomponer las dinamos para su planta de iluminación de la nave. Fondeada muchos más días de lo previsto, estaba perdiendo dinero a espuertas.
¿Qué podía decirle Edison? No disponía de ningún ingeniero para atenderlo.
No pudo por menos que acordarse de Morgan, de J. Pierpont Morgan, que contaba con un ingeniero a jornada completa, encargado de supervisar la caldera y el motor de vapor que había instalado en un pozo del jardín de su mansión de Murray Hill, una instalación tan ruidosa que los vecinos lo amenazaban con una querella. A Morgan le traía sin cuidado: cuando las cosas se torcían, enviaba una caja de sus habanos especiales, se embarcaba en su yate, el Corsair, y realizaba un largo crucero.
–Le enviaré a un ingeniero esta misma tarde –le prometió Edison al naviero.
Morgan era el principal accionista de la Edison Electric Company, cuyos tendidos de cables de corriente continua se extendían como precarias telas de araña, sobrevolando algunas calles de la ciudad. Aunque los financieros y los empresarios no prestaban demasiada atención a la electricidad, otros, como el propio Morgan, habían intuido de inmediato que era el avance más significativo que se había conocido desde el tornillo de Arquímedes: todo el mundo demandaba energía y, en cuestión de poco tiempo, todo el mundo recurriría a las lámparas incandescentes de Edison.
La ingeniería eléctrica ofrecía un campo abonado para cualquier emprendedor afín a la ciencia o a los inventos, y no sólo por las compensaciones económicas. También había que tener en cuenta la atracción y los peligros, que representaban una frontera casi inexplorada.
La Universidad de Cornell y el Columbia College figuraban entre las pocas instituciones académicas que se jactaban de contar con magníficos departamentos de ingeniería eléctrica. Aparte de gigantes como Edison, Joseph Henry y Elihu Thomson, pocos eran los especialistas estadounidenses en este campo. De ahí que los empresarios del país no dudasen en contratar a profesionales llegados del extranjero, como Tesla, Michael Pupin, Charles Proteus Steinmetz, Batchelor y Fritz Lowenstein, por citar a unos pocos.
Sólo gracias, no obstante, al empeño de Edison, se encendían (o se apagaban) las luces que adornaban la ciudad de Nueva York. Hacía sólo un año que la señora de William K. Vanderbilt había organizado el recordado baile que habría de poner fin a las rivalidades entre los Astor y los Vanderbilt. En aquella ocasión, la señora de Cornelius Vanderbilt bajó la escalera principal de la mansión familiar vestida de “Luz Eléctrica”: una suntuosa puesta en escena, raso blanco y diamantes incluidos, que pocos de los privilegiados asistentes olvidarían.
Era tal el hechizo que provocaba la nueva fuente de energía que los anuncios navideños de un empresario de la época animaban a los padres a “dejar boquiabierta a la familia con nuestro enchufe doble”. No menos atractivos, aunque sorprendentes, eran otros presentes que aseguraban que el comprador se situaría a la altura de las celebridades del momento, como el corsé eléctrico para mamá y el cinturón magnético para papá. En las romerías populares, los aldeanos pagaban por recibir las descargas de un acumulador eléctrico.
Nada más prometer al naviero la presencia de un ingeniero con el que no contaba, no bien acababa de colgar el auricular del teléfono, apareció un chico que, sin resuello, le anunció que había dificultades en las calles de Ann y Nassau: se había producido una avería en la caja de empalmes instalada por uno de los inexpertos electricistas que trabajaban para el inventor. Sin ahorrarse detalles, el muchacho describió cómo un trapero y su caballo habían saltado por los aires y habían desaparecido calle abajo en un santiamén.
Edison le dio una voz al capataz:
–Reúna una cuadrilla, si todavía quedan hombres disponibles. Corte la corriente y arregle la avería.
Al alzar la vista, reparó en los cabellos negros de un hombre alto que se inclinaba sobre su mesa de trabajo.
–¿En qué puedo ayudarle, señor mío?
Tesla se presentó, hablando un correcto inglés con acento británico, un poco más alto de lo que tenía por costumbre en atención a la sordera que padecía Edison.
–Traigo una carta del señor Batchelor.
–¿Batchelor? ¿Algo no va bien por París?
–Todo en orden que yo sepa, señor.
–Tonterías. En París, siempre hay algo que anda mal.
Edison leyó la sucinta nota de recomendación de Batchelor y soltó un bufido. Observó a Tesla con atención.
–‘Conozco a dos grandes hombres, y usted es uno de ellos. El otro es el joven portador de esta carta’. ¡Caramba! ¡A esto le llamo yo una carta de recomendación! A ver, ¿qué sabe hacer usted?[3]
Durante la travesía, Tesla se había imaginado la escena más de una vez. La reputación de Edison, un hombre que, carente de formación académica, había inventado centenares de cosas útiles, le impresionaba sobremanera. En tanto que él, ¿qué había conseguido tras haberse pasado años rodeado de libros? ¿Qué resultados podía exhibir? ¿Para qué tanta formación?[4]
Hizo un rápido repaso del trabajo que había realizado en Francia y Alemania para la Continental Edison y, antes de que su interlocutor hiciera un comentario siquiera, comenzó a describir las excelencias del motor de inducción de corriente alterna, basado en su descubrimiento del campo magnético rotatorio. Por ahí irían los tiros en el futuro, aseguró: un inversor avispado podría hacerse multimillonario.
–¡Alto ahí, amigo mío! –replicó Edison, encolerizado–. Ahórreme esos disparates que, además, son peligrosos. Esta nación se ha decantado por la corriente continua. No seré yo quien eche por tierra lo que la gente quiere. Pero quizá tenga algo para usted. ¿Sabe arreglar el sistema de alumbrado de un barco?
Aquel mismo día, cargado de herramientas, Tesla subió a bordo del Oregon. Varios cortocircuitos y averías habían dado al traste con los generadores de la nave. Con ayuda de la tripulación, trabajó toda la noche. Al amanecer del día siguiente, había concluido la reparación.
Por la Quinta Avenida, de camino al laboratorio de Edison, se cruzó con su nuevo patrón acompañado por algunos de los más importantes ejecutivos de la empresa, que se retiraban a descansar.
–Aquí está nuestro parisiense; lleva en pie toda la noche –dijo Edison, a modo de presentación.[5]
Cuando Tesla le informó de que había reparado los dos aparatos, Edison se lo quedó mirando en silencio, y siguió adelante sin decir palabra. Con su buen oído, cuando aún no se habían alejado mucho de él, el serbio le oyó comentar:
–Este tío sabe lo que se trae entre manos.
Edison le fue contando las historias de los renombrados científicos europeos que habían recalado en Estados Unidos. Como Charles Proteus Steinmetz, el brillante enano alemán que había llegado a tierras americanas deportado, como un indigente. Tras sacudirse de encima aquel baldón, inició una carrera que lo convirtió en el genio oficial del más importante laboratorio de investigación industrial de General Electric, en Schenectady. Se trata del mismo Steinmetz que, cuando Edison y la General Electric trataron de emularlo, se empeñaría en dar con una alternativa que estuviera a la altura del sistema de corriente alterna de Tesla.
Edison no tardó en reconocer la valía de Tesla y, en la práctica, le dio carta blanca para investigar y resolver los problemas que se presentaban en el laboratorio. Trabajaba casi todos los días desde las diez y media de la mañana a las cinco de la madrugada del día siguiente, lo que le valió un desabrido comentario por parte de su nuevo jefe: “He contado con colaboradores muy entregados, pero usted se lleva la palma”.
En caso de apuro, ambos eran capaces de estar de pie dos o tres días seguidos sin dormir, mientras sus compañeros caían uno tras otro. Aun así, los trabajadores de Edison aseguraban que éste, de vez en cuando, daba cabezadas.
No tardó mucho Tesla en dar con la solución para que las rudimentarias dinamos de Edison, si bien limitadas a la producción de corriente continua, funcionasen de forma más eficiente. Así, propuso un método para rediseñarlas, asegurando que no sólo mejorarían sus prestaciones sino que ahorrarían mucho dinero.
El astuto hombre de negocios que latía en Edison se avivó al oírle hablar de dinero. No tardó en comprender, sin embargo, que el proyecto que Tesla proponía era de gran calado y necesitaría dedicarle mucho tiempo.
–Le pagaré cincuenta mil dólares a usted solito, si es capaz de llevarlo a buen término –le dijo.[6]
Durante meses, sin apenas dormir, Tesla trabajó como un loco. Aparte de rediseñar los veinticuatro generadores de arriba abajo e introducir notables mejoras, implantó controles automáticos, una idea original que quedó registrada como patente.
Las diferentes formas de ser de cada uno pesaron mucho desde el principio. Edison renegaba de Tesla, a quien consideraba un intelectual, un teórico, un erudito. Según el mago de Menlo Park, el noventa y nueve por ciento de la genialidad consistía “en prever qué cosas no iban a funcionar”. De ahí que recurriese a un complicado proceso de eliminación a la hora de abordar cualquier problema.
No sin sentido del humor, Tesla diría de aquellas “jábegas experimentales”:
Si Edison se viera en la tesitura de encontrar una aguja en un pajar, procedería con la diligencia de las abejas, examinando brizna a brizna hasta dar con ella. Yo sabía que, con un poco de teoría y los cálculos pertinentes, se hubiera ahorrado el noventa por ciento del trabajo, pero tuve el dudoso honor de observar su forma de proceder.[7]
El afamado ingeniero y periodista Thomas Commerford Martin contaba que Edison, en cierta ocasión, incapaz de descubrir en el mapa el remoto lugar de Croacia en que Tesla había nacido, llegó a preguntarle si alguna vez había comido carne humana.
Hasta el más rutilante de los genios ha de seguir su propia trayectoria –escribió Martin, no sin perspicacia–, y estos dos hombres representan, cada uno a su manera, dos formas de enfocar las cosas, dos métodos diferentes, dos afanes muy distintos. Si quiere que sus anhelos lleguen a buen puerto […], al señor Tesla no le quedará otra que apartarse de Edison.
Eran diferentes incluso en cuestiones tan elementales como el aseo personal. Obsesionado con los microbios y escrupuloso en extremo, Tesla llegó a comentar de Edison: “No tenía aficiones conocidas; no le gustaba el deporte ni los espectáculos en general, y vivía del todo ajeno a las normas de higiene más elementales […] Tal era su desidia que, de no haber contraído matrimonio con una mujer de sobresaliente inteligencia, que puso todo su empeño en sacarlo a flote, habría muerto hace muchos años”.[8]
Más allá de cuestiones personales, mantenían diferencias de criterio irreconciliables. Convencido de que la corriente continua era imprescindible para la fabricación y posterior venta de sus bombillas incandescentes, Edison intuía la amenaza que, para su sistema, representaba aquel extranjero tan brillante: la vieja historia de los intereses creados. En sus comienzos, Edison tuvo que plantar cara a la tenaz resistencia de las empresas que comercializaban el gas en régimen de monopolio, y si les ganó la partida fue gracias a sus perspicaces dotes para la propaganda. Imprimía boletines en los que describía con todo lujo de detalles los peligros que entrañaban las explosiones de las tuberías de gas. Sus representantes recorrían el país de punta a punta, informando de todos los incidentes achacables a aquella “opresión industrial”, que atentaba contra la salud de los trabajadores, quienes, supuestamente, “sufrían” quemaduras, o pérdidas de visión provocadas por la luz de gas. Ya se imaginaba, pues, en la tesitura de tener que librar una nueva batalla contra una tecnología más novedosa que la suya.[9]
En los pocos ratos libres que tenía, Tesla se empapaba de la historia, la literatura y las costumbres de Estados Unidos, disfrutando de las nuevas amistades y experiencias que iba acumulando. Hablaba bien inglés, y comenzaba a entender el sentido del humor de los estadounidenses. Eso pensaba, al menos. Pero, como los hechos se encargarían de demostrar, Edison le sacaba ventaja.
Le encantaba pasear por las calles de Nueva York, congestionadas de tranvías que se movían gracias a la electricidad, y pasaba buenos ratos en aquellas vías públicas ya entonces atestadas. Día sí, día no, las dinamos de la central estaban averiadas pero, cuando funcionaban en condiciones, los tranvías ponían los pelos de punta a viajeros y peatones por igual, hasta el punto de que el director de un periódico advertía sesudamente contra los riesgos que corría cualquier ciudadano que se subiese a ellos, porque podría verse afectado de perlesía y nadie se haría responsable.
Por ignotas razones, los habitantes de Brooklyn se sentían especialmente expuestos al ataque de los monstruosos tranvías y todos a una blandieron pancartas en las que se leía: “Tranvías traicioneros”. Más tarde, cuando el barrio contó con un equipo propio de béisbol, lo bautizaron Brooklyn Dodgers.
Tesla dedicó casi todo un año al rediseño de los generadores de Edison. Una vez concluida la tarea, informó a su jefe de que había culminado con éxito su empeño y le reclamó, por supuesto, los cincuenta mil dólares prometidos.
Edison retiró sus enormes zapatos negros de encima de la mesa y se lo quedó mirando, boquiabierto.
–Tesla –le espetó–, ¡qué poco ha aprendido usted del humor americano![10]
Una vez más, la Edison Company se reía de él. Enfurecido, Tesla presentó la dimisión. Edison trató de arreglar las cosas, ofreciéndole una subida de diez dólares sobre el magnífico salario que percibía, dieciocho dólares a la semana. Tesla se caló el sombrero hongo y se marchó (muy distinta es la versión del bando de Edison: Tesla le ofreció a Edison sus patentes de corriente alterna por cincuenta mil dólares, y éste las rechazó pensando que se trataba de una broma).
Al decir de Edison, Tesla era un “bardo de la ciencia”, capaz de concebir “grandiosas ideas, carentes de toda utilidad”. Advirtió al joven ingeniero de que estaba cometiendo un error y, durante cierto tiempo, las circunstancias acabaron por darle la razón. Sumido como estaba el país en desalentadoras turbulencias financieras, no era fácil encontrar trabajo en Estados Unidos.
Hasta el propio Edison, atrapado en las redes de Morgan, hubo de sufrir las consecuencias de la escasez de fondos: mientras el inventor era partidario de una expansión rápida, el banquero se atrincheraba en una política de contención, negándole incluso préstamos de baja cuantía, mientras la casa Morgan invertía sumas ingentes en el ferrocarril.
Morgan aplicaba la misma forma de hacer negocios en todas sus empresas. El financiero no tardaba en controlar el 51% de las sociedades en donde invertía, y reclamaba un puesto en el consejo de administración, aunque apenas ejercía el poder. Esa política se concretó en la compra continuada de compañías que perseguían objetivos parecidos, en la emisión de acciones de bajo valor nominal, y en la constitución de un centro único de poder mediante la eliminación de la “competencia desleal”.
Cuarentón y a punto de llegar al cénit de su carrera, Morgan era un hombre hosco y estirado que inspiraba temor, un personaje solitario a quien sus socios, sus subordinados y el público en general le traían sin cuidado. De uno ochenta de estatura y cien kilos de peso, por culpa de una rara enfermedad de la piel, tenía una nariz tan resplandeciente como las bombillas que Edison acababa de inventar. Aun así, el poder actuaba como imán, convirtiéndole en un casanova que se jactaba de sus conquistas sin el menor rubor.[11]
Sus aficiones de hombre cultivado le llevaban a realizar frecuentes viajes a Europa para adquirir obras de arte, en lo que tenía mejor ojo que otros advenedizos que acaparaban tesoros artísticos del Viejo Continente sin ton ni son. Como pilar de la confesión episcopaliana que era, muchas tardes abandonaba su despacho de Wall Street y se pasaba una hora, acompañado por su organista preferido, cantando himnos bajo los cabrios de la iglesia episcopaliana de St. George.
Atosigado por cuestiones como la guerra de tarifas entre compañías ferroviarias o las huelgas que ponían en peligro sus inversiones rodantes, Morgan agradecía cualquier oportunidad de escaparse de la oficina. Cuando viajaba por Estados Unidos, lo hacía a bordo de un “principesco vagón” de cien mil dólares, que enganchaba al tren que elegía en cada ocasión. Los otros convoyes, más humildes, se detenían para dejarlo pasar.
Como Edison, también era famoso por sus frases lapidarias. Una que Tesla nunca olvidaría, y con razón, decía: “Un hombre siempre hace las cosas guiado por dos motivos: uno bueno, y otro, que es el verdadero”.
El terremoto financiero de 1884 ocasionó un clima tal de incertidumbre que cientos de miles de pequeños accionistas se arruinaron. Buscando un clavo ardiendo al que agarrarse, más que al Gobierno, los empresarios de la época volvieron los ojos a la poderosa casa Morgan, en el preciso momento en que el financiero pensaba que la conflictividad laboral y la guerra de tarifas desencadenada por la rápida expansión del ferrocarril podían dar al traste con los planes que había puesto en marcha para mantener el control sobre su emporio económico.
Para entonces, todo el mundo daba por sentado que el inmenso desarrollo del ferrocarril respondía a intereses meramente especulativos y que muchas de esas compañías irían a la quiebra. Sólo quedaba, pues, el camino de las fusiones. Pero Morgan no era un hombre fácil de convencer, ni que tomase decisiones a la ligera. Mientras sus competidores sudaban tinta, él se daba una vuelta por algunos balnearios europeos adquiriendo obras de arte.
Mediado el verano del mismo año en que Tesla había llegado a tierras americanas, los placenteros viajes de Morgan le habían llevado a recalar en Inglaterra, donde recibió nuevas y descorazonadoras informaciones sobre el “desastre del ferrocarril” y el pánico que se había adueñado del país. Tomó, por fin, la determinación de regresar y poner su privilegiada inteligencia al servicio de la nación.
La solución de Morgan consistió sencillamente en convocar a todos los empresarios enfrentados a una conferencia de paz que se celebró a bordo del Corsair.[12] El barco se pasó todo un día surcando a lo largo y a lo ancho la bahía y el East River, con Morgan ejerciendo de anfitrión de los barones de la industria allí reunidos. No hubo que lamentar enfrentamientos personales: se trataba de un conflicto limitado a los intereses oligárquicos de un puñado de magnates del petróleo, del acero y de los ferrocarriles. Antes de que la noche se les hubiese echado encima, Morgan había “recompuesto” los intereses de unos y otros con notable maestría, de modo que, a través de fusiones realizadas con cabeza, la “competencia desleal” quedó reducida al mínimo. En eso radicaba la verdadera grandeza de Morgan, en una visión que no tardaría mucho en aplicar al novedoso y prometedor campo de la electricidad.
Entretanto, Tesla, cuya reputación como ingeniero iba en aumento, había recibido de un grupo de inversores la oferta de crear una empresa que llevase su nombre. No se lo pensó dos veces: todo el mundo se daría cuenta de la trascendencia del descubrimiento de la corriente alterna, un hallazgo que, según él, liberaría al género humano de innumerables ataduras. Por desgracia, sus socios tenían ideas mucho más modestas y prácticas en la cabeza: comenzaba a emerger un enorme mercado, que reclamaba lámparas de arco más avanzadas para la iluminación de calles y fábricas. Ése era su objetivo primordial.
Se constituyó, pues, la Tesla Electric Light Company, con sede en Rahway, Nueva Jersey, y una sucursal en Nueva York. Entre los implicados en el proyecto estaba James D. Carmen, fiel aliado de Tesla entre bambalinas durante veinte años o más. Tanto Carmen como Joseph H. Hoadley trabajaron como ejecutivos de algunas de las empresas de Tesla.
En el primer laboratorio que tuvo en Grand Street, el serbio desarrolló la lámpara de arco de Tesla, más sencilla, eficiente, segura y económica que las de uso corriente entonces.[13] Patentó su invento, y las primeras de aquellas lámparas alumbraron las calles de Rahway.[14]
Habían acordado que su salario consistiría en acciones de la empresa. Pero las formas estadounidenses de hacer negocio le depararían una nueva y desagradable sorpresa. De la noche a la mañana, se vio de patitas en la calle, con unos preciosos valores impresos que, para su desgracia, debido al poco tiempo que la empresa llevaba en funcionamiento y a las sucesivas crisis económicas, apenas tenían valor.
Tesla abandonaba la escena por tercera vez.
El declive económico se convirtió en depresión, y ya no encontró trabajo como ingeniero. Desde la primavera de 1886 hasta el año siguiente, pasó por uno de los periodos más sombríos de su vida. Como un obrero más de las cuadrillas que deambulaban por las calles de Nueva York, apenas conseguía llegar al día siguiente. Más tarde, sólo en raras ocasiones se referiría a la experiencia de aquella terrible temporada.
Algo había avanzado, cuando menos. Sus innovaciones en la lámpara de arco le convirtieron en titular de siete patentes, además de obtener otras concesiones relacionadas con la iluminación. Merece la pena detenerse en dos de tales licencias:[15] ambas guardan relación con la pérdida del magnetismo que experimenta el hierro cuando se ve sometido a temperaturas superiores a los 750 grados centígrados, lo que permite la conversión directa del calor en energía mecánica o eléctrica. Como tantas otras patentes suyas, tampoco éstas encontraron una aplicación práctica de forma inmediata y cayeron en el olvido. En las últimas décadas del siglo XX se volvió a prestar especial atención a este proceso, sin que, hasta el momento, nadie haya mencionado que fue uno de los muchos hallazgos de Tesla.
Cuatro años habían transcurrido desde que descubriera el campo magnético rotatorio y construyese su primer motor de corriente alterna en Estrasburgo, y comenzaba a preguntarse si la hierba verde y el dorado sueño americano seguirían dándole la espalda. Dolido por los desengaños en cadena, se preguntaba si sus años de estudio no habrían sido una pérdida de tiempo.
Pero el destino le tenía reservado un giro inesperado. Tras haber oído hablar de su motor de inducción, el jefe del taller donde languidecía el inventor le presentó a A. K. Brown, director de la Western Union Telegraph Company, quien no sólo estaba al tanto de lo que representaba la corriente alterna, sino que mostraba un interés personal en las nuevas perspectivas que ofrecía esta solución.
Allí donde Edison había sido incapaz de aprehender una revolución ya en ciernes o, para ser más exactos, había intuido que supondría el toque de difuntos para su proyecto de electrificación con corriente continua, Brown optó decididamente por el futuro. Respaldó la creación de una nueva empresa que también llevaría el nombre del inventor, la Tesla Electric Company, con el objetivo primordial de desarrollar el sistema de corriente alterna ideado por el serbio en un parque de Budapest, allá por 1882.[16]
1 Matthew Josephson, Edison, Nueva York, McGraw-Hill Book Co., 1959.
2 Ibid.
3 O’Neill, Genius, p. 60.
4 Tesla, “Inventions”, p. 51.
5 Ibid., p. 54.
6 O’Neill, Genius, p. 64.
7 Josephson, Edison, pp. 87-88.
8 Times, Nueva York, 18 de octubre de 1931.
9 Josephson, Edison.
10 O’Neill, Genius, p. 64.
11 Matthew Josephson, The Robber Barons, Nueva York, Harcourt, Brace & World, Inc., 1934, 1962.
12 Ibid.
13 O’Neill, Genius, p. 64; Electrical Review, Nueva York, 14 de agosto de 1886, p. 12.
14 Son las patentes 334.823, 335.786,.335.787, 336.961, 336.962, 359.954 y 359.748.
15 Son las patentes 396.121, del motor termomagnético, y 428.057, del generador piromagnético. Véase también la 382.845, del conmutador para máquina dinamo-eléctrica.
16 O’Neill, Genius, p. 66.