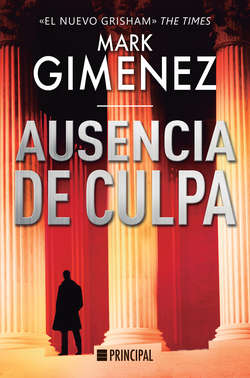Читать книгу Ausencia de culpa - Mark Gimenez - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 2
ОглавлениеEl bufete de abogados Ford Stevens tenía una cafetería mucho más fina que todo lo que pudiera ofrecer Starbucks, aunque el camarero servía café de Starbucks. Latte, espresso, cappuccino… cualquier cosa que calmara la adicción a la cafeína de los abogados y mantuviese su mente despierta y a la altura hasta altas horas de la noche. En cambio, el edificio federal Earle Cabell se conformaba con una sala de personal que incluía una máquina expendedora y el café a granel más barato del mismo proveedor que llevaba los almuerzos a las escuelas públicas, es decir: un contratista del gobierno que había hecho la oferta más baja.
Eran las cuatro de la tarde del viernes. El juez A. Scott Fenney estaba sentado en su despacho, con los pies encima del escritorio. Bebía una taza de café barato con una dosis nada saludable de nata, comía caramelos de mantequilla con sal, y preparaba la semana próxima con su personal. Un juez federal necesitaba gente en quien confiar, y él la tenía: Bobby Herrin, su juez magistrado, estaba sentado frente a él; Karen Douglas, que era su abogada asistente,* secretaria del juzgado, coordinadora de la lista de casos y madre de alquiler de sus hijas, estaba junto a Bobby. Completaban el equipo Carlos Hernández, un exdelincuente de treinta años (nunca condenado) que hacía de asistente legal y traductor de español y estaba sentado en el sofá del fondo, y Louis Wright, su alguacil, un estudiante de treinta y dos años, dos metros de altura y ciento cincuenta kilos, que estaba al lado de Carlos. Parecían dos fanáticos del béisbol sentados en las gradas más alejadas del campo. Bobby y Karen estaban casados; Louis y Carlos podrían haberlo estado, a juzgar por la forma en la que discutían por todo.
—Voy a quitar a Romo de mi equipo de fútbol Fantasy cuando acabe la temporada —dijo Carlos a Louis—. ¿Me lo cambias?
—¿Por cuálo? —preguntó Louis.
—Cuál —corrigió Karen.
Karen también hacía de profesora particular de gramática y literatura de Louis. Ese año se enfrentaban a Shakespeare.
—¿En qué equipo juega? —dijo Carlos.
—¿Quién? —preguntó Louis.
—Cuál. El jugador que ha dicho la señora Douglas.
—Eso no es… —Miró a Karen—. Eso no es un jugador. Es un pronombre.
—Correcto, Louis —dijo Karen—. Un pronombre interrogativo. En este caso, acompañado de una preposición. Por sería la preposición, y cuál el pronombre.
Carlos miró a Karen, luego a Louis y de nuevo a Karen totalmente confundido.
—¿De qué coño está hablando? ¿Quieres a Romo o no?
—No.
—¿Cuálo quieres?
Louis miró a Karen arqueando las cejas, como si estuviera preguntando «¿Lo ha dicho bien?» Karen negó con la cabeza. Louis se volvió hacia Carlos:
—Cuál.
—Aclárate. Pensaba que no querías a Cuál.
—Y no lo quiero. ¿Y por qué quitas a Romo? Ganará los siguientes dos partidos. Los Cowboys juegan en la Super Bowl.
—Entonces deberías quererlo tú.
—Yo quiero a Joe Namath. Cuando era joven.
—¿Quién es Joe Namath?
Bobby se giró en el asiento para mirar a Carlos.
—¿No sabes quién es Joe Namath? ¿O era?
—No.
—¿Broadway Joe?
—No.
—¿Dónde coño has estado toda tu vida?
—En México.
Bobby soltó un gruñido. Scott cogió otro caramelo del cuenco que Karen estaba rellenando. A punto de metérselo en la boca visualizó a Louis y lanzó el caramelo al otro lado del despacho. Louis completó el pase y Scott levantó las manos como si hubiera hecho un touchdown; después volvió a meter la mano en el cuenco. Había sido una semana larga.
—¿Estás bien? —preguntó Bobby.
—Unos cuantos caramelos más y lo estaré.
—¿Después de la sentencia?
—¡Jum! —Scott observó el dulce y volvió a dejarlo en el cuenco—. Es difícil mandar a un hombre a la cárcel. Y es aún más difícil cuando ese hombre solo es un niño.
—Tal vez se haga un hombre en la cárcel, como dijiste.
—Tal vez.
El despacho forrado de madera, el salario de por vida, la seguridad financiera, el seguro dental… todo a cambio de un alto precio. Debía sentarse a juzgar las vidas de otras personas. ¿Cómo le iría a él si juzgaran su vida? Si juzgaran su carrera como abogado. Durante once años había sido un gran abogado y un hombre detestable; en los últimos cuatro había procurado dar un vuelco a su vida. Al contrario que Denny Macklin, tenía que intentarlo fuera de la prisión. La atmósfera del despacho se tornó sombría, así que Bobby cambió de tema.
—¿Qué quería Dan Ford?
—¡Ah, es verdad! —Scott sacó las entradas—. ¿Quién quiere ir al partido de los Cowboys el domingo?
Carlos dio un salto.
—¿Tienes entradas? ¿Para el campeonato?
—Me las ha dado Dan.
—¿Qué quería a cambio? —preguntó Bobby.
—Nada.
—Sería la primera vez.
—¿Todos queréis venir al partido?
Todos querían.
—Empieza a las tres. Nos veremos en casa al mediodía. Iremos juntos en coche. Solo tengo un billete de aparcamiento.
—Yo voy de copiloto —dijo Carlos, pero cuando miró a Louis, supo que no sería él quien fuera en el asiento del copiloto el domingo.
—¿Y cómo fue la comida de hoy? —preguntó Bobby.
—Frank Turner me presentó.
—¿En serio? ¿Qué contó?
—Les hizo a los abogados un resumen de mi vida. Me dejó la hostia de deprimido.
—¿Mencionó los juicios?
—Sí.
Bobby suspiró.
—¡Qué tiempos aquellos!
Tras un momento de silencio en el que reflexionaron sobre los viejos y buenos tiempos, Scott dijo:
—¿Qué tenemos en la lista de casos para el lunes?
—¿Algún juicio por asesinato? —inquirió Carlos.
—Ya te gustaría —dijo Bobby.
Su semana empezaba los lunes a las nueve de la mañana, con una reunión de personal, y acababa los viernes a las cuatro de la tarde de la misma manera. Terminaban casos antiguos, trabajaban en los actuales y asignaban los responsables de los nuevos. Los casos se multiplicaban sin piedad. Bobby echó un vistazo a la lista.
—Un chiflado ha demandado a los federales para que publiquen todos los documentos sobre el asesinato de Kennedy. Está convencido de que están ocultando un asesinato de la CIA.
—¿De Kennedy?
—Sí.
—La CIA no mató a Kennedy —dijo Louis—. Lo hizo Oswald.
—¿Quién es Oswald? —preguntó Carlos.
Esta vez todos lo miraron.
—¿No sabes quién es Lee Harvey Oswald? —dijo Bobby.
—¿Debería?
—Se le atribuyó el asesinato del presidente Kennedy.
—¿Lo condenaron?
—Lo mataron.
—¿Lo mató el verdadero asesino para encubrirse?
—No, el dueño de un club de striptease llamado Jack Ruby.
—¿El que en realidad mató a Kennedy?
—No. Solo era un pirado.
—Entonces, ¿quién mató a Kennedy?
—Esa es la pregunta —respondió Bobby.
—¿Y cuál es la respuesta?
—Este pirado cree que fue la CIA.
—Bueno, sería un caso interesante —afirmó Carlos.
—Pero no es nuestro. Está asignado al juez Jackson. El gobierno solicitó una moción de desestimación.
—¿Qué más? —dijo Scott.
Bobby volvió a hojear los casos.
—Un grupo de activistas negros también ha demandado al FBI. Alegan que el gobierno federal se ha sacado de la manga condenas discriminatorias por posesión de crack y cocaína con las que ha encarcelado a jóvenes negros. Según los activistas, el objetivo era disminuir la población negra. Dicen que ha funcionado. Y ahora la población latina ha superado a la población negra y está disfrutando del poder político que deberían tener los negros.
—Es verdad —dijo Louis—. Todos los pandilleros con los que crecí están ahora en la cárcel por culpa del crack. Cuando un chico blanco del norte de Dallas esnifaba cocaína, le daban la libertad condicional. Pero si los chicos negros del sur de Dallas fumaban crack, les caían veinte años. No es que haigan… —Miró a Karen e hizo una mueca—. No es que haya muchos bebés en el sur de Dallas.
Karen le ofreció una sonrisa de aprobación.
—Pero la Corte Suprema dijo que es discriminatorio condenar de un modo tan dispar la tenencia de crack y cocaína —dijo Scott.
—Ha presentado una demanda por los últimos veinte años —dijo Bobby—. La desestimarán.
—¿Pudría leer el informe? —dijo Louis.
—Podría leer el informe —corrigió Karen.
Bobby la miró confundido y preguntó:
—¿Por qué quieres leer el informe?
—No quiero. Estaba corrigiendo la gramática de Louis.
—¿Podría leer el informe? —dijo Louis. Bobby se volvió hacia él.
—No.
—¿Por qué no?
—Tampoco es nuestro caso. Se lo han asignado al juez Porter.
—¿Qué más? —preguntó Scott.
—La orden ejecutiva del presidente. Exige al ministro de seguridad que deje de deportar mexicanos que residan aquí ilegalmente si no tienen antecedentes penales.
—Eso me excluye —comentó Carlos.
—Básicamente, garantiza la amnistía a doce millones de inmigrantes ilegales. —Bobby se encogió de hombros—. Se acercan las elecciones. Veintiséis estados lo han demandado. Sostienen que el decreto ejecutivo es inconstitucional y que tendrán que incurrir en miles de millones de gastos adicionales en educación, asistencia sanitaria y cuerpos de seguridad. El demandante principal es el estado de Texas.
—Es un caso difícil —dijo Karen—. Decida lo que decida la jueza, la mitad de los estadounidenses van a odiarla.
Solo había una jueza federal en el distrito.
—¿Garza tiene el caso?
—Sí —respondió Karen—. Hablé con su recepcionista. Está recibiendo bastantes palos de los activistas latinos.
—No la envidio —comentó Scott—. Tomar decisiones difíciles ya es bastante duro como para que encima tu propia gente te presione.
—A eso se le llama ser juez federal —dijo Bobby.
—Cierto.
—Entonces ¿no tenemos ningún de esos casos? —preguntó Carlos.
Carlos no daba clases de gramática con Karen.
—No —respondió Bobby. Carlos refunfuñó.
—Los jueces veteranos cogen todos los casos buenos y nosotros solo tenemos mociones, mociones, mociones… Estoy harto.
—Déjame reformular la pregunta —dijo Scott—. ¿Qué tenemos en nuestra lista?
—Mociones.
Esta vez refunfuñaron todos. Las mociones —peticiones para posponer un juicio, desestimar un caso u obligar a alguien a presentar pruebas, entre otros requerimientos— inundaban la corte federal de papeles y dejaban a los jueces inmersos en un combate de boxeo; pero en lugar de lanzarse puñetazos unos a otros, los abogados se sacudían mociones. Bobby hojeó las páginas.
—Moción para prorrogar… Moción para desestimar… Moción por requerimiento… Moción por juicio sumario… Respuesta a moción por juicio sumario… Respuesta a respuesta de moción por juicio sumario… Moción de apremio…
—¿Otra disputa por un descubrimiento de pruebas?
—Eso me temo. Parece que el abogado defensor, Sid Greenberg, quizá lo recuerdas, hizo la petición de descubrimiento de pruebas para el demandante.
Sid Greenberg estuvo a cargo de Scott en Ford Stevens. Scott le había enseñado todo lo que sabía.
—Trescientos mil documentos.
—¿Y el único documento que puede causar daños está escondido en alguna parte, si es que el demandante puede encontrarlo? —dijo Scott.
—Sí. —Bobby miró la lista de casos y dijo—: Me pregunto quién le enseñó a Sid ese pequeño truco.
Scott sacudió la cabeza.
—Dios, fui un abogado muy sucio.
—Fuiste un abogado rico.
—Eso es lo que he dicho.
—¿Qué nos decías siempre? —preguntó Karen. Ella también había sido socia de Scott en Ford Stevens—. Si quieres elegir el azar, vete a Las Vegas. Si quieres tener la oportunidad de hacerte asquerosamente rico a los cuarenta, trabaja en Ford Stevens.
Louis y Carlos se echaron a reír.
—Es una buena cita, juez —comentó Carlos.
—Tienes cuarenta años y no eres rico —dijo Bobby—. Supongo que deberías haberte ido a Las Vegas.
Más risas.
—Bobby, dile a Sid que olvide todo lo que le enseñé. Y luego dile que sancionaré a su cliente por cada hora facturable que pierdan los abogados del demandante al revisar esos documentos. Así quizás quiera pensar mejor lo que sea que pretenda con el descubrimiento de pruebas.
Bobby sonrió y volvió a hojear la lista de casos.
—Y tenemos el tema de las órdenes de programación de audiencias en el caso Davis.
—Diles que es su caso y que establezcan su propio acuerdo. No me necesitan hasta el juicio. Déjales claro que no vamos a evaluar el caso y que más les vale estar de acuerdo.
—Y tenemos nuestra ración semanal de mociones: una orden de restricción en el caso de la patente.
Otro resoplido en la sala.
—Dios, odio los casos de patentes —dijo Carlos—. Son patentemente aburridos.
Eso hizo reír a Louis.
—Esa es tuya, Bobby —dijo Scott.
Por 185 012 dólares al año, los jueces magistrados se ocupaban de todo lo que los jueces de distrito no querían ocuparse.
—Y más mociones de juicio sumario en los casos Robinson y Simpson. Ambos ocupan más de doscientas páginas, incluidos apéndices.
—Tendremos quinientos casos civiles en la lista este año, y los abogados presentarán mociones de juicio sumario conflictivas en todos ellos. ¿Es mala praxis si no lo hacen?
—Debe de serlo.
—Se emplea mucho tiempo en revisar estas mociones. Es más práctico litigar el caso sin más.
—Sí, pero a los abogados les pagan mil dólares la hora.
—Vale, Karen, esos son nuestros. Escoge uno y dame el otro.
—¿Nada de asesinatos, nada de tumultos, nada de nada? —dijo Carlos—. Joder, va a ser una semana aburrida. Como esta semana. Fraude fiscal, fraude bancario, fraude bursátil, violación de derechos de autor... delitos de guante blanco aburridos perpetrados por tipos blancos aburridos.
—¿Quieres emoción o seguridad financiera? —preguntó Scott.
—Seguridad financiera —dijo Karen.
—Hablas como una madre.
—Está bien tener un sueldo fijo, juez —comentó Carlos—. Pero, qué coño, necesito un chute de adrenalina.
—¿Louis?
—Coincido.
—¿Con cuálo… cuál de los dos? —Vio a Karen sonreír—. ¿Karen o Carlos?
—Ambos.
—¿Bobby?
Bobby miró a Louis, luego a Carlos y finalmente a Karen. De alguacil a asistente jurídico y después a esposa. Siendo el hombre sabio que era, eligió a su mujer.
—Nunca había tenido un sueldo fijo, lo cual está bien. Pero mis clientes de la calle me proporcionaban más emociones. Como Carlos.
Carlos sonrió.
—Hombre, llevaba una vida emocionante entonces. Robar a mano armada una tienda con una pistola de juguete es un buen chute de adrenalina.
—¿Por qué una pistola de juguete? —preguntó Karen.
—Mi madre no me dejaba tener una pistola de verdad. Le preocupaba que me disparase a mí mismo.
—¿Y no que disparases a otra persona? —inquirió Bobby.
Scott suspiró. Cuando era un pez gordo en Ford Stevens, disfrutaba de una carrera cargada de adrenalina pero de ética cuestionable. En su vida nunca había faltado la emoción. Cuando sentía que el aburrimiento empezaba a instalarse, solo tenía que darse una vuelta con el Ferrari por la autopista de peaje del norte de Dallas. Era maravilloso. Se había acostumbrado a lo maravilloso; ahora todo era mundano. Sam Buford dijo que había salvado a seis acusados inocentes de una sentencia errónea. Seis vidas en treinta y dos años. Ahora Scott sabía lo que había hecho el juez Buford el resto del tiempo: sufrir de aburrimiento. Scott no había hecho mucho bien, al menos durante su primer año de magistratura. Tan solo se dedicó a mover casos por la maquinaria del poder judicial federal. No había saldado vidas; clasificaba el dinero de las corporaciones. Pareciera que la razón de ser del sistema legal fuera repartir miles de millones de dólares entre los conglomerados multinacionales. Ese año sentenciaría a cien acusados. Se aseguraría de que todos fueran culpables. Pero la mayor parte del tiempo se lo pasaría arbitrando demandas presentadas por una corporación en contra de otra, ficciones legales peleándose por dinero real como una manada de leones sobre un cadáver. Había un lugar para esa lucha en una sociedad civilizada, y ese lugar era una corte de justicia.
¿Pero era ese su lugar?
Estaba instalado en una vida ética pero insulsa como juez federal. Estaba orgulloso de su ética laboral como hombre de leyes y agradecido de la seguridad financiera que le permitía cuidar de sus hijas; pero, tenía que confesarlo, un poco de emoción sería de agradecer. Se levantó y se guardó un puñado de caramelos en el bolsillo.
—Tal vez Pajamae nos dé un poco de emoción en el partido.
Pajamae Jones-Fenney medía un metro sesenta y cinco. Lucía su suave pelo castaño cortado al estilo bob, lo cual hacía que se pareciera aún más a su madre. Su piel bronceada brillaba con el sudor, y los apliques dentales relucían. Tenía trece años y estaba en el séptimo curso. Era la mejor jugadora en la cancha y la única chica negra. Era la estrella del equipo de baloncesto de la escuela de secundaria Highland Park. Su dorsal era el número veintitrés, el mismo que Michael Jordan.
—¡Vamos, Pajamae!
Bárbara Boo Fenney, sentada junto a su padre, animaba a su hermana, que corría por la cancha con la pelota. Una jugadora defensiva le cortó el paso, Pajamae amagó un giro a la izquierda, hizo un ajuste rápido y giró de forma brusca a la derecha. La otra jugadora intentó equilibrarse, pero no pudo y se cayó al suelo. El público gritó: «¡Ooh!».
—¡Rompetobillos! —exclamó Boo.
Pajamae hizo un tiro bajo aro sin esfuerzo justo cuando el timbre sonó para anunciar el intermedio. Las demás jugadores le chocaron la mano. Louis y Carlos intentaron iniciar una ola en el público, pero, aparte de su grupo, nadie se unió.
—¿Qué coño le pasa a la gente blanca? —dijo Carlos.
Las chicas de Highland Park ganaban, 35 a 16. Pajamae había marcado veintiocho puntos. Fue al banquillo dando saltitos y levantó la vista para mirar a su familia, que estaba en las gradas rodeada de gente blanca y rica. Les dirigió una gran sonrisa y los saludó con la mano. Cuando la ortodoncia terminara de hacer su trabajo, tendría unos dientes como perlas, tal y como le había prometido su padre.
—La chica tiene garra —comentó Louis.
—A. Scott, ¿podemos ir a comer pizza después del partido? —preguntó Boo.
—Claro.
Los fines de semana, salían a comer pizza y veían películas en casa. O salían a ver una película y comían pizza en casa. Pero nunca hacían las dos cosas fuera.
—¿Queréis algo del puesto de comida?
—Iré yo, juez —dijo Louis.
—Yo me encargo —dijo Scott.
—Pues yo quiero una zarzaparrilla.
—Dos —dijo Carlos.
—Café con leche —respondió Karen—. Y mira a ver si tienen comida de bebé orgánica, al ser posible puré de ciruelas.
Llevaba en brazos a su hijo de dieciocho meses, Scott Carlos Louis Herrin. Lo llamaban Little Scotty.
—¿Puré de ciruelas? —dijo Carlos—. Dale al niño comida de verdad, como enchiladas y tacos. Mi madre me alimentó con eso desde el día en que nací.
—Y todavía lo hace —comentó Bobby.
Carlos vivía con su madre. Él le quitó importancia.
—Oye, los hombres mexicanos no sabemos cocinar, así que vivimos con nuestra madre hasta que encontramos una esposa que cocine.
—Puede que vivas con tu madre mucho tiempo —replicó Louis.
Bobby le dio un golpecito con el puño y luego le dijo a Scott:
—Cerveza.
—¿En una escuela secundaria?
—Zarzaparrilla.
Scott no bebía en público, ni siquiera una cerveza. Un juez federal no podía arriesgarse a conducir bajo los efectos del alcohol o a que lo acusaran de ir borracho en público. Además, estaba ese pequeño detalle de ser un modelo de conducta.
—Vamos, Boo, necesito que me ayudes.
Padre e hija bajaron por las gradas entre miradas curiosas y susurros, a los que ya estaban acostumbrados. Así eran las cosas cuando eras un juez federal con una vida como la de Scott. Parecía que la mayor parte de Highland Park se había dividido en dos bandos en lo referente a A. Scott Fenney: o bien creían que era un hombre que había redimido su alma al defender a la madre de Pajamae contra un cargo de asesinato y había ganado; o un auténtico necio que había renunciado a la vida de lujo de Highland Park para salvar a una prostituta negra de la pena de muerte solo para verla morir de una sobredosis dos meses después. Nadie sabía qué pensar sobre su defensa a su exmujer, acusada de asesinar al experto en golf con el que se había ido; la opinión general parecía coincidir en que no estaba en posesión de sus facultades mentales.
—Hola, Scott. Hola, Boo.
Justo cuando llegaron abajo, apareció Kim Dawson. Había sido la profesora de cuarto curso de las chicas en la escuela primaria. Se la habían presentado a Scott hacía unos años.
—Hola, señorita Dawson —dijo Boo.
—¿Cómo estás, Kim? —preguntó Scott.
—Estoy bien. Te… Te echo de menos, Scott. ¿O ahora tengo que llamarte juez?
Habían salido juntos unas cuantas veces antes de que él se hiciera juez. Era inteligente y dulce, pero él no había sentido ninguna chispa.
—Scott está bien.
Ella sonrió y estuvo a punto de acercarse, pero se lo pensó mejor.
—Llámame, Scott. Cuando sea.
Kim se alejó. Scott la siguió con la mirada. Era una mujer muy guapa. Vestía unos vaqueros apretados que marcaban y resaltaban su redondo trasero. Scott se excitó. Tal vez debería intentarlo otra vez con Kim… Pero solo la utilizaría para tener sexo, y no podía hacerle eso. Era una buena chica, y él ya no era un universitario. Era juez federal. Suspiró. Nada de alcohol, nada de sexo, nada de diversión. Esas eran las responsabilidades de ser juez. Apartó la vista del trasero de Kim y la posó en la cara de su hija, que lo miraba con sus ojos verdes y el ceño fruncido. Boo señaló con el pulgar a la señorita Dawson y dijo:
—¿Y no quieres salir con ella?
Dando a entender que le parecía un gran misterio, Boo sacudió su pelo corto y pelirrojo y reanudó la marcha hasta el puesto de comida.
—Cinco zarzaparrillas, un café con leche y puré de ciruelas orgánico.
Estaban de pie junto al puesto de comida, rodeados de chicas adolescentes que cuchicheaban y reían. Scott, que tenía cuarenta años, no sabía nada de chicas adolescentes. Por supuesto, tampoco sabía nada de ellas cuando él mismo fue un adolescente. El destino del hombre.
—Hola, Scott.
Su perfume llegó antes que ella. Él se giró y se encontró con una mujer joven, de pelo negro azabache y labios rojos y carnosos, que vestía unas mallas de yoga, que parecían estar pintadas sobre la delgada parte inferior de su cuerpo, y una camiseta apretada con un escote bañera que dejaba poco a la imaginación, además de mostrar su torso. Penny Birnbaum. Después de que Rebecca se fugase con el golfista, Scott había vendido su ropa en un mercadillo y la mansión de Beverly Drive a Penny y su marido.
—Ah, ey, hola, Penny. ¿Dónde está, eh…?
—¿Jeffrey? Nos hemos divorciado.
—¿Tan pronto?
Ella asintió con indiferencia.
—No podía satisfacerme. Tengo una pensión alimenticia y la casa. Tu vieja casa. Deberías pasar por allí una mañana que salgas a correr. —Se acercó y bajó la voz—. Estaré desnuda.
—Penny, ahora soy juez federal.
—Puedes esposarme.
Penny disfrutaba de una pensión alimenticia y de la casa; Jeffrey se había alejado de ella. En derecho, eso se considera un acuerdo en el que todos ganan. Le echó a Scott un vistazo que le hizo sentir desnudo.
—Tienes un aspecto delicioso —dijo—. Han pasado casi cuatro años, pero aún me acuerdo de aquel día en la ducha.
Scott les había enseñado la mansión a Penny y Jeffrey. Mientras Jeffrey comprobaba el sonido Dolby Surround en el sótano, Penny le daba un repaso a Scott en la enorme ducha del baño. Lo había pillado en un momento de debilidad, pero él tenía que confesar que tampoco había olvidado aquel momento.
—¿Sabes?, Scott, podemos ser solo amigos.
—¿Amigos?
Ella se acercó y le susurró al oído:
—Follamigos.
Se apartó de él y le guiñó un ojo de forma seductora. Era joven, sexy y quería que la usaran para el sexo. Él suspiró. Le ofrecía sexo sin ataduras. Ser amigos con derecho a roce. Follamigos en lengua vernácula. Para un hombre que no había tenido sexo desde… —¿fue aquella ocasión en la ducha la última vez?—, era una oferta tentadora. Pero un acuerdo así no parecía apropiado para un juez federal. O para el padre de dos adolescentes.
—No tienes hijos, ¿verdad? —dijo Scott—. ¿Por qué estás aquí?
—Porque sabía que tú estarías aquí. Para ver a tu hija.
—¿Me estás acosando?
Le dirigió una mirada ladina.
—Ay, esto no es acosar, Scott.
Se dio media vuelta y se alejó caminando de forma sinuosa. Todos los hombres con los que se cruzó se pararon a mirarla. Así era Penny.
—¿Qué has dicho?
Era la voz de Boo detrás de él. Se giró hacia ella, pero no le hablaba a él, sino a un grupo de chicas que parecían haber salido de una revista de moda. Boo, no; tenía puesta una sudadera, vaqueros corrientes y unas zapatillas retro. Sus puños se apoyaban en sus caderas. Ese gesto no solía significar nada bueno. Sobre todo, para la otra chica.
—¿Estás hablando de mi hermana?
Dio un paso al frente y se encaró con una chica rubia.
—Tranquila, Boo —dijo Scott.
—Ha dicho algo sobre Pajamae —dijo Boo, y se dirigió a la chica para añadir—: ¿Qué? ¿No te gusta que niñas negras vayan a tu escuela?
La chica rubia se puso roja como un tomate.
—Mi hermana solía marcar todos los puntos, y ahora lo hace tu hermana.
—Porque mi hermana es mucho mejor que la tuya.
—Porque es más negra que mi hermana.
Boo levantó un puño.
—¿Te apetece una ración de nudillos, zorra estirada?
—A palabras necias, oídos sordos, Boo —dijo Scott.
—A palabras necias, puños y codos, A. Scott.
—Adelante, pégame —dijo la rubia—. Volverán a expulsarte.
Ese no era el primer altercado de Boo. La habían expulsado media docena de veces por defender a su hermana.
—Boo, vamos a llevar las bebidas a los asientos.
—Sí, Boo —respondió la rubia—. Vuelve a tu asiento con el perdedor de tu padre.
«¿El perdedor de tu padre?», Boo no podía creer lo que oía.
—¿Ahora estás hablando de mi padre?
—Mi padre dice que el tuyo es un liberal enamorado del presidente.
—A. Scott, ¿puedo pegarle?
—Sí… es decir, ¡no!
Pero ya era demasiado tarde. Boo tumbó a la rubia de un golpe, un puñetazo directo a la nariz. La chica aterrizó sobre su trasero y Boo aprovechó para abalanzarse sobre ella. La miró con expresión severa y, apuntándola con el dedo, dijo:
—Como vuelvas a llamar a mi padre liberal, te rompo los dientes.
—A. Scott —dijo Boo—, deberías salir con la señorita Dawson. Esa Penny me acojona.
—A mí también. Y deja de decir palabrotas.
Boo frunció el ceño sin levantar la vista del libro. Scott les había leído libros a las chicas hasta que cumplieron los diez años; ahora leían ellas juntas.
—¿Qué estáis leyendo?
Todas las noches leían en la cama. Ellas compartían una habitación, y Scott tenía la otra. La casa tenía dos dormitorios, dos baños, y mil cuatrocientos metros cuadrados útiles. La habían construido en 1935, cuando las mansiones de Highland Park se construían para los magnates petroleros, no para abogados, médicos o vicepresidentes de la propiedad industrial. Y desde luego, no para los jueces. Ochenta años después, las cosas no habían cambiado para los jueces.
—Cincuenta sombras de Grey —dijo Boo sin levantar la vista.
—¿Qué?
—Los juegos del hambre.
Scott suspiró.
—Vas a provocarme un ataque al corazón.
Boo lo miró con los ojos llenos de lágrimas.
—A. Scott, no bromees con eso.
—Ay, lo siento, cariño. Harás que me salgan canas.
—El pelo rubio no se vuelve blanco.
—Conseguirás que me quede calvo, entonces.
Pajamae soltó una carcajada.
—¿De qué te ríes? —preguntó Scott.
—De imaginarte sin pelo. Si los chicos negros se afeitan la cabeza, les queda bien, como a Michael. Pero a los blancos no les queda bien tener la cabeza sin pelo.
—Lo tendré en cuenta.
—Considérelo, juez Fenney —dijo Pajamae.
—¿Juez Fenney?
—Me gusta cómo suena. Mi padre, el juez.
—Papá sonaría incluso mejor.
La rutina nocturna de Scott todavía incluía arropar a las chicas a la hora de dormir. Tenían trece años, quizá creían que eran demasiado mayores para ese tipo de cosas, pero él tenía cuarenta y no se lo parecía. Se inclinó para darle un beso a Pajamae en la frente. Olía a fresas; dedujo que habría cambiado de champú.
—Has hecho un gran partido, pequeña.
Ella se encogió de hombros.
—El nivel de competición no es muy alto. A ver, en serio, ¿las hockadaisies?
El equipo de Highland Park había jugado contra el equipo de Hockaday, una escuela de élite privada para chicas en Dallas. Eran las daisies.
—Bueno, pero has jugado genial. Has sido la mejor jugadora en la cancha. Siempre lo eres.
—Porque las demás jugadoras son blancas. Tengo que jugar contra chicas negras si es que quiero llegar a ser lo suficientemente buena como para jugar en la universidad y luego hacerme profesional.
—Solo tienes trece años. Hay tiempo.
—Solo soy la chica negra designada de la escuela.
—¿La chica negra designada?
—Como el conductor designado.
—¿Siguen metiéndose contigo?
Pajamae bajó la vista, así que Boo respondió por ella.
—Las chicas malas, como la rubia, que se llama Bitzy, cuelgan cosas mezquinas sobre ella en Twitter.
—¿Cómo lo sabes?
Las chicas no tenían Facebook ni cuenta en Twitter, ni Snapchat ni Instagram; no se habían perforado las orejas ni tenían televisión por cable, tampoco tatuajes. Tenían libros.
—Me lo enseñaron otras chicas.
—¿Y qué dicen?
—No, Boo —dijo Pajamae.
—Tiene que saberlo.
—Así es, Pajamae.
—Dicen que es fea porque es negra. Y publicaron: «Tu madre era una puta, así que tú también lo serás». Y «Si mi madre fuera puta, me suicidaría. ¿Por qué no lo haces tú?».
Pajamae se echó a llorar. Boo la abrazó.
—Pajamae —dijo—. Voy a darles una patada en el culo.
Scott se recostó. En el instituto también se metieron con él, pero en aquel entonces el acoso escolar consistía en que los chicos mayores empujaban a los pequeños en el pasillo. No eran tweets malintencionados en Twitter. Habían tenido problemas con el acoso desde que Pajamae empezó a ir a la escuela en Highland Park. Scott había ido al despacho del director varias veces; pensaba que las cosas habían mejorado, pero al parecer habían ido a peor.
—Cariño, eres preciosa, igual que tu madre. Ella cuidó de ti de la única manera que sabía. Porque te quería mucho.
—Lo sé, juez Fenney.
—Y a tus compañeras de equipo les gustas. Te chocaron la mano.
—Les gusto en la cancha porque gano los partidos. Pero fuera de ella me ignoran, se comportan como si ni siquiera estuviera en el mismo lugar. Como si fuera invisible. En el pasillo digo «hola» y ellas ni me responden.
Parecía tan pequeña. Frunció el ceño y lo miró con sus ojos marrones llenos de lágrimas.
—Juez Fenney, ¿qué problema tengo?
Necesitaba consuelo, pero ¿cómo iba a consolarla? ¿Qué debía decir un padre en un momento así? Se sentía completamente inútil, de modo que dijo las únicas palabras que sabía decir:
—No tienes ningún problema. Todo está bien. Te quiero, muñeca.
—Lo sé.
Entonces se acordó. Rebuscó en su bolsillo.
—¿Un caramelo?
Eso les hizo sonreír a las dos. Ellas también estaban enganchadas a esos caramelos.
—Cariño, podemos irnos de Highland Park.
—No, señor. Este es mi hogar. Os tengo a ti, a Boo y el baloncesto. Nadie puede ignorarme en una cancha de baloncesto, así como nadie ignoraba a Jackie Robinson en un campo de béisbol.
—Buena chica. Pero volveré a hablar con el director.
—No, por favor. Eso solo empeorará las cosas. Seré como Jackie y pondré la otra mejilla.
—Yo seré como Alí y les daré un puñetazo —dijo Boo.
—Boo, no puedes ir por ahí dando puñetazos.
—Claro que puedo.
—Volverán a expulsarte. Seguramente lo hagan por lo de esta noche.
—Valió la pena.
Eso hizo sonreír a su hermana.
—¡Dios, ojalá hubiera podido ver a Bitzy en el suelo!
—Fue genial —dijo Boo.
Scott tenía que admitir —en privado— que, en realidad, lo fue.
—Si yo fuera una futbolista estrella —dijo Pajamae—, esas chicas me tratarían como a una diosa, me suplicarían que les diera un autógrafo. Pero solo soy una chica negra que juega al baloncesto. Juez Fenney, nadie me ha pedido nunca un autógrafo.
—Y que nuestro padre sea juez federal hace que se metan aún más con nosotras —comentó Boo.
Los demás jueces federales eran más mayores y tenían hijos de mayor edad y nietos. Él era el único juez con hijas jóvenes.
—¿Por qué?
—Charlene ha dicho que su padre dice que eres un liberal que defiende al presidente, sea lo que sea eso. Odia al presidente.
Pajamae interrumpió.
—Y entonces dije: «Tu padre odia al presidente porque es negro». Pero ella dijo: «No, lo odia porque es un musulmán liberal que ni siquiera nació en Estados Unidos». —Pajamae frunció el ceño—. ¿El presidente es musulmán?
—No.
—¿Nació en Estados Unidos?
—Sí.
—¿Y si no hubiera nacido en Estados Unidos?
—La Constitución ordena que los presidentes sean «ciudadanos naturales por nacimiento», lo que significa que tienen que ser ciudadanos desde el momento en que nacen, y eso se logra viniendo al mundo en Estados Unidos o en cualquier otro lugar, pero de padre o madre estadounidenses.
Aquel chismorreo de la ley constitucional impresionó a las chicas.
—Mirad, chicas, las niñas oyen a sus padres y repiten lo que oyen. Solo quieren molestaros. Ignoradlas.
—Pero ¿por qué se meten con nosotras por tu trabajo? —preguntó Pajamae.
—Cuando la gente se junta para crear comunidades, necesita normas, como el límite de velocidad y las leyes antirrobos. De lo contrario, la vida sería un caos. Pero la gente no siempre está de acuerdo con lo que las normas implican. En algunos países, cuando las personas están en desacuerdo, se disparan entre sí. Nosotros pensamos que esa es la peor forma de resolver las diferencias, así que creamos los tribunales. Quien no esté de acuerdo con la forma de actuar de alguien más puede venir al tribunal y pedirle a un juez que decida quién tiene razón. Pero las dos partes siempre creen tener razón, y quieren que el juez les dé la razón a ellos y se la quite a los otros. Si no es así, se enfadan. En Estados Unidos no empezamos una guerra si un juez dicta una sentencia contra nosotros, pero algunos aún se enfadan cuando ocurre. Son los gajes del oficio de juez. Algunos se enfadarán.
Las chicas lo miraron con expresión reflexiva. A Scott le encantaban esos momentos en los que podía enseñar y compartir sus experiencias con ellas, prepararlas para la vida. Estaba bastante seguro de que otros padres no hablaban con sus hijas adolescentes sobre la ley constitucional y la teoría judicial. Pero a las suyas les encantaba aprender sobre esos temas. Eran tan inteligentes. Pajamae levantó un dedo como si estuviera comprobando la dirección del viento. A menudo hacían preguntas profundas después de una explicación, lo que hacía que Scott se sintiera orgulloso y un buen padre.
—¿Sí, cariño?
—¿Crees que debería hacerme trencitas africanas otra vez?
Boo abrió mucho los ojos.
—Si tú lo haces, yo también. Y podemos hacernos tatuajes. Justo encima del culo.
—Lo haré si tú también lo haces.
Y las lágrimas desaparecieron. Por el momento. Pero volverían, al igual que el acoso escolar.
—Nada de tatuajes, ni por encima del culo ni en ninguna parte —dijo Scott—. Podéis haceros trencitas, pero no tatuajes.
—Ni tatuajes, ni pendientes en la oreja, ni televisión por cable… Tenemos más canales en español que en inglés.
Pajamae se encogió de hombros.
—Nuestro español ha mejorado.
—A. Scott, los demás niños tienen todas esas cosas.
—Os he dado un móvil para que lo compartáis. ¿Es Facebook el problema?
—¿Facebook? Los niños no tienen Facebook, solo sus madres. Es porque queremos convertirnos en chicas independientes.
—¿Con tatuajes? Boo, me da miedo enviarte a la universidad. Volverás con los brazos cubiertos de tatuajes.
—No, solo me haré un par donde nadie pueda verlos.
—Ah, bueno…
Sus hijas adolescentes no tenían tatuajes (aún) y ya no llevaban trencitas. El día que Pajamae le hizo trencitas a Boo la primera vez, cuando vino a vivir con la familia Fenney, Rebecca se puso hecha una fiera. Boo miró a su padre.
—Mamá se hizo un tatuaje cuando se fue.
—Otra buena razón para no hacerte uno.
—Me dijo que nunca debía depender de un hombre. Excepto de ti. Decía que siempre podría depender de ti.
Había pasado un año y medio desde la última vez que Scott vio a su mujer, en Galveston, después de la absolución de los cargos de asesinato.
—También me dijo que la vida de una mujer es complicada. ¿Pajamae y yo tendremos vidas complicadas?
—Solo si os hacéis tatuajes.
Pajamae soltó una risita y Boo puso los ojos en blanco.
—A. Scott, ¿tú has tenido una vida complicada?
—La tuve, cuando me casé con tu madre.
Boo frunció el ceño, lo que solo podía significar que estaba reflexionando sobre el concepto de vida complicada. Luego suavizó la expresión.
—Creo que quiero una vida sencilla.
Su hija era una chica de trece años atrapada en el cuerpo de una mujer de treinta. Scott llevaba años diciéndolo, y cada vez que lo hacía solo tenía que actualizar la edad biológica de Boo.
—Me pregunto dónde está. Mamá.
Por la expresión de la cara de su padre, Boo entendió que A. Scott estaba pensando en Rebecca. Otra vez. Nunca se libraría de ella, así que Boo tampoco lo haría. La madre de Pajamae estaba muerta. Su madre podría estarlo también. Necesitaban pasar página, como se suele decir. Pero no podían. A. Scott le había dicho que había adquirido un voto el día que se casaron: «Hasta que la muerte nos separe». Lo había adquirido él, pero los dos lo estaban viviendo.
—Búscales una madre —había dicho Dan Ford esa tarde—. Un hombre no puede criar mujeres.
Pero este hombre tenía un buen trabajo, un buen sueldo y grandes beneficios. Una casa. Dos hijas maravillosas. Buena salud. Pero ellas no tenían madre y él no tenía a nadie. No había ninguna mujer en su vida. Dios creó a Adán y Eva, no a Adán o Eva. Un hombre necesita una mujer, incluso si ese hombre es un juez federal. Eran las diez y media un viernes por la noche, y A. Scott Fenney estaba tumbado en la cama. Solo.
Odiaba dormir solo.
Pero lo hacía.
Tenía que hacerlo.
Lo haría.
¿Para siempre?