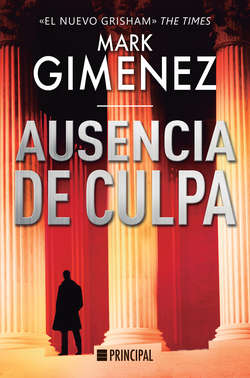Читать книгу Ausencia de culpa - Mark Gimenez - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 5 Domingo, 17 de enero Veintiún días antes de la Super Bowl
Оглавление—Gracias, Dios, por permitir que el Grupo de Lucha Contra el Terrorismo mantuviera la Super Bowl a salvo de los yihadistas islamistas radicales. Y, por favor, ayuda a este presidente liberal a entender que admitir refugiados sirios es un grave error que pone en peligro la nación.
Scott había salido a correr y al volver a casa le esperaban Boo, con el tensiómetro a punto, y un batido verde de col rizada, pepino, espinaca y germinado de trigo elaborado por ella misma. Luego se duchó, se afeitó y llevó a las chicas a la iglesia.
Allí es donde estaban sentados ahora.
Echó un vistazo a la congregación. Parecía fijar la mirada en otros padres y sus familias, y siempre sentía una punzada de celos. Nunca había sido celoso en su vida, ¿y por qué debería? La suerte siempre lo había acompañado. Había tenido todo lo que quería.
Ahora solo quería amar y ser amado.
A veces veía algunas madres solteras, pero rara vez veía un padre soltero. Cuando había un divorcio, los niños se los quedaba la madre. La mayoría de los padres divorciados vivían sin sus hijos. De modo que se sentía afortunado de que las suyas vivieran con él. «Tú la necesitas más de lo que me necesita ella a mí», había dicho Rebecca refiriéndose a Boo cuando lo dejó. Viviría con sus hijas, pero nunca con otra mujer; se había resignado a ese duro hecho. ¿Qué mujer quería criar a los hijos de otra mujer, o en su caso, a las hijas de dos mujeres y, para colmo, una niña negra?
No existía una mujer así.
Pocos jueces federales eran padres solteros; la mayoría eran abuelos. Sus parientes lejanos les facilitaban el santuario que el juzgado no podía ofrecerles. La vida como magistrado federal implica una existencia legal solitaria. Otros abogados ofrecían fidelidad, pero no amistad. Los otros padres de la escuela no podían ser amigos de un juez federal, de un padre que podía darles entre cinco y diez años de tiempo muerto. Algo similar a ser colega de un inspector de Hacienda, como había dicho Dan. Dejan de invitarte a jugar al golf; es un deporte de cuatro horas durante las cuales un hombre puede bajar la guardia, hablar abiertamente con sus colegas, incluso tal vez fanfarronear sobre la última gran exención tributaria que le ha ahorrado decenas de miles de dólares en impuestos. Está claro que no es algo que les gustaría que oyera un juez federal. Jugar al golf con un juez del Tribunal Estatal es diferente: no tiene jurisdicción sobre las exenciones tributarias y necesita el dinero del abogado para su próxima campaña. Lo cual quiere decir que un juez del Tribunal Estatal archivará esa información en un lugar en el que no verá el sol. ¿Pero un juez federal? ¿Por qué arriesgarse? Era mejor formar un cuarteto con un abogado demandante. Así que Scott ya no jugaba al golf porque Bobby, Louis y Carlos no jugaban al golf. Además, tenían sus propias vidas. Bobby y Karen criaban al pequeño Scotty; Louis estudiaba a William Shakespeare; Carlos tenía el gimnasio y un carnet de conducir de clase C.
Scott tenía a sus hijas.
Al menos, durante los próximos cinco años. Luego lo abandonarían, se irían a la universidad y empezarían sus propias vidas. ¿Dónde estaría él entonces? Estaría solo. No tendría a nadie. Sería un solterón de cuarenta y cinco años. Boo le cogió la mano derecha y Pajamae la izquierda. Las dos apretaron fuerte, como si hubieran oído sus pensamientos.
«Gracias, Dios, por otorgármelas», pensó.
Escogería a sus hijas por encima de cualquier mujer. Ya había hecho esa elección. Ellas eran su vida, él daría su vida por sus hijas. Sentado en la iglesia, aquella mañana de domingo, no podía saber que pronto la vida le daría esa oportunidad.
—¿Qué tiene de cuero?
—Balones de fútbol.
Carlos miró al dependiente con el ceño fruncido. Scott sonrió y buscó a las chicas con la mirada. La primera parada obligatoria al entrar en el estadio de los Cowboys —después de que lo cachearan en la puerta— era la tienda especializada de mil seiscientos metros cuadrados. Encontró a Boo y a Pajamae probándose camisetas.
—Me quedo con Dez —dijo Pajamae.
Llevaba una camiseta del número ochenta y ocho que ponía «Bryant» en la parte de atrás. Boo llevaba el número once con el nombre de «Beasley».
—¿Quién es Beasley? —preguntó Pajamae.
—No lo sé —respondió Boo.
—¿Entonces por qué quieres su camiseta?
—Si tú no sabes quién es, entonces nadie lo conoce.
—¿Y?
—Pues que nadie compra su camiseta. Es un poco deprimente para él. Si compro una yo, se sentirá mejor.
Pajamae pestañeó con fuerza.
—¿Hablas en serio?
—Creo que sí.
Scott les había dado un presupuesto cerrado a las chicas: cien dólares cada una. Estimó que sería la única oportunidad que tendrían de visitar la tienda durante al menos un año. Las camisetas costaban cien dólares.
—Sí, señor, en la línea de mediocampo —dijo Carlos—. Los Cowboys contra los Gigantes por el título de la división.
Él y Louis chocaron sus manos. Un asiento en la línea de mediocampo, la sección más cercana al campo, costaba trescientos cuarenta dólares. Pero Ford Stevens había tenido que pagar 300 000 dólares por la licencia que daba acceso a los ocho asientos, un pago anticipado por el derecho de comprar entradas para esos asientos. Scott quería llevar a las chicas a un partido, pero las únicas entradas disponibles las vendían los corredores de bolsa a 1 500 dólares cada una como mínimo. Ese precio le hizo cambiar de opinión, pero por lo visto no disuadió a muchos otros fans de los Cowboys. Los asientos que los rodeaban se llenaron rápidamente de fans que llevaban gorras y camisetas de los Cowboys y cervezas de 8 dólares. Scott se sentó entre Carlos y Louis, que estaban a su izquierda.
—Hombretón, ¿qué hiciste ayer?
—Leer a Shakespeare. ¿Qué hiciste tú?
—Beber Coronas y levantar hierros en el gimnasio.
—Querrás decir que levantaste hierros y luego bebiste Coronas.
—No, tío. Bebo cerveza antes de entrenar. Se llama carga de carbohidratos.
Louis refunfuñó.
—¿Por qué entrenas tanto?
—Quiero unos músculos más grandes.
—Ya tienes músculos grandes.
—Gracias, hombretón. Pero las señoritas siempre los quieren más grandes.
Bobby estaba sentado a su derecha; le señaló la enorme pantalla cuádruple.
—Los técnicos se sientan en una cabina en medio de esa cosa durante el partido, a nueve pisos de altura. Sería una larga caída.
Las chicas estaban sentadas a ambos lados de Karen para ayudarla con el bebé. El pequeño Scotty miraba a su alrededor con los ojos muy abiertos, como el gran Scott. Las animadoras bailaban en el campo una música estruendosa; los cañones disparaban papelillos con los colores del equipo local; las luces de colores brillaban por doquier; la enorme pantalla reproducía vídeos de partidos anteriores, anuncios brillantes de cerveza y coches; los fans gritaban y daban voces; era una sobrecarga sensorial. Cuando estudiaba en la universidad, Scott había jugado varias veces en el estadio de Texas, el antiguo estadio de los Cowboys. Tenía un diseño funcional, un marco de acero con asientos y un campo de juego, sin florituras; era fútbol puro y duro. Pero este estadio parecía concebido para un espectáculo más que para el fútbol, más Barnum & Bailey que Vince Lombardi, más mercadotecnia y cerveza que la emoción de la victoria y la agonía de la derrota. Jerry Jones, el dueño de los Dallas Cowboys, había hecho del fútbol un entretenimiento; al estadio se le conocía coloquialmente como «Jerrylandia».
—Necesito una Corona —dijo Carlos.
—Te acompaño —dijo Louis.
Se levantaron. Louis llevaba un pantalón de vestir y una camisa de manga larga; parecía un luchador profesional fuera de servicio. Carlos llevaba botas negras de cuero y pantalones, una camiseta negra estrecha que le marcaba su cuerpo musculoso y revelaba sus tatuajes, y el pelo negro peinado hacia atrás. Remataba el look con una pulsera ancha de plata en cada muñeca. Parecía un torero mexicano.
—Vamos al puesto de comida —dijo Carlos—. ¿Queréis algo? Invita Louis.
—Cerveza —dijo Bobby.
—Zarzaparrilla —dijo Scott.
—Café con leche —dijo Karen.
—Margarita —dijo Boo.
—Muy graciosa —respondió Carlos.
—Queremos conocimientos —dijo Boo. Pajamae asintió. Carlos se rio.
—¿En un partido de fútbol?
Boo puso los ojos en blanco y se volvió hacia la única persona de la fila que podía ofrecerle ese conocimiento.
—Karen, ¿qué es el sexo oral?
Scott y Bobby saltaron del asiento.
—Os acompañamos —dijo Bobby.
—Desde luego —añadió Scott.
Karen sacudió la cabeza.
—Cobardes.
Los hombres salieron rápidamente y subieron los escalones, pero una vez fuera de peligro, Scott se giró para ver a las chicas vestidas con sus camisetas de los Dallas Cowboys alrededor de Karen; de pronto, Pajamae se irguió con expresión de incredulidad.
—¡No es verdad!
Boo la siguió.
—Voy a vomitar.
Bobby le dio una palmadita a Scott en el hombro.
—Salvados por un pelo.
—Joder con las niñas —dijo Carlos—, no avisan ni nada. Lo sueltan sin más.
Tony Romo lanzó un pase largo para ganar ventaja contra los Gigantes. Los Dallas Cowboys no jugaban en Dallas, y los Gigantes de Nueva York no jugaban en Nueva York. Pero ese día ambos equipos jugaban donde había vivido gente antaño. Pobre gente. La ciudad de Arlington había condenado y derribado noventa hogares para dejar espacio para el estadio. La ciudad de Dallas había tenido la oportunidad de traer a los Cowboys a casa; no habían jugado un partido en Dallas desde 1971, cuando cambiaron el Cotton Bowl por el Estadio de Texas, en Irving. El Cotton Bowl iba a derruirse para construir el estadio de los Cowboys en su lugar. Era una oportunidad única para remodelar el sur de Dallas, para traer gente, dinero y negocios. Pero la política se metió por medio, de modo que Arlington consiguió los Cowboys, y a los pobres los pusieron de patitas en la calle. Era perfectamente legal. Scott lo sabía, porque una vez había condenado los hogares de gente pobre para construir el hotel de Tom Dibrell.
El techo estaba abierto. Dios podía ver a su equipo jugar —los Cowboys contaban con mucha ventaja y aún no habían llegado al intermedio, con lo cual, Dios estaba contento ese día— y Scott podía ver el cielo azul. Pero las luces estaban todavía encendidas. Bobby hizo un ademán con la mano.
—Leí en el Wall Street Journal que el estadio consume más electricidad durante un único partido que toda la capacidad eléctrica que genera Liberia.
—No me gustaría ver la factura.
—Si los Cowboys ganan un partido más, dentro de tres semanas jugarán la Super Bowl justo aquí. Será divertido traer a las chicas y al pequeño Scotty.
—El precio de las entradas supera con creces nuestro nivel salarial. Y no estoy seguro de si me gustaría estar cerca de aquí ese día.
—Los tipos malos están en la cárcel. La Super Bowl está a salvo.
Tres semanas después, jugarían la Super Bowl en ese estadio, en ese campo. Scott observó otra vez el enorme estadio, desde las altas puertas de cristal de la entrada, más allá de cada zona de anotación, hasta el campo de juego, y luego los treinta pisos hasta el agujero del techo. No parecía posible haber construido aquel lugar, y parecía aún menos posible derribarlo con una bomba. Pero, al parecer, querían intentarlo.
—Este lugar será un zoo.
—¿Y no lo es ya?
Kelly Clarkson cantaba en un escenario que se había colocado en la línea de mediocampo; la enorme pantalla ampliaba su cara. Los fans bailaban en los pasillos y cantaban al unísono. Hawkers ofrecía cerveza, perritos calientes, algodón de azúcar y cerveza; el aroma de las palomitas y los nachos inundaba el aire. Pajamae daba saltos delante de su asiento. Boo jugaba con el pequeño Scotty. Karen se tomaba su café. Carlos y Louis apuntaban con los binoculares a las animadoras. Bobby sonreía como un hombre en paz con el mundo, hasta que Karen le colocó al pequeño Scotty en el regazo.
—Te toca —dijo.
—Joder.
Scott retrocedió al olerlo. Bobby no se alteró; todavía estaba acostumbrado a la caca de bebé.
—Sabes, Scotty, puede que nuestras vidas en el juzgado sean aburridas, pero son unas buenas vidas. Es una vida mejor que la que podría haber soñado. Para ser dos arrendatarios de Highland Park, nuestras vidas son la leche.
—Sí que lo son, Bobby.
Scott sonreía como un hombre en paz con el mundo. Chocó su puño con el del pequeño Scotty justo cuando el bolsillo de Bobby empezó a cantar Sweet Home Alabama.
—¿Qué es eso?
—Mi teléfono.
Descolgó. Escuchó. Colgó. Se recostó en el asiento.
—¡Mierda!
—Dale al chico un pañal limpio.
—No, no es el pequeño Scotty. Es la llamada.
—¿Quién era?
—El magistrado de Porter.
El juez Porter era el juez decano del distrito.
—¿Y?
Bobby dejó escapar un largo suspiro.
—La lectura de cargos es a las diez.
—¿Qué lectura de cargos?
—Omar al Mustafá y sus veinte colaboradores.
—¿Necesita tu ayuda?
Bobby negó con la cabeza.
—La necesitas tú.
—¿Por qué?
Miró a Scott.
—Porque tú eres el juez presidente, Scotty.