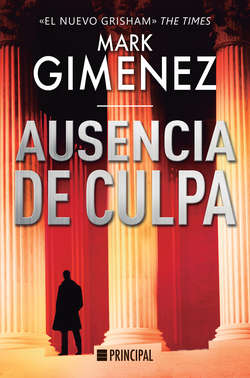Читать книгу Ausencia de culpa - Mark Gimenez - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 6 Lunes, 18 de enero Veinte días antes de la Super Bowl
ОглавлениеEl sol empezaba a asomarse por encima del horizonte mientras Scott subía Preston Road en dirección al norte, dejando atrás las propiedades valladas de Tom Dibrell, el antiguo cliente rico de Scott, Jean McCall, la viuda del senador, y Jerry Jones. Un Lincoln Town negro salió por las puertas justo delante de Scott; el conductor era el propio Jerry. Le dedicó una sonrisa a Scott y se alejó en el coche; ese día era un hombre feliz, y con razón. Según la revista Forbes, su equipo de fútbol era la franquicia deportiva más valiosa del mundo con cuatro mil millones de dólares. Por si no fuera poco, si su equipo ganaba un partido más, jugaría en la Super Bowl por primera vez en veinte años. En otra época, esa habría sido la mayor noticia en Dallas, pero esta no era como otras épocas.
El Estado Islámico había desembarcado en Dallas.
Scott había presidido, quizás, unos cien casos criminales en el último año; la mayoría habían acabado rápido con un acuerdo conciliatorio. La mayor parte de los acusados eran culpables. Un caso criminal en la corte federal seguía un procedimiento fijo, ya fuera un caso de fraude fiscal o terrorismo: formulación de cargos, arresto, lectura de cargos, audiencia de detención, vista previa al juicio, veredicto y sentencia condenatoria o puesta en libertad. Existía una rutina prefijada para los casos criminales. Un caso de terrorismo no sería rutinario, pero ese día —lectura de cargos y detención— lo sería: los abogados harían una comparecencia o serían asignados, se leerían los derechos constitucionales y cargos penales, se harían declaraciones y se establecerían unas condiciones para salvaguardar el derecho de solicitar libertad condicional mientras el juicio estuviera pendiente; o bien el gobierno pediría la presión preventiva, celebrarían una audiencia de detención y se decidiría si los acusados se quedaban en la cárcel o salían bajo libertad condicional. Un gran jurado federal había imputado a los acusados por conspirar para usar un arma de destrucción masiva; sin duda, las pruebas contra ellos eran contundentes. A Scott no dudaba de que permanecerían en prisión hasta el veredicto.
Siguió conduciendo en dirección norte por Preston Road y luego giró al este. Su ruta diaria le hacía pasar por delante de su antigua casa. No estaba seguro de por qué. Aminoró la marcha al llegar a la mansión, en el número 4000 de Beverly Drive. Dos pisos y medio, setecientos metros cuadrados, seis habitaciones, seis baños, un garaje de cuatro plazas, piscina de hidromasaje y cabaña, todo en cuatro mil metros cuadrados en el corazón de Highland Park. Y esa ducha en el baño de la habitación principal. Percibió movimiento en una ventaja del segundo piso; era Penny, de pie y desnuda, como había prometido. Scott casi chocó contra un árbol.
Esquivó el árbol, desvió la mirada y aceleró.
Hacía casi cuatro años que un caso federal le había arrebatado la mansión de 3,5 millones de dólares. A cambio, había conseguido una hija. Era lo que se llamaba en el negocio inmobiliario un robo. Ahora se enfrentaba a otro caso federal. Pero esta vez él era el juez. En tres horas, el hombre más peligroso de Dallas y veintidós de sus colaboradores se presentarían ante él, acusados de planear el asesinato de cien mil personas durante la Super Bowl. No era un caso de pacotilla; esto era terrorismo. Este caso pertenecía a la corte federal.
Su vida judicial dejaría de ser aburrida.
Conducía por los seguros alrededores de Highland Park aquella mañana soleada sin tener ni idea de que su vida estaba a punto de cambiar otra vez. Sin saber que este caso federal cambiaría algo más que su vida judicial. Que le cambiaría la vida. Y la vida de sus hijas. Así como Estados Unidos no había vuelto a ser el mismo después del 11-S, ellos nunca serían los mismos después de este caso. Pero él no lo sabía todavía.
Scott hizo girar el Expedition por la calle Commerce y se detuvo. Justo delante de él estaba el juzgado federal. Delante del edificio había aparcadas una docena de furgonetas de televisión por cable provistas de antenas satelitales que se extendían hacia el cielo azul. La atención del mundo entero estaba de nuevo centrada en Dallas, igual que el 22 de noviembre de 1963. El equipo SWAT del FBI llevaba la indumentaria de combate y armas de estilo militar; permanecía en guardia detrás de las barricadas temporales. Cientos de manifestantes y otro tanto de periodistas se encontraban en el lado seguro de las barricadas. Los primeros canturreaban: «Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar…» y ondeaban carteles que decían: «asesino» —con la foto de Aabdar Haddad—, «persecución religiosa en estados unidos» y «no todos los musulmanes son terroristas». La prensa recogía entrevistas y la indignación de los protestantes para las noticias de la noche. Scott se había enfrentado antes a un juicio con la presencia de la prensa, pero nunca con el equipo SWAT. Maniobró para entrar en el garaje y se encontró con cuatro miembros del equipo SWAT. Bajó las ventanillas.
—Identificación, por favor —dijo el agente.
Scott le mostró su identificación oficial. Mientras el agente la examinaba y comparaba la foto con su cara, los demás agentes abrieron las puertas traseras y registraron el interior con perros detectores de explosivos y la parte inferior del coche con espejos, en busca de alguna bomba que estuviera enganchada a la estructura. El agente devolvió la identificación a Scott e hizo un gesto para que avanzase.
—Buena suerte, juez —dijo como si supiera algo que Scott desconociese.
El hombre más peligroso de Dallas tenía aspecto de abuelo. Lo era; tenía siete hijos y seis nietos. Estaba de pie con las manos entrelazadas delante de él. No medía más de un metro sesenta y cinco. Tenía el pelo crespo y canoso y una barba gris bien recortada, ojos y piel oscuros, y una mirada firme por encima de unas gafas de leer de montura metálica. Llevaba el mono federal de detención, un gorro negro y esposas, pero su conducta era tranquila, casi espiritual. No parecía escandalizado por el arresto; era como si ya lo esperase, como cuando se espera que pasen cosas malas en la vida.
Si el gobierno de Estados Unidos se salía con la suya, le pasarían cosas malas al hombrecillo que estaba frente al juez A. Scott Fenney.
El estrado estaba bastante alto; Scott se sentó detrás. Contempló la sala abarrotada de agentes del FBI —hombres y mujeres—, miembros de la prensa, el público y los veintidós colaboradores que estaban de pie esposados detrás del imán Omar al Mustafá. Parecían soldados detrás de su general, tenían la expresión fiera de los luchadores o de los hombres sedientos de lucha.
El juez magistrado Robert Herrin estaba sentado a la izquierda de Scott. Por lo general, el juez magistrado presidía lecturas de cargos, pero este caso no era típico. Que hubiera veintitrés codemandados en un juicio conjunto era una señal clara de que no iba a ser un caso habitual. La naturaleza del crimen —una conspiración para volar el estadio de los Cowboys durante la Super Bowl— era de todo menos típica. Este crimen no consistía en un intento de distribuir dos kilos de cocaína o de conseguir unos beneficios generosos a partir del uso de información privilegiada; era una conspiración para cometer un asesinato en masa. Por lo tanto, todos los ojos de la sala estaban fijos en el presunto cerebro de la operación, y no en el juez.
Karen y Carlos estaban sentados al lado de Scott. Louis estaba de pie a un lado con el uniforme de alguacil, preparado para sofocar cualquier estallido que se pudiera producir en la sala. En el estrado de la sala se encontraba una joven menuda —¿y asustada?— junto al imán. A unos metros había un hombre de mediana edad; él no estaba asustado.
—Comparecencias, por favor —dijo Scott.
El hombre que no estaba asustado habló.
—Mike Donahue, abogado representante del gobierno.
Donahue tenía la cara y el cuerpo de un boxeador irlandés; había luchado en la Universidad de Boston. La cara no podía ocultarla, pero el cuerpo intentaba esconderlo debajo de un traje abotonado por completo. Sin embargo, daba la sensación de que el cuerpo estaba intentando abrirse paso a puñetazos. Había sido fiscal de delitos de primer grado en el despacho de abogados del distrito de Dallas durante veinte años. Cuando un demócrata ganaba la Casa Blanca, los demócratas reemplazaban a los fiscales federales republicanos de todo el país. Mike Donahue era demócrata. Los fiscales federales eran candidatos políticos del partido en el poder, pero la mayoría eran fiscales experimentados. Los defensores públicos no eran ninguna de las dos cosas. La joven asustada habló casi en un susurro.
—Marcy Meyers, abogada de oficio asistente federal, en representación de los acusados.
Era una estudiante de segundo año en su primera aparición ante un tribunal.
—¿Todos los acusados cumplen los requisitos para que se les asigne un abogado?
—No lo sé, señoría. Fui al bufete esta mañana y me enviaron aquí para la lectura de cargos. Mi jefe me dijo simplemente que los declarase «no culpables».
—¿De veras?
—Sí, señor.
—¿Y cuándo empezó a trabajar como defensora pública?
—El lunes pasado.
—Lleva una semana.
—Sí, señor.
—¿Por qué no han enviado un defensor público más experimentado?
—Me tocaba el siguiente caso.
—Ha dicho que su jefe habló con usted.
—Por teléfono. Está fuera. Me llamó.
—¿Qué ha hecho durante su primera semana?
—He ayudado a otros acusados a preparar declaraciones financieras juradas para que nuestro bufete pudiera representarlos.
—Bueno, señorita Meyers, ¿por qué no ayuda a estos acusados con las declaraciones juradas después de la lectura de cargos?
—Sí, señor.
Scott se dirigió a los acusados:
—Caballeros, cada uno de ustedes ha sido nombrado en una formulación de cargos federal y en la orden de arresto por la que han sido detenidos. Si alguno de ustedes afirma que no es el individuo cuyo nombre aparece en la orden judicial, es decir, que el gobierno ha arrestado a la persona equivocada, por favor, que dé un paso al frente ahora para poder verificar su identidad.
Ninguno de los acusados se movió.
—Por favor, levanten la mano si hablan y entienden el inglés.
Todos los acusados levantaron las manos tan alto como se lo permitieron las esposas.
—Bien. Tengo que informarles de sus derechos constitucionales. —Se puso las gafas y leyó sus derechos—. Tienen derecho a permanecer en silencio. No se precisa que hagan ninguna declaración. Si ya han hecho una declaración, no necesitan añadir nada más. Si empiezan a declarar, pueden parar en cualquier momento. Tienen derecho a un abogado. Se les asignará un abogado para que los represente si no pueden permitirse contratar a su propio abogado. La señorita Meyers ha sido elegida para representarlos en la lectura de cargos, pero cada uno de ustedes tiene que completar una declaración financiera jurada para que se les pueda asignar un abogado. La señorita Meyers los asistirá después de la audiencia. Tengan en cuenta que están bajo juramento, por lo tanto, unas declaraciones falsas supondrían que se les acuse de perjurio. Necesito que cada uno de ustedes confirme que entiende sus derechos. El juez Herrin pasará lista. Por favor, den un paso al frente y contesten en voz alta para el informe judicial.
Bobby pronunció el nombre de cada uno de los acusados, y todos respondieron.
—Caballeros, se les ha acusado de conspirar para utilizar un arma de destrucción masiva. En concreto, que todos los codemandados tramaban detonar una bomba en el estadio de los Cowboys durante la Super Bowl. Esta ofensa conlleva la pena máxima reglamentaria de cadena perpetua, y unos cargos menores que implican sanciones menores. Se trata de delitos graves que ha denunciado el gobierno estadounidense. De ser declarados culpables, podrían pasar el resto de su vida en prisión. Señorita Meyers, ¿ha recibido una copia de la formulación de los cargos?
—Sí, señor. La he leído en el ascensor.
—¿Y todos los acusados han recibido una copia?
—He solicitado copias.
Scott se volvió hacia el fiscal federal.
—Señor Donahue, tiene veintitrés acusados. Debería haber entregado veintitrés copias a la señorita Meyers.
—Ha sido un error por mi parte, señoría.
—Los acusados no han tenido tiempo de leer los cargos o hablar con su abogada, con lo cual, no aceptaré declaraciones de culpabilidad esta mañana. Tampoco es que esperase hacerlo, ya que el jefe de la señorita Meyers le ha indicado que los declare no culpables.
La señorita Meyers sonrió.
—Juez, ¿quiere que lea la formulación de cargos? —dijo el señor Donahue.
Había una copia del documento en el escritorio, delante de Scott. La numeración indicaba que ocupaba 203 páginas.
—Señorita Meyers —dijo Scott—, ¿renuncian los acusados a la lectura de la formulación de cargos?
—Eh… ¿deberían?
—Podríamos estar aquí un buen rato si no lo hacen.
—Los acusados renuncian a la lectura de la formulación de cargos.
—Muy bien.
—El gobierno protesta —dijo el señor Donahue.
—No. —Scott volvió a dirigirse a los acusados—. Caballeros, ¿entienden los cargos que se les han impuesto? Necesito que respondan en voz alta para que conste en acta. Y cada uno de ustedes debe formular una declaración en respuesta a los cargos. Pueden declararse culpables, no culpables o nolo contendere, aunque la única declaración que aceptaré hoy es no culpable. Si después de leer la formulación de cargos y consultar con su abogado quieren declararse culpables, nos reuniremos de nuevo para cambiar la declaración. Cuando el juez Herrin lea sus nombres, por favor, den un paso al frente, digan «sí» si entienden los cargos o «no» si no los entienden, y hagan una declaración.
Bobby leyó cada nombre de nuevo.
—Muamar Rahaim.
Un joven con aspecto desafiante levantó las manos esposadas y habló. Con tono desafiante:
—Sí. Entiendo los cargos de los cuales el gobierno de los Estados Unidos me acusa a mí y al islam. Ambos nos declaramos no culpables.
—Syed Aboud.
—Sí. No culpable.
—Adwan Farhat.
—Sí. No culpable.
Diecinueve acusados más se declararon no culpables. Entonces llegó el turno del último acusado. Scott se dirigió a él.
—Omar al Mustafá, ¿entiende los cargos de los cuales le acusa el gobierno de los Estados Unidos?
—No.
—¿Qué no entiende?
—Por qué se me acusa.
—Se le acusa porque un gran jurado federal ha determinado que hay pruebas suficientes que incitan a creer que ha cometido las presuntas ofensas. Que sea culpable o no se determinará en el juicio, donde lo representará un abogado elegido por el gobierno si no puede permitirse contratar a un abogado.
Mustafá se volvió hacia la señorita Meyers y la miró de arriba abajo. Se giró de nuevo hacia Scott con una expresión desconcertada.
—¿Esta chiquilla tan mona? ¿Ella es mi abogada? Debería estar en casa pariendo un montón de hijos musulmanes.
—No estoy casada ni soy musulmana —replicó la señorita Meyers.
—Podrías convertirte.
—Soy judía.
—Lo siento.
—Señor Mustafá —dijo Scott—, la cuestión es si entiende que le han acusado de delitos graves que pueden provocar su encarcelamiento durante largo tiempo.
—Lo entiendo.
—Bien. ¿Cómo se declara ante tales cargos?
—No culpable.
—Que conste en acta la declaración de no culpabilidad de todos los acusados. De acuerdo con el Acta de Juicio sin Demora, un acusado de la corte federal tiene derecho a que se celebre un juicio dentro de los setenta días posteriores a la lectura de cargos. De modo que el juicio se celebrará…
Scott esperó a que Karen consultara la lista de casos de la corte.
—El 7 de marzo —dijo.
—El 7 de marzo a las nueve de la mañana —dijo Scott—. La defensa puede solicitar una prórroga. El caso está previsto actualmente como un juicio conjunto de todos los acusados. Si cualquiera de los acusados no desea proseguir conjuntamente con el resto, puede solicitar una moción para que se celebre un juicio por separado. Cada acusado puede solicitar un abogado distinto. Ese es su derecho. Los acusados que elijan que se les represente conjuntamente deberán firmar una renuncia a su derecho de tener un abogado distinto. Después de la lectura de cargos, el juez magistrado llevará a cabo el procedimiento de renuncia con cada uno de los acusados aquí, en el juzgado. El juez magistrado enviará un formulario a ambos abogados en unos días. Último punto: libertad condicional de los acusados mientras el juicio está pendiente.
—Señoría —dijo el señor Donahue—, el gobierno solicita detención preventiva para todos los acusados y solicita una audiencia de detención basada en que, de acuerdo a la Ley de Reforma de Fianzas, sección treinta y una, cuarenta y dos, efe, dos; que, primero, los acusados plantean el grave riesgo de que huirán de la jurisdicción antes del juicio; segundo, que obstaculizarán o intentarán obstaculizar la justicia y amenazarán, dañarán o intimidarán, o intentarán amenazar, dañar o intimidar a un futuro testigo del jurado, y tercero, que bajo la sección treinta y una, cuarenta y dos, efe, una del acta, ya han sido acusados por una ofensa que figura en la sección dieciocho, veintitrés, treinta y dos, b de la legislación norteamericana, en concreto, el uso de armas de destrucción masiva. Y se aplica la presunción bajo la treinta y uno, cuarenta y dos, e, tres, B.
—¿Señorita Meyers?
Observaba boquiabierta y con los ojos como platos al fiscal federal como si fuera una estudiante de Literatura que estuviera escuchando a un genio informático disertar sobre algoritmos.
—¿Señorita Meyers?
Se giró hacia Scott con los ojos muy abiertos.
—¿Sí, señor?
Scott suspiró. Se había visto en su misma posición una vez, una situación que le quedaba demasiado grande, ahogado en la complejidad de la ley. Sin tener ni idea de nada. Cuando necesitaba de forma desesperada que le enseñaran algo.
—Señorita Meyers, estoy seguro de que aprendió en la facultad de Derecho que, bajo nuestra constitución, los acusados tienen derecho a la libertad condicional, a menos que presenten riesgo de fuga o peligro para la comunidad. Esas son las únicas razones por las que se les puede detener antes del juicio. La Ley de Reforma de Fianzas describe las normas sobre la puesta en libertad y la detención en la corte federal, normas que debo seguir. El acta estipula que puedo liberar a los acusados bajo libertad provisional sin fianza, pero debo imponer las condiciones menos restrictivas a su liberación que asegurarán su aparición en el juicio e invalidarán cualquier peligro para la comunidad. No está permitido fijar una fianza que los acusados no puedan permitirse pagar, solo para poder efectuar su detención. Si determino, después de una audiencia de detención, que no hay condiciones que aseguren la aparición de los acusados en el juicio y la seguridad de la comunidad, entonces podré solicitar que los acusados sean detenidos antes del juicio.
La señorita Meyers tomó nota por escrito de todo.
—El acta estipula, además, que si hay causa probable que haga creer que los acusados han cometido ciertas ofensas prescritas, habrá una presunción refutable de que no existen esas condiciones; es decir, habrá una presunción de detención previamente al juicio. Una de esas ofensas es conspirar para utilizar armas de destrucción masiva. En este caso, se ha establecido causa probable a través de la formulación de cargos; una formulación de cargos significa que un gran jurado ha hallado causas fundadas para creer que los acusados han cometido el crimen. Lo cual, señorita Meyers, significa que los acusados estarán detenidos antes del juicio a menos que usted, como su abogada representante, refute la presunción en la audiencia de detención.
—¿Y cómo hago eso?
—Debe presentar alguna prueba en la audiencia de detención que contradiga la aseveración del gobierno de que los acusados presentan riesgo de fuga o peligro para la comunidad. No tiene que probar la inocencia de los acusados con respecto a los cargos; solo tiene que presentar pruebas de que no existe riesgo de fuga o peligro para la comunidad. Puede interrogar a los testigos del gobierno y puede presentar sus propias pruebas y testigos. Y, ya que el gobierno ha invocado la presunción, puede citar testigos cuyo testimonio esté vinculado de forma directa con la contindencia de las pruebas contra los acusados, uno de los factores que el tribunal debe considerar en la audiencia.
Levantó las manos en el aire.
—¿Como quién?
—No lo sé.
—¿Y cuándo es la audiencia de detención?
—Señoría —dijo el señor Donahue—, el gobierno solicita que la audiencia de detención se celebre ahora.
—¿Ahora? —replicó la señorita Meyers.
—Señorita Meyers —dijo Scott—, si necesita tiempo para prepararse para la audiencia de detención, puede solicitar una prolongación.
—La solicito.
—¿Cuánto tiempo necesita?
—Un año.
—¿Y qué tal cinco días? Es todo el tiempo que puedo darle de acuerdo con el acta.
—Lo acepto.
—Eso pensaba. Se programa la audiencia de detención para…
—El viernes a las nueve —dijo Karen.
—El viernes a las nueve.
—Señoría —dijo el señor Donahue—, el gobierno solicita que sea usted quien presida la audiencia de detención en lugar del juez magistrado.
—Pensaba hacerlo, pero ¿por qué?
—Cuestión de tiempo. Solo quedan veinte días para la Super Bowl. Si el juez magistrado dicta una detención, la parte vencida solicitará que el juez del distrito, es decir usted, celebre una audiencia de novo, y volveremos a empezar desde el principio. No tenemos tiempo para eso.
—Bien pensado. Debido al número de acusados, creo que el juez Herrin y yo trabajaremos en este caso juntos.
—Buena decisión, señoría.
—Gracias. —Se dirigió a los acusados—: Caballeros, un oficial de servicios previos al juicio hablará con cada uno de ustedes antes de la audiencia de detención para preparar una declaración de puesta en libertad. Este o, mejor dicho, esta oficial trabaja para el tribunal… la señorita O’Brien. Su trabajo no es obtener una confesión, pruebas ni información relacionada con su culpabilidad o inocencia de los crímenes de los cuales se les acusa. Su único trabajo es obtener información sobre ustedes para determinar si presentan riesgo de fuga, es decir, si huirán de la jurisdicción para evitar el juicio, o si presentan un peligro para la comunidad. Les solicitará información sobre su familia, antecedentes penales, empleo y demás historial. Por favor, permítanle a la oficial ayudarles. Una vez más, la audiencia de detención es su única oportunidad de evitar la cárcel antes del juicio.
Scott se reclinó en el asiento y observó la sala. Como dijo el rey, en El señor de los anillos, «comienza la batalla». Las chicas adoraban esas películas, así que habían visto la trilogía más de una vez. El bien vencía sobre el mal en el campo de batalla de Mordor. ¿Vencería el bien en un juzgado de los Estados Unidos de Estados Unidos?
—Los acusados permanecerán bajo custodia antes de la audiencia de detención. El juez magistrado se encargará del asunto de la defensa conjunta con los acusados. Veré a los abogados en el despacho. Se levanta la sesión.
—Eres juez federal. Eso significa que siempre habrá alguien enfadado contigo. Se te juntan todos los temas del día (el aborto, los derechos de los homosexuales, el control de armas, el Obamacare, la inmigración) y tú tienes que decidir quién gana y quién pierde. No quieres, pero tienes que hacerlo. Es tu trabajo.
El hombre que hablaba tenía aspecto distinguido con pelo canoso y ondulado era un demócrata, pero parecía un republicano. Estaba sentado frente al escritorio de Scott, como si hubiera organizado él la reunión. Era comprensible, J. Hamilton McReynolds III era uno de los hombres más poderosos del mundo. Presidía el Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Investigación, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y la Agencia Federal de Prisiones. Era el fiscal general de los Estados Unidos, el agente jefe del orden público en Estados Unidos; solo rendía cuentas al presidente, el hombre más poderoso del mundo. A su lado estaba sentado un asistente del fiscal general del Estado y, al otro lado, el fiscal federal; ambos sabían que tenían que mantener la boca cerrada delante del jefe. Beckeman, el agente del FBI que había visto Scott en las noticias, estaba de pie, firme, junto a las ventanas; no parecía el tipo de hombre que mantenía la boca cerrada. La abogada de oficio estaba sentada en el sofá como una niña en una reunión de adultos. Scott cogió el cuenco.
—¿Caramelos de mantequilla?
—Se lo agradezco.
Scott le lanzó un caramelo al fiscal general. Los otros rehusaron, pero el agente del FBI tendió la mano abierta. Scott completó un strike.
—Es increíble lo que espera la gente de los jueces federales, ¿verdad? —comentó el fiscal general—. Dios no eligió hacer que la vida fuera justa, pero de algún modo, nosotros tenemos esa obligación. Si pudiéramos. Yo no podría. —Soltó un gruñido—. Están buenos.
Scott movió el cuenco hacia el lado del escritorio donde estaba sentado el fiscal general.
—Coja más. —Le obedeció—. ¿Fue juez federal?
Asintió.
—En Filadelfia. Me designaron de por vida a pasarme la vida decepcionando a la gente. Así que salté como un resorte cuando el presidente me ofreció este puesto. Fiscal general. Ni siquiera tengo que pensar en lo que es justo.
—¿En qué piensa?
—En terrorismo.
El fiscal general había volado hasta Dallas para la lectura de cargos de Omar al Mustafá – y una oportunidad fotográfica para asegurar a otros posibles yihadistas en Estados Unidos que el Grupo de Lucha Contra el Terrorismo les daría caza y los llevaría ante la justicia. Suspiró como si el peso del mundo —o al menos la seguridad de Estados Unidos— descansase sobre sus hombros. Así era.
—Bueno, juez, ¿puedo contar con usted?
—¿Para qué?
—Para que haga lo correcto.
—¿Que es…?
—Detener a Mustafá y al resto de los acusados antes de la Super Bowl.
—¿Se refiere a antes del juicio?
—No, me refiero a la Super Bowl. Ese juego supone el mayor riesgo a la seguridad del país al que nos enfrentamos cada año. Es el evento deportivo más grande del mundo. Les encantaría atacarnos ahí justo en ese momento, durante la celebración del estilo de vida estadounidense.
—Es un partido de fútbol.
—Es Estados Unidos. Es una expresión de nuestra libertad y patriotismo. Nuestra prosperidad. Nuestro lugar en el mundo.
Tal vez tenía razón. A menudo la Super Bowl parecía tratar de todo menos del juego. Cien mil espectadores en el estadio, mil millones más desde sus televisores por todo el mundo, anuncios que generan 150 000 dólares por cada segundo de emisión, Beyoncé o Springsteen como entretenimiento en los intermedios… la Super Bowl había trascendido el fútbol. Era un evento cultural estadounidense único.
—La audiencia de detención del viernes responderá esa pregunta.
—Necesito una respuesta ahora. Y tiene que ser sí.
—¿Qué pruebas hay de que presentan un peligro para la comunidad?
—Voy a decírselo.
—¿Cuándo?
—Ahora mismo. —Se inclinó ligeramente—. Son un peligro para la comunidad. Le doy mi palabra.
—¿Esas son sus pruebas? Señor McReynolds…
—Llámeme Mac.
—La Constitución requiere algo más que su palabra, aunque sea el fiscal general del Estado.
El fiscal se reclinó en la silla y dejó escapar un suspiro. No había obtenido la respuesta que buscaba. Cogió otro caramelo.
—¿Puedo llamarle Scott?
—Aquí sí. Fuera no.
—Scott, no eres tan inocente.
—Tal vez lo soy.
—Tal vez quieres serlo. La inocencia es para los inocentes, Scott. Para los niños, no para los adultos. Los niños pueden desconocer el mundo real que los rodea; mis nietos creen en Papá Noel, y así debe ser, pero nosotros no podemos. No podemos permitirnos ignorar el mundo real. Porque cuando eso pasa, los tipos malos estrellan aviones en los rascacielos. Y la gente muere. Hombres, mujeres y niños. La inocencia mata, Scott.
—¿Y si Mustafá es inocente?
—¿Y si no lo es? ¿Qué vas a hacer el domingo de la Super Bowl si el estadio se viene abajo?
—Señor McReynolds… Mac… un gran jurado ha acusado a Mustafá de conspirar para usar armas de destrucción masiva. Sin duda, tienes pruebas suficientes de que supone un peligro para la comunidad.
El fiscal general suspiró.
—¿Extraoficialmente?
Scott miró a la señorita Meyers, que estaba en el sofá con la cabeza gacha. Estaba repasando la acusación como una estudiante confundida que empollaba a última hora antes de un examen final. Estaba perdida y distraída.
Scott asintió mirando al fiscal general.
El fiscal general se inclinó de nuevo hacia delante; esta vez le hizo un gesto a Scott para que se acercase también. Las cabezas de los dos hombres casi se tocaron por encima del escritorio; estaban tan cerca que Scott podía oler el caramelo en su aliento. El fiscal general susurró.
—No tenemos nada.
—¿Qué quieres decir?
Scott también susurraba.
—Quiero decir que no tenemos nada. Ninguna prueba.
—¿Cómo conseguisteis que el gran jurado levantara cargos? Sin pruebas, no hay motivos fundados. Sin motivos fundados, no hay cargos.
El fiscal general se encogió de hombros.
—¿Qué gran jurado quiere emitir un no ha lugar cuando se trata de los próximos perpetradores del 11-S?
—¿Quién le dijo al gran jurado que Mustafá y sus colaboradores eran los siguientes perpetradores del 11-S?
—Yo.
Los dos hombres de leyes se reclinaron. Scott consideró las implicaciones legales y éticas de que un presunto terrorista se enfrentase a una detención federal a pesar de que las alegaciones presentadas contra él no estuvieran respaldadas por ninguna prueba, y de que el fiscal general de los Estados Unidos admitiera ante el juez presidente que se había acusado a un ciudadano estadounidense sin ningún tipo de fundamento fáctico. Notó que tenía las axilas húmedas. Cogió un caramelo.
—¿Registrasteis su casa y la mezquita?
El fiscal general asintió.
—Nada.
Beckeman, el agente del FBI, dejó escapar una risita.
—Debería ver su casa. Preston Hollow, tiene seis habitaciones y seis baños, una piscina la hostia de grande y una casa de invitados en la parte trasera. ¿Quién necesita un hogar así?
Scott mordió el caramelo y volvió a girarse hacia el fiscal general.
—¿Pinchasteis el teléfono?
—Tampoco encontramos nada.
—¿Transferencias bancarias?
—No.
—¿Ningún correo electrónico o mensaje que lo inculpe?
—No.
—Leí que el Estado Islámico se comunica con su gente por internet, Twitter y Facebook.
—Así es. Envían comunicados de prensa por Twitter, pero planean ataques en el lado oscuro de la red, la parte de internet que no encuentras en Google. Ahí es donde viven los tipos malos: traficantes de droga, traficantes de personas, pedófilos y terroristas islámicos. Y utilizan un software que envía sus mensajes por todo el mundo antes de que lleguen a su verdadero destino para ocultar su localización, y codificaciones continuas para evitar a los espías de la Agencia de Seguridad Nacional. Mustafá debe de comunicarse con el Dáesh cada día.
—O tal vez no.
—Eso es verdad. Creemos que lo hace, pero no podemos probarlo. No en un tribunal. Todavía no.
—¿Unos cuantos terroristas en el desierto de Siria son más sofisticados con la tecnología que el FBI?
—No. Pero el Dáesh es la organización terrorista más rica de la historia del mundo. Se estima que tienen algo menos de mil millones de dólares en efectivo. Ese tipo de dinero contrata a los mejores cerebros informáticos del mundo.
—¿De dónde sacan el dinero?
—Rescates, venta de petróleo en el mercado negro, venta de antigüedades robadas, donaciones de nuestros amigos en Arabia Saudí.
Scott suspiró.
—¿Qué voy a hacer?
—Cooperar.
—¿Con la fiscalía? Pensaba que un juez federal debía proteger los derechos del individuo y ratificar la Constitución.
—No desde que pasó lo del 11-S. Todo cambió en cuanto esos aviones chocaron con las torres; cuando vimos a estadounidenses saltar por las ventanas y fuimos testigos de cómo se derrumbaban los edificios. El mundo cambió entonces. Nosotros cambiamos. Antes de ese día, nos preocupaban los tarados como Koresh en Waco, y nuestro trabajo era investigar crímenes después de perpetrarse. Tras ese día, la única prioridad de los cuerpos de seguridad ha sido el terrorismo islámico. Ahora nuestro trabajo es evitar ataques terroristas en Estados Unidos. Hemos tenido que cambiar nuestras tácticas desde el 11-S, y más aún desde que el Dáesh empezó a organizar ataques de lobos solitarios en Occidente. Ya no podemos esperar a que un sospechoso actúe; tenemos que actuar antes de que lo hagan ellos. Investigamos amenazas, no crímenes. Intenciones, no acciones. Nuestro trabajo es la prevención, no la reacción. Tenemos que matarlos antes de que nos maten ellos a nosotros. —Señaló con el pulgar al agente Beckeman, que estaba junto a la ventana—. Nuestros Grupos de Lucha Contra el Terrorismo, liderados por tipos como Beckeman, han demostrado ser muy eficientes. Investigadores, analistas, lingüistas, equipos SWAT y otros especialistas de nuestros cuerpos de seguridad y agencias de inteligencia que cooperan entre ellos para evitar los ataques terroristas. Todos bien entrenados, originarios de la zona y entregados al cien por cien.
—Suena como un anuncio de reclutamiento.
El fiscal general sonrió.
—Lo es. Lo escribí yo. La Ley Patriótica nos dio los poderes que necesitábamos para invalidar estos peligros: podemos analizar correos electrónicos y capturar conversaciones telefónicas, podemos registrar hogares y empresas sin que lo sepan… —Una orden de registro de ese tipo permitía al gobierno efectuar un registro sin informar primero al sospechoso—. Y podemos llevar a cabo escuchas itinerantes para que no puedan evadir nuestra vigilancia a través de los teléfonos móviles.
—¿Qué más necesitáis?
—Jueces cooperativos.
—Es decir, jueces que miren a otro lado.
—Es decir, jueces que miren a los terroristas como Mustafá y vean lo que hay que ver.
—¿Incluso si es inocente de los cargos?
El fiscal general se echó a reír.
—¿Inocente? No, no, Scott, la inocencia no es la cuestión. La cuestión son las pruebas. Es culpable, y nosotros solo tenemos que demostrarlo. Y lo haremos.
—¿Cuándo?
—En el juicio.
—¿Pero quieres que lo mantenga en esa celda hasta entonces?
—No. Solo hasta que acabe la Super Bowl.
—¿No tienes ninguna prueba de su participación en esta trama y, por tanto, ninguna prueba de que supone un peligro para la comunidad, pero quieres que lo detenga igualmente?
—Sí.
—¿Conseguiste que el gran jurado estipulara que existía prueba suficiente para acusarlo cuando no la había, y ahora quieres que lo detenga en base a esa acusación incorrecta?
—Quiero que protejas al pueblo estadounidense.
—Esto no es la Bahía de Guantánamo.
—Debería serlo, al menos para los tipos como Mustafá —respondió el agente Beckeman—. Algunos de los musulmanes que el presidente ha liberado de Guantánamo son los mismos tipos que están decapitando a estadounidenses en esos vídeos del Dáesh.
—La Constitución estipula que no podemos encarcelar a la gente sin pruebas —dijo Scott.
—¡Y los cabrones adoradores de Alá no pueden estrellar aviones en unos putos edificios de oficinas!
El fiscal general miró al agente con una expresión de desaprobación y luego se dirigió a Scott serenamente.
—Scott, en mi trabajo, proteger la nación estadounidense, si se trata de terrorismo, tengo que adoptar una visión más amplia de la justicia criminal. Con tus criminales comunes y corrientes, asesinos, narcotraficantes y cosas así, la Constitución funciona. El acusado comete el delito, lo acusamos, lo arrestamos y probamos que es culpable de ese delito en concreto. Los anteriores son irrelevantes. El hecho de que haya asesinado a otras dos personas antes no significa que haya asesinado a esta víctima. Sus crímenes anteriores solo son relevantes en la sentencia una vez declarado culpable. Como O. J. Simpson. Se libró del cargo de doble asesinato, pero diez años después lo atrapamos por un robo a mano armada. El juez lo castigó con todo el rigor de la ley porque todos sabemos que había matado a esas dos personas diez años antes. Ahora morirá en prisión.
—Pero a Simpson lo declararon culpable de la segunda ofensa, la ofensa por la que había sido sentenciado. Eso es diferente a condenar a alguien por un crimen que no ha cometido aunque hubiera delinquido antes.
—Sí, así es. Pero ¿y si pudiéramos hacerlo? Por ejemplo, ¿y si sospechamos que un capo de la droga ha cometido un asesinato, pero no podemos probarlo? Sabemos que ha matado a otras personas, y que volverá a matar. Si se presenta la oportunidad de acusarlo de un asesinato que puede que no haya cometido, ¿deberíamos hacerlo y mandarlo a prisión o dejarlo marchar? ¿Deberíamos esperar a que vuelva a matar o deberíamos meterlo en la cárcel y evitar futuros asesinatos?
—Los Padres Fundadores respondieron esa pregunta cuando escribieron la Constitución.
—Así es. Pero en aquel entonces no había terroristas islámicos que mataban a miles de personas a la vez. Por lo tanto, ¿no deberíamos mirar la Constitución con otro enfoque cuando se trata de terrorismo? Yo creo que sí. Lo llamo «justicia acumulativa». Yo tengo en cuenta toda la obra de un terrorista, no solo la trama de la que se le acusa. Scott, ¿y si hubiéramos podido condenar a Osama bin Laden antes del 11-S y mandarlo a la cárcel?
—Se habrían salvado tres mil vidas.
—Exacto. Y todas las vidas perdidas en Irak y Afganistán persiguiendo a ese hijo de puta. Pero, ¿y si lo hubiéramos acusado de un crimen de terrorismo del que era inocente, o no hubiéramos podido probar que era culpable?
—Entonces no habría sido condenado.
El fiscal general sonrió.
—Qué inocente. Claro que habría sido condenado en un tribunal estadounidense a manos de un jurado al que le aterra el terrorismo en Estados Unidos. Era un tipo malo antes del 11-S, eso lo sabíamos. Pero no pudimos sacarlo de la calle hasta que estuvo en Afganistán. Pero Mustafá está aquí mismo, en Dallas. Está en el piso de abajo, en una celda. Lo sacamos de la circulación antes de que pudiera cometer su acto de terrorismo, no después del acto, sino antes. Y con el miedo al terrorismo, un jurado lo condenará y lo sentenciará a cadena perpetua por esta trama.
—Pero no tienes pruebas de que sea culpable.
—No importa. Aunque no lo haya tramado él, créeme, sí lo ha hecho; ha realizado otras cosas malas, o va a hacerlas. Así que, encerrémoslo ahora que podemos. Antes de que lo haga. Evitemos el crimen. Debemos condenarlo y mandarlo a prisión antes de que mate a gente inocente.
—Ya sabes, como en Minority Report, sin los precognitivos —dijo Beckeman.
Scott se volvió hacia el agente del FBI.
—¿Sin los qué?
—Beckeman es un cinéfilo —explicó el fiscal general.
—Si hay algo que conozco mejor que las películas son los yihadistas islámicos —dijo Beckeman.
Scott se giró hacia el fiscal general.
—¿Cómo sabes que Mustafá quiere matar gente?
—Hace años que está en nuestro radar, y más en YouTube —explicó el fiscal—. Ha publicado cientos de vídeos y ha concedido cientos de entrevistas. Cada vez que las noticias nacionales necesitan que un «clérigo musulmán radical» —el fiscal entrecomilló con los dedos las tres últimas palabras— escupa la mierda yihadista en televisión, lo llaman a él. Es carismático, elocuente y listo; nunca muerde el anzuelo. Le encanta ser el centro de atención. Nos parecían episodios de mucho ruido y pocas nueces, como cuando los republicanos dicen en las noticias de la Fox que quieren recortar el gobierno federal. Pero hace seis meses recibimos una pista anónima que nos puso en alerta sobre el tal Haddad y la trama de volar el estadio. Le pusimos vigilancia las veinticuatro horas. Se hacía pasar por un estudiante de Arquitectura en la Universidad de Texas, en Arlington. Una tapadera perfecta. Su apartamento estaba junto al estadio. El gerente dijo que pidió esas vistas expresamente, como si los secuestradores del 11-S hubieran conseguido un apartamento con vistas al World Trade Center. Haddad nos llevó hasta Mustafá. Rezaba en su mezquita. Todos sus muchachos son radicales islamistas comprometidos. Recuperamos cintas y revistas del Estado Islámico y su guía del terror.
El fiscal general tendió una mano hacia el asistente del fiscal general, que dejó caer un libro sobre su mano como si fuese un enfermero colocando un bisturí en la mano del cirujano. El fiscal general puso el libro en el escritorio, delante de Scott. Él se puso las gafas y leyó el título: La gestión del salvajismo. El fiscal general sacudió la cabeza.
—Nosotros leemos Cincuenta sombras de Grey para aprender a tener mejor sexo a través del bondage. Esta gente lee libros para aprender a decapitar infieles con el objetivo de conmocionar a la gente al máximo. —Puso las palmas hacia arriba—. ¿Cómo vamos a vivir en paz con los salvajes?
El fiscal general miró por la ventana. Su expresión era la de un hombre que había dejado de comprender el mundo y estuviera buscando comprensión al otro lado de la ventana. Al cabo de un momento, volvió a fijar la vista en el libro. Lo levantó y lo observó.
—Es una cultura extraña.
—Solo hay tres letras de diferencia entre cultura y culto —comentó el agente Beckeman.
El fiscal general tendió el libro hacia el asistente y suspiró.
—Mustafá ha estado operando su propia franquicia del Dáesh justo aquí, en Dallas.
—No pasaba desapercibido precisamente —dijo Scott.
—Estaba escondido a plena vista.
—Me gustaría hacerle el submarino a ese hijo de puta —dijo Beckeman.
El fiscal general suspiró como si fuera el padre de un niño pequeño que hubiera hablado cuando no debía delante de los adultos. Sin tan siquiera girarse para mirarlo, dijo:
—Beckeman, ahora eres un agente del FBI de Estados Unidos, no un marine en Afganistán. Intenta recordarlo.
—Pero no tiene antecedentes penales, ¿no? —comentó Scott.
—No.
—Entonces tenéis pruebas de que es simpatizante del Dáesh —dijo Scott—, pero ninguna prueba que lo conecte con la trama del estadio. ¿Cómo sabéis que quiere matar estadounidenses?
—Son sus propias palabras. Odia Estados Unidos. Quiere que Estados Unidos se derrumbe.
—¿Dónde nació? ¿En Irak? ¿Afganistán? ¿Siria?
—Chicago.
—¿Es estadounidense?
—Tanto como la tarta de manzana. Omar Mansour, nacido el tres de mayo de mil novecientos cincuenta y uno. Los padres eran inmigrantes jordanos. El padre, médico y la madre, profesora de teología islámica, la teoría convencional. Omar era un alumno brillante, fue a la Universidad de Jordania en Amman para seguir los pasos de su madre. Vivió allí durante catorce años, se doctoró en la ley de la Sharia, pero empezó a relacionarse con los salafistas yihadistas. Pensamos que cayó bajo la influencia de Abu Musab al Zarqawi, el fundador del Estado Islámico, y Sheikh Abu Muhammad al Maqdisi, su mentor espiritual, en Jordán. Creen que cualquier gobierno que no siga la estricta ley islámica como la practica el mismo Muhammad (es decir, no las prácticas convencionales) es un régimen infiel que debería ser derrocado violentamente. Consideran que su deber sagrado es llevar a cabo la yihad para que el mundo esté gobernado bajo la ley Sharia. —El fiscal general se encogió de hombros—. No son exactamente del tipo «vive y deja vivir». En fin, volvió a casa el año noventa y cinco, abrió una tienda en Dallas y adoptó el nom de guerre Omar al Mustafá. Debe de haber visto esa película.
—¿Qué película? —inquirió Scott.
—El rey león —respondió Beckeman—. Todos estos yihadistas adoptan nombres de los lugares en los que han vivido, donde nacieron, de personajes históricos que admiran… yo sería Eric Abu al Callahan. —El agente se echó a reír—. Harry el Sucio. Su apellido era Callahan.
Scott resopló. ¿Qué otra cosa podía responder?
—Sí, supongo que Omar se enamoró de El rey león y adoptó el nombre de Mustafá.
Todos se rieron. Scott no. Estaba confundido. Había visto la película con las niñas hacía unos pocos sábados.
—¿Te refieres a Mufasa? Ese era el nombre del rey león. No Mustafá.
—¿En serio?
El fiscal general se volvió hacia el agente Beckeman.
—¿Te equivocaste de nombre? Entonces ya no tiene gracia.
Beckeman se encogió de hombros levemente; el fiscal sacudió la cabeza y volvió a girarse hacia Scott.
—Osama era un elitista culto de una rica familia árabe. Los fundadores del Dáesh eran matones jordanos. Durante la guerra, fueron la franquicia de al Qaeda en Irak, pero se separaron y se volvieron tan violentos que al Qaeda renegó de ellos en 2014. Imagina. De todas formas, ser unos matones callejeros estaba bien al principio, pero ahora necesitan el respaldo de la religión para su barbarismo. Y ahí entra en juego Mustafá. Es uno de los clérigos islámicos más prominentes en la exégesis apocalíptica.
—Que es…
—El fin de los días. Esa es la base religiosa del Dáesh, que el apocalipsis es inminente. El mesías, al que llaman El Mahdi, volverá pronto a la tierra y purificará el mundo de los infieles.
—Que son…
—Nosotros.
—Quieren una confrontación apocalíptica con Estados Unidos —dijo Beckeman—. En el desierto de Siria, en un pueblo llamado Dabiq. Creen que las profecías lo han predicho; la batalla final, como dicen ellos, matar a los kuffars.
—Suena a locura, lo sé —dijo el fiscal—, pero la mayoría de los musulmanes en Oriente Medio creen en esa mierda del fin de los días. Quién sabe cuántos lo creerán aquí en Estados Unidos. Esa creencia atrae a la mezquita de Mustafá a muchos musulmanes jóvenes. Él es su padre espiritual.
—Es como ese monje viejo y ciego de Kung Fu —dijo Beckeman—. Y ellos son sus saltamontes. Los radicaliza, les lava el cerebro y los envía a su muerte en Siria mientras él manda a sus propios hijos a las universidades de la Ivy League.
—La radicalización de los jóvenes musulmanes a manos de clérigos veteranos es un gran problema —comentó el fiscal—. Aquí mismo, en Estados Unidos, las mezquitas son fábricas de yihadistas.
—Ya viste sus caras en el juzgado —dijo Beckeman—. Te cortarían la garganta con solo mirarte. Como Haddad. Hace dos años solo era un universitario. Hoy conspira para hacer volar un estadio de fútbol. O lo hacía.
—Tal vez solo era un universitario.
—Era un terrorista.
—¿Estás seguro?
—Bastante seguro.
—Ahora está muerto.
El agente Beckeman se encogió de hombros.
—Más vale prevenir que curar.
—¿Cuál era la causa probable?
—Era musulmán.
—Era un ciudadano estadounidense.
—Scott…
—Puedes llamarme juez.
El agente Beckeman soltó una risita.
—Juez, tratándose de esos tipos, ser musulmán va antes que ser estadounidense.
—Ahora es un difunto estadounidense musulmán.
Beckeman casi se echó a reír.
—¿Un estadounidense musulmán? Yo no digo que soy un estadounidense católico. Solo soy estadounidense, y me basta con eso.
Se hizo un largo silencio incómodo que rompió finalmente el jefe de Beckeman.
—¿Te sientes mejor ahora?
—La verdad es que sí. —El agente volvió a girarse hacia Scott—. La fuente decía que iba armado hasta los dientes y que su apartamento estaba lleno de explosivos. No podíamos arriesgarnos. Cuando fue a coger su arma…
—¿Encontrasteis un arma?
—No. Pero yo lo vi moverse para coger un arma.
—¿Le disparaste tú?
Beckeman asintió.
—Tres veces en la cabeza.
—Eres un tipo duro, agente Beckeman.
—Por eso dirijo el Grupo de Lucha. Mira esos vídeos del Dáesh. Esos tipos que les cortan la cabeza a los civiles con machetes también son tipos duros.
—¿Encontrasteis material para hacer bombas en el apartamento de Haddad?
—No. Pero encontramos planos arquitectónicos del estadio. ¿Por qué estaría estudiando los planos? Porque Mustafá quiere derribar el estadio. Si lo hace, será un grande entre los musulmanes.
—No todos los musulmanes son así.
—¡Anda que no! Hay tres tipos de musulmanes: yihadistas, aspirantes a yihadistas y simpatizantes de los yihadistas. ¿Por qué no nos llaman los supuestos musulmanes convencionales y nos dan la identidad de los tipos malos? ¿Tú conocías a los matones de tu barrio? Conocen a los yihadistas de sus mezquitas. Pero los musulmanes no delatan a otros musulmanes porque dicen que el Corán lo prohíbe. Porque simpatizan con ellos en secreto. Porque el islam extremista es el islam convencional hoy en día. Después de los ataques de París, hubo un minuto de silencio por las víctimas en un partido de fútbol nacional en Turquía. Los fans, musulmanes, abuchearon y canturrearon «Allahu Akbar». ¿Esos cincuenta mil fans eran musulmanes convencionales? No queremos enfrentarnos a la verdad: nos enfrentamos a una guerra religiosa. Ellos la están librando. Porque quieren que sea así. Occidente contra el islam. Porque eso concuerda con su narrativa sobre el fin de los días. Todos los musulmanes son leales a Muhammad, no a sus países; no a Estados Unidos, Gran Bretaña o Francia, como vimos en París. Si se vieran obligados a elegir entre Estados Unidos y Muhammad, escogerían a Muhammad.
—¡Agente! Esos comentarios son inapropiados.
El exmarine, ahora agente del FBI, dio dos pasos rápidos hacia su jefe como si fuera a golpearle. Sin embargo, cogió un caramelo y con él apuntó a su jefe.
—Eres político, Mac, igual que el presidente. Él ni siquiera los llama yihadistas islámicos, se refiere a ellos como yihadistas, de forma genérica. Como si hubiera yihadistas evangélicos por ahí. Está jugando a la política. Teme ofender a los musulmanes. Yo no. Mi trabajo es pararlos. Y eso es lo que pretendo hacer. —Apuntó a Scott con el caramelo—. Y usted, juez, tiene que subirse al carro. Tiene que entender quién es esta gente, quién es Mustafá, antes de que la gente muera. Nos odian, juez, y todavía no han acabado con nosotros.
—¿Cuándo acabarán con nosotros?
—Cuando estemos todos muertos.
—Un poco dramático, ¿no crees?
—Es la cruda verdad, juez. Mire la crisis de inmigrantes sirios. Un millón de musulmanes entrando en Alemania, Austria, Eslovenia… nunca serán alemanes, austríacos ni eslovenos. Nunca se integrarán. Siempre serán musulmanes. Y un día se alzarán contra los germanos y los austríacos y los eslovenos. Un día los matarán.
—¿Cómo sabes que ocurrirá eso?
—París. Francia deja entrar a los musulmanes y los musulmanes matan a los franceses. ¿Por qué? Porque el país en el que nacieron bombardeó a los musulmanes del Estado Islámico en Siria.
—Esto es Dallas. El cinturón bíblico. Seguramente has arrestado a la mitad de los musulmanes que viven aquí.
—Para nada. En Dallas viven ciento cincuenta mil musulmanes.