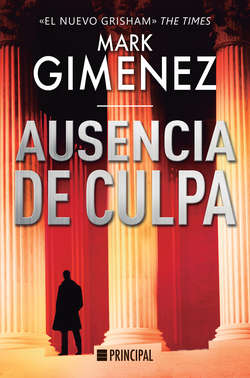Читать книгу Ausencia de culpa - Mark Gimenez - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 4 Sábado, 16 de enero Veintidós días antes de la Super Bowl
ОглавлениеScott se despertó a la mañana siguiente a las seis y media de la mañana. Había dormido como un bebé: es decir, se había despertado cada dos horas. No dormía bien cuando estaba solo.
Y seguía solo.
Se incorporó. Nunca se quedaba tumbado en la cama si estaba despierto. ¿Para qué? Sus pensamientos siempre volvían a los días que pasaba con Rebecca, cuando el sexo matutino era tan bueno. Cuando quería sexo matutino con él. Cuando lo quería a él. Echaba de menos despertarse con una mujer que lo quería. Y a quien él quería.
Quería a sus hijas, pero echaba de menos estar enamorado.
Se frotó la cara y, a trompicones, salvó los cinco pasos que lo separaban del baño. Se dedicó a fondo a su rutina de aseo y luego miró más allá de las puertas francesas que conducían al patio, para comprobar la temperatura en el termómetro instalado en el muro exterior. Cero grados y sol; esa tarde llegarían a los diez grados. En Dallas podías freír huevos en la acera en verano, pero también podías jugar al golf por Año Nuevo. Esa era la compensación en Texas. Se puso una camiseta interior térmica negra de la marca Under Armour, pantalones de chándal de nylon negros de Nike, un gorro negro de punto, guantes para correr de Adidas y zapatillas para correr rojas de Brooks Cascadia. Parecía un piloto de NASCAR en su día libre.
Avanzó por el pasillo, echó un vistazo a la habitación de las chicas —solo vio un bulto grande debajo del edredón— y luego cerró la puerta trasera de la casa después de salir. No le preocupaba dejarlas solas durante una hora; no había crímenes en Highland Park. Inhaló el aire frío de la mañana y se sintió vigorizado. El momento del día que destinaba exclusivamente para él era precisamente cuando salía a correr por la mañana; el momento de pensar en su vida, del pasado y el presente, y planear su futuro, hoy y mañana. Rara vez miraba más allá de su próxima lista de casos.
Scott siempre iba a correr al oeste de Lovers Lane hasta adentrarse en el corazón de Highland Park; nunca iba hacia el este, en dirección a Dallas. Corría ocho kilómetros cada mañana. El mismo tiempo, la misma ruta, el mismo resultado. El invierno en Dallas no era como el invierno de Nueva York, pero aun así todo era estéril y apagado como el cemento. No había tráfico los sábados a primera hora de la mañana, así que ocupó su mente con pensamientos que no tenían nada que ver con su seguridad personal y…
«¡Mierda!», pensó.
Un coche había girado en la esquina a toda velocidad y estuvo a punto de atropellarlo. ¡Y el conductor le pitó! Por puro instinto, Scott levantó la mano derecha enguantada con la intención de hacerle un corte de mangas a aquel tipo, pero se lo pensó mejor. Con la suerte que tenía, alguien haría una foto, con el teléfono móvil, del juez federal A. Scott Fenney haciéndole un corte de mangas a un conductor de Highland Park. Saldría en el periódico del domingo. Así que contuvo las ganas y siguió corriendo.
Pero aquella experiencia cercana a la muerte, le hizo reflexionar sobre su propia mortalidad otra vez. Tenía dos hijas que dependían de él. Si moría, ¿quién se haría cargo de ellas? Bobby y Karen eran los tutores que había nombrado en su testamento, pero ahora tenían su propio hijo. ¿Cómo podrían mantener a tres? Scott tenía un seguro de vida de 500 000 dólares que se ingresaría en un fondo para que lo disfrutaran las chicas. La casa se vendería por más dinero de lo que costaba la hipoteca, pero no mucho más; era una casa de mil cuatrocientos metros cuadrados que en Highland Park se consideraba una suite real, no un hogar. Habría beneficios por fallecimiento gracias al Sistema Anual de Supervivientes Judiciales que pagaría a las chicas hasta que cumplieran los dieciocho. Pero no tenía acciones, bonos ni bienes inmuebles. Nada de inversiones. Nada de activos. Nada de ahorros. La herencia de A. Scott Fenney consistía únicamente en un seguro de vida y beneficios federales por fallecimiento.
Ese pensamiento lo deprimió muchísimo .
Tenía cuarenta años, era la época en la que más dinero podía ganar, pero solo ganaba una fracción de su potencial. Las decisiones que tomaba en su carrera afectaba la vida y futuro de sus hijas. En muchas partes del mundo, la clase de los padres determinaba el futuro de los hijos; en Estados Unidos, era el dinero el que lo hacía. El dinero determinaba la salud, la educación, las oportunidades, la carrera, el estatus socioeconómico y la longevidad. La gente rica vivía más que la gente pobre. Era democrático, pero no resultaba muy reconfortante para alguien cuyos padres no tenían dinero. Con él, sus hijas compartían cama y habitación y aspiraban a compartir habitación en una universidad pública; sin él, compartirían un seguro de vida y una habitación en una universidad de la Ivy League. Su futuro pintaban mejor con su dinero que con él. Tenían trece años; a Scott le quedaban cinco años para demostrar que estaban mejor si él vivía. En la siguiente intersección, miró a ambos lados por si venían vehículos.
Una hora más tarde, Scott entró por la puerta trasera de su casa. Lo recibió el olor glorioso del beicon cocinándose y Consuelo de la Rosa-García en la cocina. Esteban, su marido, la traía todas las mañanas de camino al trabajo; él trabajaba seis días a la semana, así que ella trabajaba los mismos días. Lo cierto es que tanto ella como su hija eran parte de la familia Fenney también. Consuelo tenía treinta y dos años, y María casi tres. Estaba sentada en una silla alta y Boo, en la mesa, tenía los ojos somnolientos y un tensiómetro. Un estetoscopio colgaba de su cuello. Le ofreció una botella de agua amarilla a Scott.
—¿Qué es esto? —preguntó. Boo se encogió de hombros inocentemente.
—Agua.
—¿Qué lleva el agua?
—Emergen-C.
—¿Qué es eso?
—Un agua mineral con sabor que contiene veinticuatro nutrientes y siete vitaminas B además de antioxidantes y electrolitos.
—Suenas como un anuncio.
—Venga, pruébalo. —Le dirigió una sonrisa falsa—. Sabe a mandarina.
Scott cogió la botella, la olisqueó y la probó.
—No está mal.
—¿Lo ves? ¿Te llevaría yo por mal camino?
Scott se bebió el Emergen-C y luego se sentó. Empezó a darle de comer a María con la mano derecha mientras extendía el brazo izquierdo hacia Boo. Ella le colocó el tensiómetro en la parte superior del brazo y lo infló. Colocó el estetoscopio sobre la parte inferior del codo y dejó escapar la presión.
—Diez, siete. No está mal.
Le quitó el tensiómetro y anotó los resultados en la libreta. Le había regalado el kit de tensión arterial el día que cumplió cuarenta años. Él esperaba una corbata. «A tu edad», le dijo, «tienes que tomarte la tensión cada día». Él no lo hacía, así que se encargaba ella. Los niños aprendían cualquier cosa en internet.
—Boo, no me moriré y te dejaré sola.
—Bien. Porque si lo hicieras tendría que matarte.
Ella vigilaba la salud de Scott como un hipocondríaco controlaba su provisión de pastillas. Le había recetado estatina, pero su médico no se lo había mandado. Todavía conservaba el peso de sus tiempos de jugador, ochenta y tres kilos, perfecto para su metro ochenta y siete. A sus cuarenta años, todavía estaba en forma. No fumaba, no bebía y no se drogaba. Comía bien. Hacía ejercicio. Hacía todo lo que podía hacerse para mantenerse saludable. Salvo tener sexo. Un tratamiento que Boo no dejaba de recomendarle.
—A. Scott, necesitas hacer algo para liberar el estrés. ¿Por qué no llamas a la señorita Dawson y sales esta noche? Tenemos trece años. Puedes dejarnos solas en casa. En Highland Park no pasan cosas malas.
Elevó las cejas y lo miró con picardía. Las chicas sabían demasiado de sexo. Él sabía cada día menos.
—Vuelve a la cama.
Se levantó y le dio un beso en la mejilla. Se giró para marcharse, pero se volvió hacia él con expresión seria.
—Sabes, A. Scott, ahora somos mayores. Podrías invitar a la señorita Dawson a dormir si quisieras. Pajamae y yo lo hemos hablado. Nos parece bien.
—Vete a la cama.
Se encogió de hombros y se alejó lentamente con su pijama de cuerpo entero. Scott apuró el agua y se levantó. No podía volver a la cama. ¿Qué sentido tiene dormir si duermes solo? Cogió un trozo de beicon y se fue a la ducha. Un trozo de beicon no lo mataría.
—Hace seis meses, el FBI destapó una trama para detonar una bomba en el estadio de los Cowboys durante la Super Bowl. Nuestra investigación nos condujo a un ciudadano estadounidense de veintidós años llamado Aabdar Haddad. El señor Haddad vivía en Arlington, al lado del estadio. Nuestra investigación culminó con una redada en su apartamento, un jueves por la noche, para ejecutar una orden de arresto. El señor Haddad se resistió y murió de un tiro.
Scott escuchaba atónito. Se había duchado, afeitado y puesto cómodo al vestirse con más ropa de Under Armour. Llevaba traje seis días a la semana; los sábados eran informales. Incluso un juez federal necesita un respiro de la corbata. Estaba sentado a la mesa de la cocina, comiendo huevos revueltos (sin beicon), tostada de trigo con mantequilla de cacahuete y café con leche, su único vicio dietético habitual (además de los caramelos de mantequilla). Había puesto las noticias de la mañana para ver los deportes, pero en su lugar encontró terrorismo. Un hombre blanco de mediana edad y barbilla cuadrada, con los laterales de la cabeza rapados, traje oscuro y una expresión adusta estaba de pie, muy erguido, en un podio ante una colección de micrófonos y una multitud de periodistas. En la parte superior de la pantalla estaba escrito en rojo: «Noticias de última hora: el estado islámico en dallas». Debajo ponía: «Agente especial del FBI, Eric Beckeman, Grupo de Lucha Contra el Terrorismo, sede central del FBI, Dallas, Texas.
—Veinticuatro individuos, incluyendo a Haddad, han sido acusados, por un gran jurado federal secreto, de conspirar para detonar una arma de destrucción masiva. Anoche, el FBI hizo una redada en la mezquita Masjid al Mustafá de Dallas y arrestó a los cómplices de Haddad, incluyendo al imán, Omar al Mustafá. El señor Mustafá es muy conocido por sus opiniones radicales a favor del Estado Islámico de Irak y Siria, también conocido como Dáesh, cuyas opiniones han atraído a muchos jóvenes musulmanes a Dallas. Todo apunta a que al menos una docena de jóvenes de la mezquita han viajado a Siria para unirse a las fuerzas del Dáesh. En nuestra opinión, esta trama ha sido creada y coordinada por el Estado Islámico. Creemos que Mustafá radicalizó a Haddad, así como al resto de colaboradores. Estamos convencidos de que el imán ha sido el cerebro que estaba detrás de la trama del estadio. Si él y sus colaboradores hubieran tenido éxito, decenas de miles de fans podrían haber muerto durante la Super Bowl. Pero la trama fue descubierta y desbaratada gracias al duro trabajo y la determinación de los dedicados agentes del FBI y de la seguridad nacional. Después del 11-S se creó el Grupo de Lucha contra el Terrorismo para facilitar la cooperación, en lugar de la competición, entre las agencias del orden público. Hoy ha dado sus frutos. Los sospechosos serán procesados en el tribunal federal el lunes por la mañana. ¿Preguntas?
Los periodistas levantaron la mano rápidamente; el agente señaló a uno de ellos.
—¿El Dáesh en Dallas?
—En Estados Unidos están por todas partes.
—¿Habrá seguridad en la Super Bowl?
—Ahora sí.
—¿Han capturado a todos los cómplices?
—Estamos seguros de que hemos detenido a todos los participantes de la trama.
—¿Pueden asegurarle al pueblo estadounidense que está a salvo?
—¿En la Super Bowl?
—En el día a día.
—Claro que no.
—¿Por qué no?
—Porque hay otros yihadistas islámicos planeando matar a estadounidenses cada día; conspirando para llevar a cabo lo que acaban de hacer en París. Eso es lo que hacen. Pero cada día luchamos para mantener al pueblo estadounidense a salvo. Es lo que hacemos nosotros. Esta vez hemos ganado, pero aún no hemos ganado la guerra contra el terrorismo.
Más manos en el aire; Beckeman hizo un gesto a un reportero.
—¿Cómo de avanzada estaba la trama? —preguntó el periodista—. ¿Habían fabricado ya una bomba?
—No hemos encontrado ninguna bomba, pero aún estamos investigando varias pistas.
—¿Qué pruebas se han encontrado en el apartamento de Haddad?
—No tenemos permiso para divulgar todas las pruebas por ahora, pero recuperamos planos arquitectónicos del estadio.
Señaló a otro periodista.
—¿Por qué no hemos tenido noticias de la redada a Haddad y su muerte hasta ahora?
—No queríamos publicar la noticia de la redada a Haddad hasta que hubiésemos efectuado la redada en la mezquita. No queríamos que ninguno de los sospechosos se enterara y huyera.
Otro periodista inquirió:
—¿Qué les condujo hasta Haddad?
—Una pista anónima en nuestra línea directa contra el terrorismo.
—¿Sabían ya de la existencia de Haddad?
—No. No estaba en nuestro radar ni en la base de datos. No había nada en Twitter ni Facebook que nos alertara de su existencia. De no haber recibido esta pista, esta historia podría haber tenido un final diferente.
—¿Suelen recibir muchas pistas anónimas sobre tramas relacionadas con bombas?
—Sí. Cientos en lo que llevamos de año.
—¿Cuántas han terminado con un sospechoso muerto?
—Una.
—¿Omar al Mustafá es el hombre más peligroso de Dallas?
—No mientras esté en prisión.
Scott bebía café mientras leía la moción del juicio sumario sobre el caso Robinson. Dos corporaciones afirmaban que la otra había transgredido una aplicación de móvil patentada que hacía más fácil pedir una pizza mientras se conducía. Sonaba ridículo frente a una trama terrorista para matar a cien mil personas, como si le estuvieran pidiendo que juzgara una pelea en el patio de un colegio. Claro que no era tan ridículo como que le pidieran a un juez federal que decidiera si un mariscal de campo había desinflado un balón para agarrarlo mejor en un juego sucio, pero aun así… Esto era un tribunal federal, no un tribunal de primera instancia. Un caso federal debería ser importante. Debería significar algo. Se levantó de la silla; necesitaba otra taza de café para mantenerse despierto. Si pudiera embotellar mociones archivadas en el tribunal federal, tendría una cura definitiva para el insomnio. Fue a coger la cafetera, pero le sonó el teléfono. Era Bobby. Estaba en el juzgado, tratando los temas del fin de semana.
—¿Te lo puedes creer? ¿El Estado Islámico en Dallas? ¿Tramando volar la Super Bowl? Da miedo pensar que están en las celdas de abajo.
—Mejor que en la calle.
—Amén.
—¿Qué pasa?
—Garza se ha recusado a sí misma del caso de inmigración.
—¿Por qué?
—Conflicto de intereses.
—¿Que son…?
—Su marido está aquí ilegalmente.
—Eso sí que es un conflicto.
—No te envidiará.
—¿Por qué?
—El caso es tuyo.
—¿Estás de broma?
—¿Tengo pinta de estar de broma?
—Estás al otro lado del teléfono.
—No, no estoy de broma. —Scott podía oír cómo Bobby pasaba las páginas—. Este es el estado del caso: Se han estipulado todos los hechos para que consten, de modo que no se precisa de una audiencia probatoria. El caso se entregará en informes escritos y declaraciones orales. Ya se han archivado los informes; te los envío por correo electrónico. Las declaraciones se han programado para el miércoles.
—Qué rápido.
—Ambas partes quieren acelerar el proceso. El perdedor va a apelar a la Corte Suprema, así que quieren que se tome rápido una decisión y que el caso juegue un papel en las elecciones de otoño.
En noviembre se celebrarían elecciones presidenciales. El presidente democrático actual quería volver a salir elegido. Su orden ejecutiva se convertiría en una campaña candente con el voto de los hispanos en juego. Por esta razón, la mayoría de los comentaristas pensaban que el orden ejecutivo tenía motivos políticos. Claro que, ¿qué no tenía motivos políticos en Estados Unidos esos días?
—La constitucionalidad del orden ejecutivo será irrelevante —dijo Bobby.
—Salvo para el juez presidente.
A las nueve, Pajamae entró dando brincos en la cocina, perfectamente arreglada como de costumbre. Llevaba un chándal azul de nailon, calcetines y zapatillas también de color azul, y el pelo limpio y cepillado. Se había puesto un toque de perfume. Boo venía detrás de ella, dando trompicones, con una sudadera de Willie Nelson, unos vaqueros anchos, calcetines blancos y unas zapatillas retro. Daba la impresión de que había perdido el cepillo del pelo. Tampoco se había puesto perfume. Scott se tocó la mejilla con el dedo índice y las dos obedecieron y le dieron un beso. Era una tontería, sí, pero le gustaba que las niñas besaran a su padre por la mañana, aunque tuvieran trece años. Apagó el televisor con el mando. Normalmente veían Today Show mientras desayunaban, pero el tema del día era «El Dáesh en Dallas» en todos los canales que no eran por cable, y ellos no tenían cable. Estaba decidido a dejar que disfrutaran de su inocencia todo el tiempo que les fuera posible, que siguieran siendo las niñas que le dan un beso a su padre para darle los buenos días.
—A. Scott, ¿qué es exactamente el sexo oral?
Se atragantó con el café. Consuelo dio un chillido ante los fogones y se tapó la cara con el delantal. Boo y Pajamae lo miraron con expresión de inocencia absoluta.
—¿Es como hablar de sexo?
—Esto, eh… ¿por qué lo preguntas?
—Algunas chicas de la escuela hablaban de eso. Decían que no era sexo realmente, así que pensé que lo de oral era porque es solo hablar y no hacer nada.
—No, sí que se hace.
—Explica.
—¿Tengo que hacerlo?
—¿Es una de esas preguntas asquerosas?
—Lo es. Sobre todo, en el desayuno.
—¿Se lo preguntamos a Karen?
—Sí.
Las chicas deberían hacer ese tipo de preguntas a su madre, pero no tenían madre, así que su padre había hecho lo único que se le ocurrió: pasarle las preguntas a Karen, tal y como le pasaba los casos de derecho familiar a otros abogados cuando estaba en Ford Stevens. Les había dicho a las chicas que podían hablar con él de cualquier cosa y preguntarle lo que quisieran, que él siempre les diría la verdad y nunca se enfadaría; pero había algunos temas que no se sentía preparado para manejar, entre ellos el divorcio y el sexo oral.
—Vale.
Scott suspiró. Se sentía aliviado y decepcionado consigo mismo. No podía huir siempre de esas preguntas. Era padre soltero, lo que significaba que también era su madre. Karen era como una tía intentando hacer de madre. Con ella habían aprendido sobre la pubertad, la menstruación y cómo comprar un sujetador; de él habían aprendido la definición de una falta en ataque, los pasos que hay que dar para cambiar un neumático, y cómo juzgar un caso en el tribunal federal. Cuando tenían diez años, él se sentía como un padre; ahora que tenían trece, se sentía como un fracaso. Dan Ford tenía razón: un hombre no puede criar mujeres.
—Vamos —dijo Boo.
—¿A preguntarle a Karen por el sexo oral?
—No —respondió Pajamae—. A comprar comida.
De acuerdo con su rutina sabatina, la familia Fenney compraría comida esa mañana; luego harían hamburguesas y verían una película por la noche. Habría zarzaparrillas frías, batidos de malta caseros o cucuruchos de helado —las noches de pelis de los sábados incluían algún tipo de helado en la casa de los Fenney—, pero no habría citas esa noche para ninguno de ellos. Ellas eran demasiado jóvenes para salir con nadie, y él era demasiado juez. Lo más cerca que estarían del romance sería uno de los clásicos británicos que tanto gustaba a las chicas: Jane Eyre. Emma. Sentido y sensibilidad. Persuasión.
—Señor juez, María está resfriada, así que nos quedaremos en casa, ¿sí? —dijo Consuelo—. Pero he hecho una lista.
Confió su lista de la compra a las chicas como si fuera una escritura del patrimonio familiar. Boo frunció el ceño.
—Está en español.
—Sí.
—Vemos mucho la televisión en español, podemos entenderla —dijo Pajamae—. Vamos.
A Pajamae le encantaba comprar los sábados. No había Whole Foods en el sur de Dallas, donde vivía con su madre, en los barrios bajos. De hecho, no había tiendas de comestibles. Llevaba casi cuatro años viviendo en Highland Park, y todavía le hacía ilusión ir a comprar comida.
—Vámonos —dijo Scott.
Salieron por la parte de atrás y se subieron al Expedition. Scott había cambiado el Jetta después de recibir la confirmación del Senado. Necesitaban más espacio para los viajes que hacían en coche, sus únicas vacaciones. Le gustaba la sensación de conducir una furgoneta; claro que no tenía la aceleración de cero a sesenta ni el volante de un Ferrari, pero podían vivir en ella si lo necesitaban. Las chicas se sentaron atrás.
—Poneos el cinturón.
Scott salió de Highland Park por el norte y condujo hasta Dallas. El Whole Foods más cercano estaba en Preston Road y Forest Lane. Por lo tanto, cada sábado, la gente de Highland Park salía de la Burbuja —como se conocía localmente a Highland Park— y se internaba en Dallas. Highland Park era un pequeño pueblo de ocho mil personas; Dallas era una gran ciudad de un millón. Había una atmósfera diferente en Dallas, como en todas las ciudades grandes de Texas. Cada una tenía su atmósfera particular: ir en coche hasta San Antonio y despertaba las ganas de comer comida mexicana y cantar La Bamba; Austin, barbacoas y bailar música country como de película del oeste; ir a Houston, implicará querer salir de inmediato; y en Dallas, se agudizaban las ganas de hacer rápidamente un montón de dinero. Lo cual era un prerrequisito a la hora de comprar en Whole Foods.
—¡Dios, mira sus tatuajes! —dijo Boo.
Las chicas entraron corriendo en la tienda, pero Boo derrapó para pararse en seco nada más entrar y quedarse allí plantada con la boca abierta. Le llamó la atención una empleada de Whole Foods de la sección de productos agrícolas, que estaba atareada justo delante de ellas. Tendría unos veinte años y, a juzgar por los brazos y el cuello, tenía el cuerpo entero tatuado. Tenía una cara agradable y un aro en la nariz. Boo la contempló asombrada.
—Es preciosa.
Lo único que se interponía entre Barbara Boo Fenney y un cuerpo tatuado era su miedo mortal a las agujas. Scott rezaba para que nunca superase ese miedo. Había aprendido que, para un padre soltero, el miedo era la segunda figura paterna.
—¡Mirad! —exclamó Pajamae—. ¡Muestras gratuitas!
Pajamae nunca dejaba escapar una muestra gratuita en Whole Foods. Queso, panecillos, galletas, fruta, pescado; lo probaba todo. Disfrutaba de ese sencillo placer. Le dio una cesta a Scott y cogió otra para ellas. Después rompió la lista de Consuelo por la mitad y le alargó a Scott la parte inferior. Consuelo conocía bien la disposición de la tienda; así que escribía la lista iba en función de la distribución de los productos en la tienda. Scott se dirigió al fondo del supermercado, y ellas empezaron por las frutas y las verduras. Consuelo les había enseñado a escoger las mejores frutas y verduras. Él fue a por la carne.
—Chicas, nos vemos en la cola —dijo Scott—. Buscad los productos de oferta.
Boo hizo un pequeño gesto con la mano que significaba: «sabemos cómo comprar». Así era. Él había aprendido a comprar con un presupuesto bajo, y les había enseñado a ellas cómo hacerlo con tres palabras sencillas: «Mirad los precios».
Cuando llegó a la carnicería, Scott se puso las gafas y miró la lista de Consuelo: «Dos pollo».
—Dos pollos enteros —pidió al carnicero.
La tienda era un hervidero, todo el mundo hablaba de la trama de la Super Bowl. No hacía mucho, Dallas había sido nombrada la ciudad menos saludable de Estados Unidos. No le sorprendió a nadie; al fin y al cabo en la feria agrícola anual, que se celebraba en Fair Park, se vendía mantequilla frita, helado frito, Twinkies fritos y tarta de calabaza frita. Pero Dallas había sido el objetivo de un gran ataque terrorista, y eso había conmocionado mucho a la ciudad.
—¿Te puedes creer lo de esos malditos musulmanes?
Scott se giró para encontrarse con George Delaney. George era abogado, de la generación de Dan Ford, en otro importante bufete de Dallas; vestía un chaleco rojo encima de una camisa azul cuidadosamente almidonada y abotonada, pantalones chinos y mocasines. Se habían conocido hacía años, pero George nunca le había prestado atención a Scott. Sin embargo, cuando se hizo juez, al parecer se convirtieron en mejores amigos, como dirían las chicas. Se estrecharon la mano y George hizo su pedido a otro carnicero.
—Gracias a Dios que los hemos atrapado antes de que pudieran consumar semejante matanza. Joder, tengo entradas para la Super Bowl. Espero que no te asignen el caso.
—Se encargará un juez decano.
—No estoy seguro de si querría al hombre más peligroso de Dallas en mi sala. Si lo condenan, es capaz de enviar a sus asesinos a encargarse del juez.
George se frotó el cuello.
—¿Cómo se le corta a alguien la cabeza?
—Porque te dejan en la sección de cosméticos y no te dicen a dónde van.
Ambos se giraron hacia la segunda… no, tercera esposa de George y la contemplaron del mismo modo en que los hombres habían contemplado a Rebecca. Era un maniquí enfundado en unas mallas de yoga: en forma, tonificada y rubia, perfecta de un modo demasiado perfecto, como si la hubieran retocado. Al lado de George, parecía tan joven como para ser su hija. Lo cual quería decir que era una esposa trofeo en Highland Park.
—Eso es un por qué, no un cómo —dijo George.
Su esposa puso los ojos en blanco y luego miró a Scott de arriba abajo, del mismo modo en que miraría al nuevo encargado de la piscina.
—Cariño, este es el juez A. Scott Fenney.
—¿Tribunal Estatal? —preguntó.
—Federal.
—Ay —exclamó como si estuviera impresionada.
En ese sentido también era igual que Rebecca; entendía la diferencia entre los jueces estatales y federales. Los grandes bufetes como el de su marido dominaban a los jueces estatales, pero temían a los federales. En momentos así, Scott disfrutaba mucho de ser juez federal. La joven señora Delaney frunció el ceño sin que se formara ninguna arruga.
—¿Fenney? ¿Eres pariente de Rebecca Fenney?
—Ya no. Nos divorciamos hace tres años.
—Era tan preciosa y tan atlética. La conocía del club. Le encantaba el golf y… ay, sí, ya me acuerdo. —De repente le vino todo a la mente—. Huyó… eh, se mudó, ¿verdad?
George se puso lívido y buscó desesperadamente un plan de escape.
—Vaya, juez, tu hija jugó genial anoche. Mi nieta es una Daisy. Tiffany. ¿Cómo se llama? ¿Pajama?
—A Galveston, ¿verdad? —siguió hablando la señora Delaney—. ¿Y hubo un asesinato? ¿O algo así?
—Pajamae, Pa-shu-may —dijo dirigiéndose a George, después se giró hacia ella y añadió—: Algo así. Era inocente.
—Ah, bien —exclamó la señora Delaney como si Scott hubiera dicho que ganó el concurso a la mejor tarta en la escuela.
—¿Pajamae? —George frunció el ceño—. ¿Qué es eso, francés?
—Negro.
—Ah.
—¿Y dónde está? —preguntó la señora Delaney.
—En la sección de frutas y verduras.
—¿Rebecca está aquí?
—No, Pajamae está en la sección de frutas y verduras.
—¿Dónde está Rebecca?
—En alguna parte con un hombre.
La mueca de George evidenciaba su conflicto interno: los trofeos estaban solo para exhibirlos; no debían hablar a destiempo. O mejor aún: nunca. Tomó su carne y su trofeo y se los llevó, pero antes hizo un gesto con la mano por encima del hombro.
—Me alegro de verte, juez.
Scott tuvo su trofeo una vez, a Rebecca. La había exhibido. Se había sentido orgulloso de que lo vieran con ella. La había considerado en cierto modo algo de su propiedad. Como si fuera su dueño. Como si la hubiera comprado. Pero los trofeos se parecen mucho a los políticos: rara vez permanecen comprados. Su trofeo desde luego no.
Metió los pollos en la cesta y se marchó.
Scott se encontró con las chicas en la cola de la caja. Su cesta contenía los pollos, bisonte picado, leche, nata, yogur, huevos, beicon canadiense, avena, muesli, pan integral, mantequilla de cacahuete, jamón, queso, pepinillos para Pajamae y condimentos para las enchiladas de Consuelo. La cesta de ellas estaba llena de lechuga y otros vegetales (que él temió que acabasen en sus batidos matutinos), tomates, aguacates, plátanos, pepinos, fresas, arándanos, helado y media sección de vitaminas y suplementos.
—¿Qué es todo eso?
Boo colocó un recipiente de plástico en la cinta.
—Aceite de pescado con Omega 3. Aceite de peces de agua fría, como el salmón. Se ha demostrado que protege el corazón.
—¿Y esto?
Puso otro recipiente en la cinta.
—Resveratrol. Extracto de las pieles de la uva. Obtienes los beneficios del vino tinto sin emborracharte.
Colocó más recipientes en la cinta. Scott los comprobó todos.
—¿Coenzima Q-10?
—Hay estudios prometedores que afirman que reduce el colesterol. Como no quieres tomar estatina…
—¿Vitamina D?
—No te da mucho el sol en el juzgado.
—¿Lisina?
—Estimula el sistema inmunológico y reduce el estrés, ya que no tienes sexo…
—¿Es seguro?
—No con la tal Penny.
Ella y Pajamae se rieron y chocaron sus puños.
—La lisina —dijo Scott.
—A menos que estés embarazado o dando el pecho.
Scott refunfuñó y cogió el siguiente recipiente.
—Palma enana americana.
—Se supone que es bueno para la próstata, sea lo que sea eso.
Pajamae miró a Scott y se encogió de hombros como diciendo «Vete tú a saber». Y el último recipiente.
—Melatonina.
—Para ayudarte a dormir. Sé que te cuesta.
—¿Cómo lo sabes?
—Te oigo.
Volvió a refunfuñar e hizo unos cálculos rápidos.
—Boo, esto suma más de cien dólares.
—La buena salud no tiene precio.
—No con un salario de juez.
—¿Es juez? —preguntó la cajera. También tenía los brazos tatuados y piercings en el cuerpo—. A lo mejor puede ayudarme. Me arrestaron por posesión de marihuana.
—Soy juez federal. Solo te veré si eres capo de la droga.
—Qué lata.
—A veces. —Se giró hacia su hija—. Devuelve la mitad de estas cosas.
Miró a su hermana alzando las manos.
—Es como pedirle peras al olmo.
Pajamae se encogió de hombros. Boo dejó cuatro frascos en la cinta y se marchó con otros tres refunfuñando en voz baja.
Scott empujó el carro lleno de bolsas de la compra (reutilizadas a partir de productos reciclados) hacia la salida. La puerta automática se abrió de golpe, y aparecieron un viento frío y una cara familiar. La de Sid Greenberg.
—¡Scott! ¿Cómo estás?
—Sid.
Se estrecharon la mano. Sid le presentó a su mujer y luego le dijo a ella que se reunirían en la tienda. Ella entró justo cuando salían las chicas. Ellas reconocían a un abogado en cuanto lo veían.
—Bobby me ha contado lo que dijiste.
Todos querían hablar de la trama de la Super Bowl; pero Sid quería hablar de su caso pendiente. Scott le había enseñado al chico a concentrarse.
—Sid, no podemos tener una reunión ex parte en Whole Foods. Pero lo dije en serio.
—Tú lo hiciste.
—Fue un error.
—No puedes sancionarme.
—Puedo y lo haré. Puedes apelar a mi orden, pero yo puedo dictarla.
—Scott…
—Si insistes en hablar de trabajo, llámame juez.
—Juez, si no hago este tipo de cosas, no representaré a mi cliente fervorosamente, tal y como requieren nuestras normas éticas.
Tenía razón. Un poco. Las normas éticas parecían requerir unas maniobras legales así.
—La corte federal espera de sus abogados que se adhieran a un estándar de conducta ética más elevado.
—Me enseñaste todo lo que sé.
—Y tú te quedaste con mi despacho, mi secretaria y mi coche. —Scott hizo un gesto hacia el aparcamiento—. ¿Está ahí el Ferrari?
Sid asintió.
—Disfrútalo.
—Lo hago.
Scott salió y se encontró el Ferrari aparcado junto al Expedition. Todos los recuerdos lo invadieron, como cuando alguien se reencuentra con un antiguo amor que lo dejó por un hombre más joven.
—¿Cuánto habrá costado el trayecto? —preguntó Pajamae.
Eran casi las cinco. Se habían pasado el resto del día en casa. Esteban había recogido a Consuelo y a María a la una. Pajamae había estado viendo el baloncesto en la tele, Boo había leído Los juegos del hambre y Scott había leído el informe del estado en el caso de inmigración. Pertenecía al tribunal federal.
—Es el coche más largo que he visto nunca —dijo Boo.
Las chicas estaban de pie frente a la ventana. Scott se acercó para mirar. Al otro lado de la calle había una limusina blanca. Una chica salió de la casa con un vestido corto de fiesta y tacones.
—Esa es Brittany —dijo Pajamae.
—Su padre es rico —añadió Boo.
—¿De veras?
Boo asintió.
—Es un abogado famoso. Tiene su propia valla publicitaria en la autopista.
—¡Guau!
—Va a estudiar fuera el año que viene.
—¿Ah, sí? ¿Dónde?
—En Nueva York.
—¡Cómo mola!
Las chicas contemplaron la escena durante un momento. Se abrió la puerta del conductor y salió un hombre vestido con un traje de cuero negro.
—¿Ese es Carlos? —preguntó Boo.
El conductor las miró, sonrió y las saludó con la mano. Era Carlos.
—Debe ser pluriempleado —comentó Scott.
—¿Pluviempleado? ¿Qué tiene que ver la lluvia con conducir una limusina? —preguntó Pajamae—. Y Carlos odia los funerales.
—¿Los funerales?
Pajamae señaló con el dedo.
—Es una limusina blanca, debe de ser un funeral.
—¿Por qué?
—En los funerales de negros del sur de Dallas siempre hay limusinas blancas.
A Boo pareció impresionarle la noticia.
—No es un funeral. Es el baile de promoción del instituto Hockaday. Brittany estudia ahí. Tiene dieciséis años.
La madre de Brittany, desde el otro lado de la calle, hizo algunas fotos a las tres jóvenes parejas que estaban junto a la limusina. Los chicos vestían trajes oscuros, y las chicas lucían faldas cortas y tacones de aguja.
—El vestido apenas le tapa el culo. Las faldas de mamá eran más largas. Cuando se siente en la limusina, los chicos van a verle la ropa interior.
—Si es que lleva —comentó Boo.
—¿Sin ropa interior? ¿Ni siquiera tanga?
—¿Tanga? —intervino Scott.
—Todas las chicas llevan tanga —explicó Boo—. Salvo nosotras.
Sexo oral y tangas, como si ambas cosas fueran de la mano. Quizá era así. Un hombre no puede criar mujeres. Scott desvió la mirada. No quería pensar en chicas de dieciséis años que usaran tanga o no llevaran nada debajo del vestido corto. A sus hijas solo les quedaban tres años para cumplir los dieciséis. ¿Cómo se educa a unas niñas de trece años en la era de Cincuenta sombras de Grey? ¿Cómo les dices que sean mujeres fuertes e independientes cuando el mundo les está diciendo que sean objetos sexuales?
—Seguro que habrá sexo oral en esa limusina —dijo Pajamae—. Hablarán, hablarán y hablarán.
—Con esos tacones va tambaleándose —dijo Boo—. ¿Cómo va a bailar?
Pajamae agarró a su hermana de la cintura.
—Vamos a bailar.
Las chicas se apartaron de la ventana y empezaron a dar saltos. Scott las observó.
—¿Qué estáis haciendo? —preguntó.
—Estamos bailando.
—Eso no es bailar.
—Sí que lo es.
—No, no lo es. Esto es bailar.
Extendió las manos hacia Pajamae. Ella las miró como si fueran una cosa extraña.
—¿Qué?
—Coge mis manos.
—¿Por qué?
—Para que podamos bailar.
—¿Se baila cogidos de las manos?
—Sí.
—¡Mentira!
—Es un tipo de swing country. El chico y la chica se cogen de las manos.
Le cogió las manos y él la atrajo hacia sí. Dio un paso doble, luego la alejó y la hizo girar bajo su brazo. Le enseñó unos cuantos pasos de swing.
—¿Así es como baila la gente vieja?
—Así es.
Boo puso música country en el teléfono y se unió a ellos de un salto. Scott les enseñó todos los pasos que podía recordar. Las chicas reían de felicidad. Él adoraba ese sonido.
—¡Me encanta! A. Scott, no tenía ni idea de que sabías bailar.
Sabía.
A. Scott Fenney era muy conservador a la hora de bailar y cocinar a la parrilla. Tenía experiencia. El carbón de leña era sencillo, anticuado, inocente. El gas era moderno y sofisticado. El carbón era arte: medir el calor a partir del color de las cenizas. El gas era ciencia: doscientos grados según marcaba el termómetro. Cualquiera podía hacer eso. No se precisaba ninguna habilidad. El carbón se remontaba a los tiempos antiguos. A una era y un lugar más sencillos. Cuando la vida era más lenta. Menos cara. Menos complicada. A una era en que las niñas de trece años no llevaban tangas y la gente no tramaba volar estadios de fútbol.
A menudo echaba de menos esos tiempos.
Lo cual le hacía sentir como si fuera su padre. Echando de menos los viejos tiempos. Tal vez no los buenos tiempos a los que se remontaba la generación de su padre —los años cincuenta y sesenta no fueron tan buenos para las minorías y las mujeres— sino los buenos tiempos antes de que te cachearan y te hicieran desnudarte para volar en avión o antes de que pusieran detectores de metal a la entrada de los colegios o, desde luego, antes del 11-S.
Esa tarde la temperatura no solo había superado los diez grados, sino los quince. Había sido un sábado glorioso. Scott estaba sentado en el patio trasero, bebiéndose su cerveza semanal, contemplando el atardecer y esperando a que las cenizas de la barbacoa se pusieran blancas. En su vida anterior tuvo un patio trasero con una parrilla integrada que parecía sacada de una revista tipo «hogares de ricos y famosos». A menudo se sentaba en el patio a beberse una cerveza y observar la piscina a medida y la extensión de césped bien cortado por unos mexicanos; allí podía recorrer treinta y seis metros desde el patio hasta la valla trasera. Pero esta piscina que veía ahora era más pequeña que la enorme bañera de la mansión de Beverly Drive; él mismo cortaba el césped, y podía escupir por encima de la valla trasera desde donde estaba sentado en ese momento. Observó el paisaje durante un rato, y pensó que quizá en primavera plantaría mirtos a lo largo de la valla trasera. Mirtos con flores amarillas.
—Me encanta el capitán —dijo Boo.
Scott estaba sentado en medio del sofá, y las chicas a ambos lados. Estaban comiendo hamburguesas y alubias al estilo inglés y boniatos fritos sobre unas bandejas plegables mientras veían Persuasión en el pequeño televisor. Él y Rebecca nunca habían visto películas con Boo los sábados por la noche. Los sábados por la noche Rebecca trabajaba, siempre subiendo diligentemente en la escala social. Ahora a Scott le gustaban las dos pequeñas mujeres de su vida. Había perdido una esposa y ganado una hija.
—¿Las demás chicas de vuestra edad ven películas con sus padres los sábados por la noche?
—No —dijo Boo—. Van a fiestas.
—¿Vosotras queréis ir a fiestas?
—¿Con ellas? No.
—¿Os alegráis de estar en casa conmigo?
—Sí.
Pajamae asintió y dijo:
—¿Podemos tomar batido de malta ya?
—Podemos.
Boo pausó la película. Llevaron los platos a la cocina. Las chicas enjuagaron los platos y los metieron en el lavaplatos mientras Scott preparaba los batidos. Mezcló en la batidora helado de vainilla, batido de chocolate, extracto de vainilla y malta. El batido de chocolate en lugar del sirope de chocolate era la clave para conseguir un buen batido de malta y chocolate. Pajamae probó el resultado con una cuchara.
—Más helado, creo —dijo.
Scott añadió más helado y les dio a probar de nuevo. Le dieron su aprobación. Sirvió el batido y volvieron al sofá. Boo volvió a poner la película. El amor no correspondido no tardó en ser correspondido.
—Mira cómo corre esa chica —dijo Pajamae—. Esta vez no va a perder a su hombre.
—«He recibido vuestra proposición» —citó Boo—. ¡Dios, qué romántico!
Ver una película romántica y beber batidos de malta; eso también era sencillo e inocente y anticuado. Como hacer una barbacoa con carbón vegetal y bailar swing country. Así era como debía ser la vida. La película acabó; felices para siempre.
¿Acabaría así su vida?
Tal vez ya había acabado así y él no lo sabía. Quizás tenía todo lo que podía esperar un hombre. Era probable que tuviese todo lo que necesitaba en la vida. Scott había arropado a las chicas, y ahora estaba tumbado en la cama, solo. Se había tomado la melatonina.
—Dios, por favor, ayúdame a criar a mis niñas sin una madre. Ahora son mi vida. Gracias por otorgármelas.