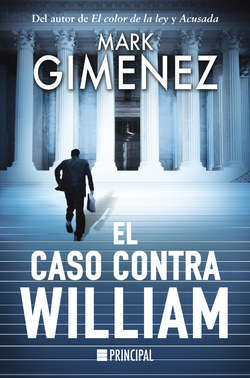Читать книгу El caso contra William - Mark Gimenez - Страница 11
Capítulo 3
Оглавление—Tendrían que meter a William ya en el equipo —dijo el padre sentado al lado de Frank—. Es mucho mejor que el quarterback que tenemos.
—En seis años estará jugando en los Aggies —repuso otro.
—¡Venga ya! —respondió el primero—. Jugará en los Longhorns, ¿verdad, Frank?
—Puede que en Harvard —contestó Frank.
Ambos lo miraron como si fuera un Chevrolet que pasara por bulevar River Oaks.
—¿Harvard? —repitieron al unísono.
La tarde siguiente, Frank estaba sentado en el mismo asiento de las gradas del mismo campo de fútbol. El equipo de William jugaba contra otro colegio privado. Las clases de la Academia eran reducidas, por lo que el equipo lo integraban alumnos de sexto, séptimo y octavo que jugaban juntos en el mismo equipo, normalmente contra otros integrados en su totalidad por chicos de octavo. El equipo de William era igual de malo que el universitario, pero él era bueno. Muy bueno. Anormalmente bueno. William Tucker era un niño prodigio, como Mozart o Bobby Fisher. Aunque su físico era su don de la naturaleza, era un deportista nato. Era excelente en todos los deportes: baloncesto, béisbol, fútbol, tenis, golf… pero lo que él lograba en el campo de fútbol americano desafiaba a la realidad. No era un chico de doce años normal. Era más grande, más fuerte y más rápido que un chico de catorce. Había realizado tres pases perfectos de touchdown, pero los receptores no habían podido cogerlos. Había corrido para cuatro touchdowns. Y en ese momento corría para el quinto.
Frank se levantó para ver mejor el juego de su hijo.
William retrocedió unas zancadas antes de pasar. El equipo defensor convergió hacia él. El atrape era inminente. Pero en el último momento, se dio la vuelta esquivando el atrape y dejando a los jugadores que cargaban contra él en el aire, ansiosos por alcanzarlo. Se desmarcó por el lateral y esprintó. Sus pies eran veloces, sus pasos rítmicos y delicados. Ni un solo jugador lo tocó.
Touchdown.
El resto de padres enloquecieron. Chillaban de alegría, algo común en el fútbol americano. Frank no sabía por qué no le afectaba el virus del fútbol, algo extraño en un hombre de Texas. Había jugado en el equipo del instituto, como muchos otros chicos, pero nunca había soñado con ser un profesional. Nunca había sido lo suficientemente grande, lo suficientemente fuerte o lo suficientemente rápido. Su hijo era mucho más que capaz, pero Frank no vivía ni moría por el sueño de fútbol americano de su hijo. Muchos hombres, incluso abogados triunfadores, grandes médicos o geniales hombres de negocios, querían tener un hijo como el de Frank. El deseo de todo hombre era que su hijo llegara a ser una estrella del fútbol americano; no importaba cuál fuera su raza, religión, estatus social o económico. No importaba que fuera un hombre negro pobre sin estudios de Fourth Ward o un hombre culto y rico de River Oaks, todos querían que su hijo fuese un quarterback famoso. Todos querían disfrutar de la gloria de su hijo. Ver como se convertía en el hito que ellos no pudieron ser. Triunfar en el campo de fútbol americano era muy diferente que hacerlo en el juzgado, en una sala de juntas o en un quirófano.
El fútbol americano era una cosa de hombres.
Y su principal consecuencia es que todos admiraban las habilidades de los jugadores. Puedes esforzarte y llegar a ser un buen abogado, un buen médico o un buen hombre de negocios; todo eso puedes conseguirlo con esfuerzos, no es un don de Dios. Tener éxito en el fútbol americano requiere dedicación, pero no importa lo que te esfuerces, ya que si no eres grande, fuerte y veloz no serás nada.
De nada valía que te esforzaras si no medías dos metros, pesabas cien kilos y no eras rápido.
La vida de Frank Tucker no estaba ligada a la de los balones de cuero. Tampoco a las proezas en el fútbol de su hijo. No necesitaba que su hijo cumpliera los sueños de infancia que él no pudo cumplir. Pero, como el resto de hombres, veía jugar a los grandes deportistas y se preguntaba qué se sentiría al hacer el home round de la victoria en la World Series, o anotar el touchdown final de la Super Bowl, o hacer un golpe con un hierro cuatro y ganar el Open. Pocos seres humanos vivirían dicha experiencia. Y los que sí la viven, no podrán explicar lo que sintieron a aquellos que no. Por tanto, Frank estaba entre una multitud de padres y, como ellos, veía a su hijo de doce años correr por el campo y se preguntaba qué se sentiría al ser William Tucker.
William Tucker se sentía como ese león de la película que había visto en la clase de Ciencias Naturales. El león acechaba al antílope antes de empezar su persecución por la sabana africana, abalanzándose sobre él, mordiéndole en el cuello para rompérselo. Era una brutalidad, no hay duda, pero era también emocionante ver cómo el león sacaba la bestia que llevaba dentro. ¿Sabía el león lo que estaba haciendo? No. Tan solo hacía lo que estaba en su naturaleza. Mientras veía la película, pensaba: «Es como yo. Así es como soy en el campo de fútbol. Está en mi naturaleza». En el campo, él sacaba la fiera que tenía dentro. Y se sentía bien. Muy, muy, muy bien.
* * *
—Frank, tengo unos clientes para ti.
El partido había terminado y Brian Anderson se acercó. Era un abogado del mercado bursátil, en una gran firma empresarial de Houston. Tres años antes, cuando había estallado la burbuja del punto com, la Reserva Federal había llevado ante la justicia casos de fraude en la seguridad contra sus propios empleados, que habían cobrado sus acciones antes del crack. Cuando el mercado subía y los inversores se hacían ricos por el valor de sus acciones, todos eran felices y la economía seguía funcionando como siempre. Pero cuando el mercado caía y los inversores veían bajar el valor de sus acciones, cundía la desesperación y la economía se tambaleaba. Para mantener distraída a la población, el Gobierno encarcelaba a quien fuera. Brian había recomendado esos clientes a Frank. Se trataba de un grupo de genios de veintitantos que estaban acusados, por un tecnicismo de las leyes de seguridad, de crear un engañabobos o una desvinculación de la política. Se habían convertido en cabezas de turco en una sociedad capitalista como si fueran corderos en un sacrificio pagano al dios del sol. Después de un juicio que duró tres semanas, el jurado los absolvió.
—¿Quién es?
—Un director ejecutivo. Tiró a la basura sus acciones justo antes de un informe trimestral.
—A eso se le llama tráfico de información privilegiada.
—No si eres un miembro del Congreso.
El Congreso estaba exento de las propias leyes que creaban para los ciudadanos, tal y como sucedía en los gobiernos de Rusia y de China. De esta manera, los quinientos treinta y cinco miembros del Congreso podían, libremente y de manera legal, comprar y vender acciones con información reservada mientras que los otros trescientos millones de norteamericanos no podían. Frank no estaba conforme con esa ley, pero aun así se tenía que cumplir.
—¿Es culpable?
—Puede pagar —dijo con un gesto de indiferencia.
—Lo siento, Brian.
—Por el amor de Dios, ¿cómo lo haces para ganar tanto dinero y nunca representar a culpables? —preguntó Brian con incredulidad.
Los abogados penalistas defensores tenían que convivir con una cruda realidad de la vida: muchos de sus clientes eran culpables. Dedicaban su carrera profesional no a defender a gente inocente, sino a culpables de violaciones, asesinatos, pandilleros, traficantes, estafadores, defraudadores, timadores, desfalcadores, ladrones, embusteros y mentirosos.
Frank Tucker nunca había convivido con esa realidad. Siempre defendía a gente inocente. En Texas no había escasez de clientes, personas inocentes falsamente acusadas por fiscales demasiado entusiastas, mal informados o con ambiciones políticas. Muchos de esos acusados residían en ocasiones en cárceles estatales. A menos que Frank Tucker fuera su abogado defensor. Nunca había perdido un caso.
Por supuesto, no tenía discrepancias con los principios constitucionales que establecen que, incluso los acusados que eran culpables, tenían derecho a un juicio justo y a un abogado competente. Pero él no les asistía. Y el derecho de sus hijos superaba los derechos constitucionales: sus hijos tenían el derecho de tener un padre del que se sintieran orgullosos, y no creía que defender a un despiadado violador les hiciera sentir así. Por eso solo defendía a inocentes. Por sus hijos.
—Un gran partido, William.
—Gracias, señor.
—¡Fantástica carrera!
—Gracias, señor.
Los padres se habían reunido en el campo detrás del banquillo para saludar a los chicos. El equipo de William había perdido otra vez. Iban 0-6 en la temporada. Se sentía ninguneado. Muy pocos chicos de la Academia eran deportistas. Como Ray, que medía un metro veinte y pesaba cuarenta kilos. Con las hombreras parecía un enano. El pantalón de su equipación le quedaba tan grande que las rodilleras le protegían los tobillos. No podía correr, bloquear o recibir el balón. ¡Qué diablos…! No podría recibir un balón aunque estuviera hecho de fieltro y él estuviera recubierto de velcro. Pero a pesar de todo, era el mejor amigo de William. Se acercó y se sentó al lado de Ray en el banquillo. Este estaba acurrucado con los hombros en las rodillas y la barbilla sobre las manos. William trató de animarlo.
—Buen partido, Ray.
—Mi padre se va enfadar conmigo.
—¿Por qué?
—Él quiere que sea jugador de fútbol americano de mayor.
—¿De verdad? —preguntó William, intentando aguantar la risa—. ¿Qué se fuma?
—¿Tabaco?
—Mmm… no. ¿Él jugaba cuando era joven?
Ray negó con la cabeza.
—¿Tu padre también quiere que seas jugador de mayor?
—Creo que quiere que sea abogado.
—Pero si eres buenísimo, William.
Se encogió de hombros.
—Se me da bien jugar a cualquier deporte. Pero a ti se te dan bien las matemáticas. Tío, tienes deberes de Mates que yo no sabría hacer ni en sueños. Me encantaría ser tan listo como tú.
Ray era el capitán del equipo de matemáticas. La mayoría de los alumnos preferían una plaza en el club antes que en el equipo de fútbol. Así de malo era el equipo de la Academia.
—¿De verdad?
—De verdad.
—Se me dan bien las matemáticas.
—A todo el mundo se le da bien algo, Ray.
—Pero ser la estrella del equipo de matemáticas no es lo mismo que serlo del equipo de fútbol. Tío, algún día serás un deportista famoso.
—También hay matemáticos famosos.
—Dime uno.
No se le ocurrió ninguno.
—Pero los matemáticos también hacen cosas interesantes —dijo William—. Mi padre me dijo que inventaron internet.
—Al Gore dijo que él inventó internet.
—¿Quién es Al Gore?
—Los algoritmos tal vez. Suena igual.
Ray rio como si le hubieran contado el chiste más gracioso del mundo. William no lo entendió.
—¿Es eso alguna clase de chiste matemático?
—Sí.
Ray se sentó bien. Ya parecía más contento.
—¿Quieres venirte mañana a casa y jugamos a algún videojuego? —preguntó William.
—Claro.
—Justo después del partido de los Cowboys —dijo mientras se levantaba—. ¿Vale?
—Claro. Gracias, William.
Apartó el brazo de su pequeño amigo.
—No le des más vueltas.
Ray no dijo nada y William le dio a su amigo un abrazo, como hacían los profesionales después de un partido. Ray se marchó cuando Frank llegó con la mano en alto. William la chocó.
—Buen partido, William —dijo su padre—. Siento que hayáis perdido.
—No pasa nada. Me divierte jugar con mis amigos.
Vieron cómo Ray le daba su casco a su padre.
—¿Cómo se llama tu amigo?
—Ray.
—¿Es buen chico?
—Sí, es pequeño como una piedrecita, pero me cae bien.
Muchos de los chicos de la Academia eran tan bajitos como Ray. Otros, como Jerry, del club de fotografía del colegio, eran más como un pedrusco. Se acercó corriendo con su gran cámara colgada al cuello.
—William, ¿puedo hacerte una foto con tu padre?
Su padre le pasó el brazo por los hombros y le sonrieron a la cámara.