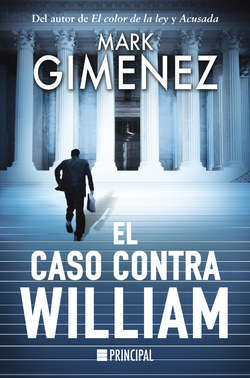Читать книгу El caso contra William - Mark Gimenez - Страница 7
Prólogo
Оглавление—Formación Flex derecha; X, derecha; tres-veinte-cuatro Tren, Z Colorado. Uno, dos, ¡hard!…
—Espera, ¿qué tengo que hacer?
William miró a D’Quandrick Simmons, el número ochenta y ocho, que se encontraba al otro lado del huddle mirando al quarterback, ojiplático. D-Quan —su apodo— medía metro noventa, pesaba noventa y siete kilos con solo un cuatro por ciento de grasa corporal. Además, corría cuarenta yardas en 4,4 segundos y podía saltar para capturar cualquier pase que lanzaran cerca de él. Sin embargo, no se le daba bien aprenderse las jugadas. Acababan de pedir tiempo muerto, por lo que William podría para explicarle la jugada a D-Quan. Él señaló al resto de receptores.
—Cowboy. Él se alineará a la izquierda y hará un cross profundo para congelar al free safety. Cuz será el hombre en movimiento de la jugada y se desmarcará por la derecha. Espero que el strong safety le siga y se vaya con él, luego hará un out profundo. Outlaw hará un square out. Tú estarás en el slot izquierdo. Voy a intentar que te desmarques al córner profundo para que hagas el Tren, un hitch-and-go en la línea de catorce…
—¿Qué? ¿Cómo?
William suspiró. Todos los jugadores, salvo él, estaban atontados. En ocasiones, durante los partidos, la presión, la emoción o el propio cansancio hacía que los cerebros de sus compañeros dejaran de funcionar por mucho que lo intentaran o quisieran. Él sacaba partido de la adrenalina, una habilidad innata de aquellos que habían aprendido a jugar en la calle. D-Quan estaba atontado. Además, le faltaba un hervor. William había aprendido que cuando D-Quan sufría uno de esos momentos, lo mejor era ponerle las cosas fáciles.
—Tan solo corre todo el campo y atrapa el balón.
D-Quan se golpeó dos veces el pecho con los puños y después, con los pulgares y los dedos, recreó uno de los postes de la zona de anotación; su gesto personal.
—En la zona de anotación, nena.
Se habían reunido en el centro de la línea de treinta y seis yardas situada en mitad del campo, en el tupido césped verde del estadio con capacidad para noventa mil espectadores. El estrecho espacio que quedaba dentro del huddle hedía al sudor y la testosterona que emanaba de cada poro de los once enormes jugadores. Los cinco linieros ofensivos, chicos blancos de más de ciento treinta kilos cada uno, se erguían apiñados con las manos en las rodillas, jadeando como osos salvajes, escupiendo gargajos y respirando como si no hubiera mañana. Tenían el cuerpo al borde de la extenuación de bloquear a los linieros defensivos (de igual porte), tras tres horas a más de treinta grados en aquel día de octubre en Texas. Ty Walker, a quien llamaban Cowboy, de Amarillo, Texas, era el tight end del equipo. Mascaba y escupía tabaco a través de su máscara. Se había criado montando en los rodeos, por lo que los partidos de fútbol apenas le suponían un riesgo que le subieran la tensión. Ernie, el halfback del equipo de Houston, era un chico negro, popular, que estaba metiendo la cabeza en la NFL, la liga nacional de fútbol estadounidense, y tan solo quería acabar la temporada universitaria con las rodillas intactas. Los tres receptores: Maurice Washington, también llamado Cuz; Demetrius Jones, o también Outlaw; y D-Quan. Eran chicos negros altos y muy veloces cuyos musculosos brazos estaban cubiertos por completo de tatuajes. Asimismo, sus cabellos se caracterizaban por las rastas que les asomaban por la parte de atrás del casco. Estaban de pie, con las manos en la cintura y con cara de matones, como si estuvieran preguntándose si aquel quarterback blanquito podría volver a lanzar una vez más.
Por supuesto que podía.
William Tucker, el número doce, era el quarterback senior de los Texas Longhorns. Medía dos metros, pesaba ciento seis kilos y era muy rápido; era bueno tanto lanzando como corriendo. Podría haberse hecho profesional cuando acabó su segundo año universitario o, incluso, después del primero. Sin embargo, quería colocar el trofeo del campeonato nacional al lado del Trofeo Heisman, que había ganado el año anterior por ser el mejor jugador de fútbol americano de Estados Unidos y que volvería a ganar con total seguridad ese año, convirtiéndose así en el primer jugador en cuarenta años que revalidaría este título. Estaban invictos, 8-0, y eran el primer equipo de la nación. El equipo oponente de aquel día, Oklahoma, tampoco había perdido ningún partido y eran segundos en la clasificación. El ganador de aquel partido —que se conocía como el Red River Rivalry y se jugaba en el estadio Cotton Bowl de Dallas cada año durante la Feria Estatal de Texas— se convertiría en el favorito para alzarse con el campeonato nacional. Iban cuatro puntos por debajo cuando quedaban ocho segundos en el marcador para que terminara el juego. Hasta ese momento durante toda la temporada, habían ganado hasta en cinco ocasiones remontando el partido en el último cuarto liderados por William Tucker. Pero sus compañeros de equipo seguían sin creer en el destino.
Él sí creía.
Había nacido para jugar al fútbol. Más concretamente, para ser quarterback. Tenía altura para ver a través de la línea defensiva, unas manos que encajaban a la perfección en el cuero, dando la sensación de que se trataba de un balón para niños. Gozaba también de unos brazos perfectos para atravesar todo el campo de juego con el balón en su poder, un requisito indispensable para hacer las mismas jugadas con muchos pases que usaban los profesionales. Estos estaban ansiosos por fichar a William Tucker. Era el quarterback prototipo de la NFL: lo suficientemente grande para resistir el desgaste físico que sufren los quarterbacks profesionales a manos de los linieros defensivos de ciento treinta kilos, lo bastante fuerte como para quedarse en el pocket y lo bastante rápido en sus lanzamientos como para esquivar la avalancha de jugadores cuando rompía su defensa y pasaban de jugar defensivo a ofensivo. Era grande; era fuerte y era rápido. En definitiva, era el mejor que podía haber. De hecho, había salido en la portada del momento de la revista Sports Illustrated.
En cinco meses podría llegar a ser número uno en el draft profesional y firmar un contrato de cinco años por cien millones de dólares base garantizados con el equipo de Dallas. Se decía que los Cowboys estaban negociando para ficharlo. William Tucker sería su quarterback franquicia. Haría que el Big D —el equipo de Dallas— se olvidara de Meredith, Staubach y Aikman. Los seguidores ya se habían olvidado de Romo. Tenía veintidós años y ya llevaba diez soñando con la idea: «Algún día seré el quarterback de los Cowboys», como cualquier otro niño de doce años. Ahora, ese sueño se podía llegar a cumplir. Él quería acabar su carrera universitaria ganando un campeonato nacional, pero Oklahoma se interponía en su camino. Tendría que motivar a sus compañeros de equipo para que jugaran otro gran partido. Aparte de ser deportistas, los quarterback eran también oradores motivacionales y líderes religiosos; tenía que hacerles creer que podían conseguirlo. A menudo se sentía como Moisés, si este hubiera sido quarterback en la Universidad de Texas en Austin. Avanzó hacia el centro del huddle e impuso su voz entre los gritos de los jugadores.
—Mirad a vuestro alrededor, chicos. Es por esto por lo que jugamos. Es por esto por lo que somos jugadores de los Texas Longhorns. Noventa mil seguidores han venido a vernos. Millones nos están viendo por la televisión nacional. Vamos a ganar este partido e iremos directos al campeonato nacional. Todo se acabará si perdemos. No sé vosotros, pero yo no he venido hasta Dallas para perder ante semejante panda de gilipollas de Oklahoma. Pero no vamos a perder. Una jugada. Un touchdown. Y ganamos. Ahora aguantad el tirón y ¡dadles una buena a esos de Oklahoma!
Extendió el puño. Luego, los diez jugadores restantes pusieron la mano sobre él.
—¡Uno, dos, hard! ¿Preparados? ¡A por ellos!
Rompieron el huddle y corrieron a la línea de scrimmage. Los linieros ofensivos se pusieron en formación para bloquear el pase. Comenzó la jugada cuando pusieron el balón en juego. William permaneció detrás de la formación shotgun, flanqueado por Ernie, a su izquierda. Miró a los pies del linebacker del lado débil, tenía el pie izquierdo adelantado, por lo que supo que se disponía a realizar un blitz. William hizo señas a Ernie para que se colocara a su derecha. Después se concentró en el jugador medio de la defensa; se acercó lo más que pudo al center de su equipo y le dio una torta en el trasero.
—¡El Mike está en la de cincuenta y cinco!
Los linieros ofensivos tenían que encargarse del middle linebacker —que en la jerga del fútbol americano se llamaba Mike—. Si no, los ciento veinte kilos del Mike se estrellarían contra ellos y todo se acabaría para William antes de que pudiera siquiera jugar. Fin del partido.
—¡El Mike está en la de cincuenta y cinco!
El center les gritó la jugada defensiva a cada uno de los linieros.
—¡Fuera! ¡Fuera!
William retrocedió su posición cinco yardas, detrás del center. Cuz se abrió hacia la izquierda. D-Quan se dirigió hacia el hueco que se creó al lado de Cowboy y Outlaw se abrió mucho a la derecha. Estudió la línea de defensa secundaria. ¿Quién cubriría a D-Quan? Gritó una señal:
—¡Omaha!
Eso significaba que iban a poner en juego la estrategia que hablaron mientras estaban en el huddle.
—¡Preparados!
Cuz dio un paso atrás y se puso en movimiento a través de la formación ofensiva. El strong safety corrió en paralelo por la formación defensiva, lo que significaba que el linebacker del lado fuerte seguiría a Cowboy en su escuadra. El cornerback se acercó a D-Quan, dejando libre toda la línea lateral. La defensa cubriría hombre a hombre y el free safety ayudaría arriba. El free safety avanzó hacia el lateral para cubrir profundo, pero cuando Cowboy cruzara su escuadra por delante de él, lo distraería. Con el partido transcurriendo de una manera tan frenética, un único segundo de distracción era todo lo que William necesitaba.
—¡Verde dieciocho, verde dieciocho! ¡Cuarenta y tres! ¡Hut, hut!
El centro le pasó el balón directamente. Los receptores rompieron la línea de scrimmage como corredores olímpicos. Los linieros ofensivos hincaron sus botas en el césped, gruñendo como jabalíes salvajes y mantuvieron a raya la línea defensiva, paralizándola. El Mike se distanció hacia atrás, haciendo cobertura. El linebacker del lado débil hizo un blitz, pero Ernie le bloqueó por debajo de las piernas, provocando que diera una voltereta por los aires. William se acercó como un rayo y dribló a la defensa sin saber lo que estaba haciendo y sin saber siquiera lo que haría después. Su intención era que la segunda línea de defensa mordiera el anzuelo y los atrajera hasta el lateral, donde él se encontraba, dándole tiempo de este modo a D-Quan a hacer su jugada en la otra parte del campo.
Aunque su receptor favorito no se fuera a graduar en la fraternidad Phi Beta Kappa (de hecho, ni siquiera terminaría la universidad), era un jugador de fútbol americano buenísimo.
William no quería ni mirar donde estaba D-Quan por si el free safety le seguía la mirada para ver dónde iba a mandar el balón. Sin embargo, sabía que D-Quan acababa de llegar a la línea de cuarenta yardas, el lugar donde todos los pases en la zona baja de juego eran interceptados. Lo imaginaba preparado para recibir el pase: corriendo en el sitio y girando el tronco hacia el quarterback, esperando el balón (y rezando) para que el cornerback saltara mientras corría por su trayectoria y después lo acompañara, girándose y abriéndose por el lateral, golpeándole a máxima velocidad en la línea de veinticuatro yardas y alzándose por encima del campo como un cohete que sale de la órbita terrestre hacia el espacio. William sabía que D-Quan había dejado al corner solo en el momento en el que el free safety se detuvo como una roca, encogiendo la cabeza intentando interceptar el sprint de D-Quan en la línea de cincuenta y cuatro yardas: la línea de gol. Pero se equivocaba. William no iba a lanzar hacia la línea de cincuenta y cuatro, iba a lanzar a la línea de sesenta y cuatro yardas: al poste del corner de atrás de la zona de anotación.
Un campo de fútbol americano mide ciento veinte yardas de largo, incluidas las dos zonas finales, de cincuenta y tres yardas y un tercio de ancho. La línea de scrimmage estaba en ese momento en la línea de cuarenta y seis yardas en la parte del campo de Texas. William acababa de entrar en el lateral derecho de ese mismo punto; D-Quan corría por el lateral izquierdo. Un pase desde la posición de William por todo el campo hasta el poste trasero en la zona de anotación de su equipo tendría que recorrer ochenta y tres yardas del campo por los aires. Un balón de fútbol americano tiene la forma de un esferoide de veintiocho centímetros de longitud y cincuenta y seis centímetros de radio de circunferencia en su parte central, y pesa alrededor de medio kilo. Pero no era como lanzar una piedra de medio kilo. Está diseñado para volar en espiral cuando se lanza, a aproximadamente seiscientas revoluciones por minuto, por lo que el aire reduce sus propiedades aerodinámicas: así, los lanzamientos varían en velocidad, precisión y en el punto que alcanzan según el tipo de tiro. Para realizar un lanzamiento preciso de ochenta y tres yardas, se debe lanzar con un ángulo de justo cuarenta y cinco grados del suelo y con una velocidad exacta de cien kilómetros por hora. Puede que solo hubiera tres quarterbacks en el país —tanto en la liga profesional como en la liga universitaria— que pudiesen lograr un tiro así, y tan solo uno de ellos se estaba jugando en ese momento la liga. William Tucker hincó el pie derecho, agarró el cuero con la mano derecha y, con un fluido movimiento fuerte, elevó el balón hasta su oreja derecha, dio un paso atrás con el pie izquierdo, giró el tronco y lanzó el balón con un movimiento de manual. El balón salió de su mano, limpio, y supo al instante que había logrado un tiro impecable. Voló en espiral haciendo un arco perfecto, alzándose por el cielo azul hasta parecer que planeara sobre el estadio. La grada enmudeció: parecía que los noventa mil seguidores habían contenido el aliento al unísono… William bajó la mirada hacia el césped… D-Quan cruzaba las líneas de cinco yardas de separación con sus largas piernas… el free safety miró al balón… y se dio cuenta de su error… viendo como D-Quan volaba hacia la zona de anotación… y extendía los brazos… justo donde cayó el balón.
Touchdown.
* * *
Todos los seguidores de los Texas Longhorns del estadio saltaron de alegría, vociferando, gritando y derramando la cerveza delante de sus pantallas Vizios de diecisiete pulgadas con vicarios sentimientos de victoria.
En Oklahoma, sus seguidores caían al suelo, llorando como bebés y gimiendo por la amarga agonía de la derrota. Vivían y morían por su equipo, ganaran o perdieran. Así se vive el fútbol americano en Estados Unidos. No existe nada más en el mundo. Los jugadores, entrenadores, animadoras y todos los estudiantes de la Universidad de Texas se abalanzaron al campo, rodearon a William Tucker y sus compañeros, ovacionando y vitoreando a sus héroes como si fueran triunfantes gladiadores. Quizá lo eran. Héroes y gladiadores. Los romanos apostaban por gladiadores, los estadounidenses por los partidos. En Las Vegas, los ganadores de las apuestas contaban sus ganancias y los perdedores sus pérdidas tal y como el canal de televisión contaba la audiencia según el rating de Nielsen y las ganancias de la publicidad. Los directores deportivos de las dos universidades calculaban sus respectivas ganancias por el partido. Había mucho en juego en la liga de fútbol americano. Todo el mundo ganaba una gran cantidad de dinero, excepto los jugadores. Ellos jugaban gratis para su universidad al menos dos años. Si demostraban estar a la altura, se les ofrecía —a través del draft de la NFL— jugar con remuneración ascendiendo de categoría. Ese era el objetivo de todo jugador. El nivel más alto de competición del fútbol americano en Estados Unidos. La Liga Nacional de Fútbol, la NFL.
William Tucker lo había demostrado un día más. Estaba listo para la NFL. Sus días como jugador universitario habían terminado. Sería un chico joven y muy rico. Todos sus sueños se harían realidad.
Pero ese día aún estaba por llegar, aún quedaban meses. Por lo que no pensaba en eso. Había aprendido a vivir el presente, en jugar partido a partido, sin preocuparse por el próximo o el anterior. Levantó los brazos en el aire y gritó. Se colocó en el centro de un corro que crearon los seguidores en el campo y se deleitó con la adoración de todos ellos, como si hubiera sido el salvador de la humanidad en una invasión zombi de una película. Pero él había conseguido una hazaña de aún más admiración en Estados Unidos: había ganado el gran partido de la liga universitaria de fútbol. Abrazó el momento (y a las dos exuberantes animadoras rubias que se acercaron sigilosamente). Se agachó y las subió, una a cada lado, agarrándolas por sus firmes traseros como si no pesaran nada. Ellas, sentadas en sus brazos, le besaron en la mejilla. Los fotógrafos capturaron el momento, instante que aparecería en cada periódico, en cada canal de la televisión por cable y en cada blog de deportes de Estados Unidos al día siguiente. Para los vencedores llegaba la recompensa, y las chicas. Tantas chicas y tan poco tiempo.
La vida de un héroe del fútbol universitario.
El gran bombo de la banda de los Longhorn restalló como una explosión de artillería y reverberó a través de cada cuerpo; las dos chicas se aferraban firmes mientras él inhalaba su aroma como un narcótico que incendia el sentido de los hombres. Estaban todos intoxicados. El ruido era ensordecedor. Todo ese despliegue era gracias a William. Cuando salía del campo con las dos chicas aún encima los corresponsales a pie de campo de la televisión se le acercaron. Él se dio cuenta de que las dos chicas podrían distraer la atención a los espectadores de su héroe, por lo que las bajó al césped y se puso delante de las cámaras. Dos policías del Estado montaron guardia por si a algún seguidor de Oklahoma le daba por liberar sus frustraciones contra William delante de la televisión pública. La reportera le plantó el micrófono delante de la cara y gritó por encima de todo el caos formado.
—William, un partido impresionante. Hiciste el pase de cuatro de los touchdowns y participaste en otros dos. Casi tienes asegurado tu camino a la NFL y el Heisman de este año. ¿Cómo te sientes?
«¿Cómo te sientes?»
Como cualquier estrella del deporte, William Tucker sufría con las preguntas tontas; eran gajes de la profesión. Los reporteros deportivos eran periodistas que no servían ni para ser hombres —o mujeres— del tiempo. Pero él había sido bien aconsejado por su asesora. Se apartó de la cara los mechones rizados de pelo rubio pegados por el sudor y sonrió mostrando los dientes blancos. Estaba acostumbrado a que lo entrevistaran para la televisión, desde los dieciséis años. Como se dice en Texas, ese no era su primer rodeo.
—Me siento bendecido. Pero no es todo gracias a mí. Todo esto ha sido gracias a mis entrenadores, mi equipo y nuestros seguidores. Ellos son los que se merecen esta victoria. Ellos, y nuestro señor.
Levantó la mirada y señaló con su dedo índice al cielo, como si diera las gracias a Dios. Como si el mismísimo Dios hubiera realizado el lanzamiento. Como si a Dios le importaran una mierda los partidos de fútbol y, en particular, los universitarios.
—Él nos ha brindado esta gran victoria.
Discurso sacado íntegro de «Introducción a las entrevistas a nivel de pista». Era una respuesta cursi y estúpida. Y era mentira, pero era lo que los seguidores querían escuchar, es lo que los medios de comunicación querían que los deportistas dijeran después de cualquier partido y, lo más importante, era la imagen que querían los patrocinadores que mostraran los deportistas para promocionar productos, como llorar cuando la cámara les enfocaba mientras oían cómo sonaba el himno nacional antes de los partidos. Una imagen de persona íntegra, presentable y patriota.
En el campo, solo valía la victoria; fuera de él, solo valía la imagen. Así que William Tucker selló el trato consigo mismo, con su pequeño niño de campo (aunque se había criado en Houston), dedicó una sonrisa «humilde» a todo Estados Unidos y se giró para lanzarse a los brazos de cualquier estudiante que encontrara. O mejor, a los brazos de aquellas dos animadoras; pero oyó lo último que estaba diciendo la reportera antes de dar paso a los comentaristas deportivos arriba en la cabina y a toda la audiencia del país, a lo largo y ancho de Estados Unidos de América.
—Ya sabes, Kenny, he conocido y entrevistado a muchas estrellas del fútbol universitario estas últimas cinco temporadas. Si te soy sincera, todos se creían muy estrellas; «soy capaz de todo» o «tengo el mundo en mis manos» son las cosas que la audiencia odia escuchar decir a los deportistas que luego esperamos que no ganen. Los que muy a menudo terminan teniendo problemas con la justicia porque se creen por encima de la ley. William Tucker no es uno de esos. No solo es uno de los mejores jugadores universitarios del panorama actual de Estados Unidos, sino que también es uno de los estudiantes más finos y educados de hoy en día. Es un modelo a seguir para todos los chicos estadounidenses. Es el joven que todos los padres querrían que sus hijas trajeran a casa. Es demasiado bueno como para ser cierto.
—Vístete y vete.
—William, lo siento. No me siento cómoda teniendo sexo así… Tan rápido.
—Vete. —Cogió el teléfono móvil y empezó a pasar fotos, buscando—. Puedo tener a otra aquí en menos de cinco minutos.
—Podríamos salir juntos un día, conocernos y tal vez…
Rompió a reír.
—¿Una cita? No creo que eso llegue a pasar. Vamos, ahí tienes la puerta, cariño.
—¿Me llamarás?
Rio otra vez:
—¿En qué mundo vives? Soy William Tucker.
El equipo al completo había llegado de vuelta a Austin a las nueve y a las diez ya estaba en la cama con una de las animadoras tetonas. Era fácil. Fácil si eres William Tucker.
—Claro, lo haré.
Dejó el teléfono sobre el sillón reclinable.
—Date la vuelta.
—¿No te vas a poner un condón?
—¿Tienes el sida?
—No.
—Entonces no necesito condón.
—Pero no tomo la píldora. ¿Qué pasa si me quedo embarazada?
—¿No has oído hablar del aborto?
Estúpidas animadoras. Se puso encima de quién sabe cómo se llamaba esa chica y empezó a empujar cuando alguien aporreó con fuerza la puerta de su dormitorio.
—¿¡William Tucker!?
—¡Largo, estoy ocupado!
—¡Policía! ¡Abra la puerta!
—¡Váyanse!
—Si no abre la puerta, la echaremos abajo.
—Si no se van. Voy a…
La puerta se rompió por las bisagras e irrumpieron en el dormitorio. Cuatro policías uniformados se quedaron de pie junto a la puerta, dos de ellos apuntaban a William con sus armas. Él se levantó, desnudo, y los miró como si fueran simples chicos del agua.
—¿Sabéis quién coño soy?
—William Tucker, queda arrestado…
—¿Por qué?
—Por violación…
—Tiene dieciocho, miré su carnet de la universidad —dijo mientras señalaba a como quiera que se llamara ella, que se precipitó a agarrar la sábana y taparse.
—… y homicidio.
Le esposaron las delgadas muñecas a la espalda. Ya lo habían arrestado antes —hasta en tres ocasiones— y en todas había quedado rápidamente en libertad una vez que se habían dado cuenta de quién era él. Le quitaban las esposas, firmaba algunos autógrafos y se echaba un par de fotos con algún policía emocionado. Después salía por su propio pie.
Así es como funcionaba la vida de William Tucker.
Esperaba que este arresto no fuera muy diferente al resto. Pero cuando los policías abrieron la puerta del coche patrulla y lo sacaron, todo fue distinto a lo que él había pensado. Cámaras, flashes, griterío… Entrecerró los ojos por la brillante luz y vio cómo montones de periodistas de todo tipo de medios de comunicación se arremolinaban en torno a él y formaban un pasillo que lo conducía directamente a la cárcel del condado de Travis, en el centro de Austin. No había nada que le gustara más a la prensa que la detención de una estrella del deporte y su entrada en prisión en mitad de la noche. Sus anteriores detenciones fueron por intoxicación pública, conducción bajo la influencia de sustancias estupefacientes y prostitución; pero en Austin tales delitos solo se merecían una breve mención en un artículo o un comentario humorístico en la sección de deportes. Era lo que solían hacer los deportistas.
Pero un caso de violación y homicidio ocuparía la portada de los periódicos, sería la noticia de última hora de todos los informativos de la televisión normal y por cable.
William Tucker, otro convicto más con equipación de fútbol. Su primera reacción fue la de bajar la cabeza y alejarla de la luz, dar la espalda a los gritos; pero recordó a todos los deportistas famosos que había visto por televisión ante la pasarela de periodistas agolpados después de haber sido detenidos, haciendo lo que todos conocían como el «paseíllo del acusado». Todos escondían el rostro y daba la sensación de que eran deportistas caídos en desgracia. Delincuentes ya declarados culpables. Su asesora de imagen había usado ya antes alguna de esas grabaciones para entrenarlo; le había repetido hasta la saciedad que si en alguna ocasión se encontraba ante una situación así, aunque fuese culpable (algo de lo que ella no dudaba), no ocultara el rostro. Debía mantener la cabeza alta. Debía mirar directamente a las cámaras. Su rostro tendría que mostrar conmoción, y su voz expresar recta indignación, la ira de un hombre inocente que el sistema judicial criminal estadounidense había acusado por error. Prepararse para el «paseíllo del acusado» era un entrenamiento básico para cualquier deportista famoso. Así pues, como los deportistas cuentan con su habilidad innata para controlar la situación en momentos de presión extrema, William Tucker recurrió a lo que había aprendido en su adiestramiento mediático sobre el «paseíllo».
—William, ¿la violaste? —gritó un periodista—. ¿La mataste?
Con un tirón, frenó bruscamente a los policías y se detuvo ante los intensos focos de las cámaras. Intentó sacar su voz masculina y fuerte con la cantidad justa de ira y de indignación de un hombre honrado.
—No, no he violado a nadie. No he matado a nadie. Han arrestado al hombre equivocado. Soy inocente.
Su asesora se sentiría orgullosa de él. Ella le había dicho que se mostrara natural ante las cámaras, que ganaría una fortuna con la publicidad. Los agentes le tiraron con fuerza del brazo y lo empujaron hacia el interior del edificio. Cuando las puertas se cerraron, ocultaron toda la intensa luz y los gritos. De repente, todo se quedó en silencio. La gente se daba la vuelta para mirarlo y algunos hasta sacaban fotos con sus móviles de cómo los policías lo llevaban por el pasillo y lo metían en una sala de interrogatorios. Una vez dentro, lo sentaron a la fuerza en la silla que quedaba delante de la mesa. El policía más joven le encadenó el tobillo izquierdo a una argolla incrustada en el suelo de hormigón, después lo liberó de las esposas. William se frotó las muñecas para que se le restableciera el riego sanguíneo.
—Tráeme un Gatorade —dijo al policía que le había liberado las muñecas—. De naranja.
El joven policía se lo quedó mirando y, con una mueca de resignación, salió de la sala. Como muchos otros deportistas famosos, William veía a la policía más como guardaespaldas que como agentes de la autoridad que habían jurado velar por hacer cumplir la ley. Para él, su trabajo consistía en servirle y protegerle, no usar la ley en su contra.
—¿Qué bicho le ha picado? —preguntó al policía de más edad.
—Esta tarde ganaste el partido ante Oklahoma y la misma noche te arrestan por violación y homicidio —comenzó a decir el policía—. Una caída rápida, macho. Por cierto, ¡qué pasada de lanzamiento! Oye, ¿me firmas un autógrafo para mi hijo? Eres su héroe.
—¡Que te den! ¿Sabes cuánto vale un autógrafo de William Tucker?
—Te prometo que no lo pondré a la venta en eBay.
—Como si fuera la primera vez que oigo eso.
El policía no parecía contento. De un manotazo, le acercó el teléfono fijo que estaba al otro lado de la mesa.
—Puedes hacer una llamada, William Tucker.
William se quedó mirando el teléfono. Nunca antes había llegado a ese punto. Nunca antes lo habían encadenado al suelo ni le habían dejado hacer una llamada. En ese punto siempre estaba echándose fotos con policías sonrientes. Sintió una punzada de nerviosismo. Decidió que las circunstancias del partido requerían un tipo distinto de juego. Así que sonrió, como si estuviera promocionando un calzado deportivo.
—Vale, vale… firmaré algunos autógrafos y me haré unas cuantas fotos, ¿vale? Después volveré a mi dormitorio y dormiré algo, descansaré y mañana iré a ver al entrenador. La rodilla me está dando guerra otra vez. Os conseguiré entradas para el gran partido del sábado.
El policía no le devolvió la sonrisa. Su placa rezaba: «sargento Murphy». Era canoso y tenía una barriga prominente. Se sentó al filo de la mesa y se cruzó de brazos. Observó a William. Su mirada irradiaba decepción, como si fuera su padre, y suspiró como si William hubiera destrozado la vida de toda su familia.
—Hijo, esto es serio. Esta vez no te funcionará eso de ser la estrella deportiva. No te salvará en esta ocasión de entrar en la cárcel. Esta vez no se te acusa de intoxicación ni de conducir borracho por la calle Sexta. Se te acusa de violación y homicidio.
La sonrisa de William se evaporó.
—No he violado ni matado a nadie. Esto es una gran equivocación.
—No lo creo, macho. Han encontrado tu ADN en la víctima.
—¿ADN? ¿Qué víctima?
—Una animadora de Texas Tech. La violaste y asesinaste hace dos años, aquí en Austin, el mismo día que jugaste contra los Tech. Con las pruebas del ADN, te vas a pasar el resto de tu vida en prisión.
—¿Prisión?
Algo iba horriblemente mal.
—No puedo entrar en prisión. Tengo partido el sábado. Tengo que ganar el Heisman y el campeonato nacional. Tengo que ser el número uno en el draft profesional, jugar para los Cowboys, ganar la Super Bowl… Soy William Tucker, un quarterback famoso.
—Ya no lo serás más. A partir de ahora, eres William Tucker, un presunto asesino.
En ese momento, la realidad golpeó a William en la cara como si un linebacker le hubiera aplacado: este arresto no era como los otros. No estaban sonriendo. No estaban todos de broma. No le habían traído Gatorade ni había tenido un trato especial. No le estaban rogando hacerse fotos con él. Y eso solo podía significar una cosa: estaba en un aprieto serio. Violación. Asesinato. ADN. Prisión. Esa punzada de nerviosismo se había convertido en un ataque de ansiedad que le invadía todo el cuerpo. Se le ralentizaba la respiración; se le inundó la frente de gotas de sudor. No sabía qué hacer. Por dónde podría escaparse de esa situación. A quién llamar. ¿A su asesora? ¿A su entrenador personal de fútbol? ¿A su madre? Se inclinó hacia la mesa extendiendo los codos en ella, cerró los ojos y se llevó las manos a la cabeza. Por primera vez en su vida, William se sintió pequeño.
—Mierda.
Cuando abrió los ojos, los tenía clavados en el teléfono. Miró al policía y le preguntó con voz queda:
—¿A quién debería llamar?
—A tu abogado.
—No tengo abogado.
El policía resopló.
—Muchos jóvenes estudiantes son arrestados por intoxicación pública. Las chicas llaman a sus madres. Los chicos, a sus padres. —Se rascó la barbilla y refunfuñó—. ¿Violación y homicidio? Será mejor que llames a tu padre.
—¿A mi padre?
William volvió a negar con la cabeza escondiendo la cara entre las manos.
—Mi padre es un gilipollas, un perdedor.