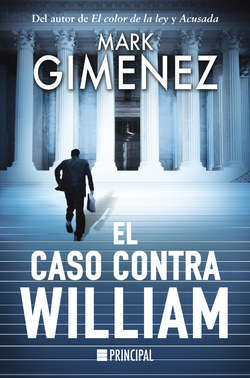Читать книгу El caso contra William - Mark Gimenez - Страница 9
Capítulo 1
Оглавление—¡Eres el mejor padre del mundo!
¿Puede un niño de doce años saber lo que significan esas palabras para un hombre? No. No es capaz. Tan solo otro hombre puede. Otro padre.
—Y tú eres el mejor hijo del mundo —dijo Frank Tucker.
Eso significaba ser padre. Tu hijo es una parte de ti, pero gracias a Dios solo tiene lo mejor de ti y no lo peor. No es la nariz, las orejas o el acné. Uno no quiere mirar a su hijo y pensar: quiero que sea como yo. Quiere poder mirarlo y pensar: quiero que sea alguien mejor que yo. Ese es el sueño que todo padre tiene para sus hijos.
Frank le lanzó la bolsa de fútbol a su hijo. William estaba en sexto curso, pero era más grande que los niños de su edad. Era más alto y más fuerte, tenía la espalda ancha y los huesos grandes. Si uno se fijaba en sus manos y pies —que ya parecían los de un adulto— vería que podría llegar a medir uno noventa o uno noventa y cinco. Ya era capaz de lanzar el balón desde el jardín trasero de casa hasta el gran roble. Treinta y cinco yardas. Frank había medido esa distancia. Rusty, el golden retriever de la familia, ladró a William; quería jugar con él. William hizo como si recibiera un pase del center y dio un salto a la derecha para esquivar a Rusty, como si este fuera un linebacker que intentaba aplacarlo, ancló los pies al suelo y lanzó el balón hacia atrás. En una espiral perfecta. Con velocidad. El cuero hacía que a Frank le picaran las manos.
—Voy a ser el quarterback de los Dallas Cowboys —dijo William—. Seré una estrella.
Era su sueño. Todos los niños de doce años tenían sueños así. Frank, cuando era pequeño, soñaba con ser golfista profesional, un nuevo Jack Nicklaus, pero no era capaz de hacer un putt en un hoyo para ganar un torneo, o salvar su carrera. Al menos lo habían aceptado en la facultad de Derecho. Como solía decir, ese era su plan B. En ese momento se preguntaba si William también necesitaría uno.
Lanzó el balón a su hijo de nuevo.
William recibió el balón, rotó hacia la izquierda, ancló el pie con rapidez y le lanzó el balón con fuerza a su padre como si corriera en una trayectoria de escuadra fuera. Tenía el padre más enrollado de todo el colegio. Los otros padres eran hombres de negocios adinerados, médicos e incluso abogados como su padre, aunque no eran famosos abogados penalistas. Por supuesto, no aceptaba casos de personas malas que habían hecho daño a personas buenas. Tan solo ayudaba a hombres a los que la policía había confundido como culpables, pero que no lo eran en realidad. Él siempre demostraba la inocencia de sus clientes. Siempre decía que defendía a personas con estudios de clase media alta que vestían de traje y corbata, aunque William nunca entendió qué tenían que ver el traje o la corbata con que alguien fuera inocente o culpable.
—Quiero ser tan famoso como tú —dijo William.
Su padre le devolvió el lanzamiento.
—Yo no soy famoso.
—Pero apareces todos los días en el periódico.
—Porque mis clientes son famosos.
William rotó a la izquierda, retrocedió con el balón en su poder y lanzó.
—¿Como la senadora?
—Sí, como ella.
Su padre estaba trabajando en un gran caso en Austin. Había vuelto a casa para pasar el fin de semana.
—¿Por qué todos los famosos te llaman?
—Porque están en apuros.
—¿Por qué?
—Porque cometen errores. O porque el fiscal cree que han hecho algo malo.
—¿Pero no son gente mala?
—No, todos mis clientes son inocentes.
—¿Y qué pasa si son culpables?
—Entonces no los acepto como clientes.
—¿Y qué pasaría si fueran ricos y te pagaran muchísimo dinero?
—Seguiría sin aceptarlos.
—¿Nosotros somos ricos?
—No vivimos mal.
Él a menudo contestaba cosas así, en lugar de responder tan solo sí o no.
Así es como los abogados contestan a las preguntas.
—Vivimos en una casa grande en River Oaks —dijo William.
—No es de las más grandes de por aquí.
Su padre siempre vestía de traje y corbata cuando trabajaba, pero él no era un delincuente. Él solía llevar camisa blanca, corbatas de colores, traje y unos finos zapatos de cuero que intentaba siempre no hundir en alguna de las cacas de Rusty, las que se suponía que William tenía que recoger. Papá se había arremangado las mangas de la camisa. Había conducido de vuelta de Austin y, tras aparcar el Ford Expedition, en el garaje vio a William en la parte de atrás, por lo que corrió a lanzarse con él la pelota, sin ni siquiera cambiarse de ropa. Él era así. No le importaba hacer cualquier cosa en traje, incluso aunque sudara como hacía entonces. Él era bastante mayor, cuarenta y cinco años, pero no parecía que fuera tan viejo como los padres de los otros niños, que eran hombres pálidos, regordetes y calvos. Él era un hombre viril, como los deportistas. Entrenaba en el gimnasio del bufete de abogados. Siempre decía que se mantenía en forma para cuidar de su hijo. Salían a correr por las calles de River Oaks los fines de semana e iban juntos a jugar al club de golf. Y aún tenía pelo. Las otras madres se quedaban mirándolo cuando iba a almorzar con su hijo al colegio o cuando iba a ver sus partidos de fútbol. William estaba orgulloso de que Frank Tucker fuera su padre.
—La cena está lista —gritó Becky desde la puerta de atrás.
William trotó hacia donde estaba su padre, que lo levantó con las manos abiertas; Frank dio una palmadita a su hijo. Chocaron los cinco. Papá siempre decía que William chocaba los cinco desde que era un bebé. Ese era el vínculo que compartían, su momento íntimo, como cuando papá besaba en la frente a Becky. William ya era mayor, así que su padre no le daba besos. Caminaron al lado de la piscina y entraron en la casa. Rusty les siguió. Vivían en una casa grande de dos plantas en una de las mejores zonas de Houston, River Oaks. Muchos, con seguridad, dirían que vivían en una mansión, pero las casas de muchos de sus compañeros de clase eran más grandes que la suya. Mamá quería una casa más grande. Papá ganaba mucho dinero, aunque decía que mamá se lo gastaba todo. A menudo, William se daba cuenta de que papá quería dejar las cosas claras a mamá, pero nunca lo hacía.
—Tengamos la fiesta en paz —decía siempre a William.
Frank entró a la cocina por la puerta de atrás, donde estaban su mujer, su hija y el olor de las enchiladas de Lupe. Había estado cinco días fuera de casa, aunque su mujer no corrió a abrazarlo desde el otro lado de la cocina. Ni siquiera lo besó. Apenas siquiera dirigió la mirada hacia donde estaba. Ella siempre prefería ser el centro de atención. Elizabeth aún era aquella rubia reina de la belleza de la Universidad de Texas.
—Te he echado de menos, papi.
Su hija le dio un gran abrazo. La apretó entre sus brazos y la besó en la frente. Olía a niña de catorce años, a frescura; no como William, que se duchaba un día sí y otro no. Ella lo hacía a diario. Llevaba puesto su uniforme de animadora. El equipo de fútbol de secundaria jugaba aquella noche.
—¿Cómo te ha ido la semana, cariño?
— Perdimos los dos partidos.
Beckie estaba en octavo curso, en el mismo colegio privado al que iba William. Jugaba en el equipo de voleibol y era animadora de otros. Era rubia, de ojos azules, más alta que su madre y casi tanto como Frank. Era una chica guapa, pero no una reina de la belleza como su madre; en gran parte porque se parecía demasiado a su padre. Era deportista. E inteligente. Madura para su edad. Parecía que se había criado ella misma; lo único que tenían que hacer por ella era pagar su matrícula y alimentarla. Su padre siempre decía que había nacido con treinta años.
—Siento habérmelos perdido.
Apenas lo sentía.
—No te preocupes. Jugamos fatal. Papi, ¿podemos ir mañana a la playa?
Tenían una casa en la playa, en Galveston, a setenta kilómetros al sur de Houston. Un bungaló en la orilla derecha de West End, con vistas a la playa, sin dique. El próximo huracán arrancaría la pequeña estructura de los pilotes, pero Frank la había comprado a un buen precio: un cliente se la había cedido como forma de pago, le dio las escrituras en lugar de sus honorarios. A él, a sus hijas y a Rusty les encantaba la playa; a Liz no tanto. La brisa del mar le estropeaba el peinado unos cuantos días. Frank Tucker era un hombre de mar. Un día él se iría a vivir al lado del mar, cuando sus hijos crecieran.
—Este fin de semana no podemos. William tiene partido mañana y yo tengo el alegato final el lunes. Volveré a Austin en coche el domingo por la tarde.
—¿Vendrás a mis partidos la semana que viene?
—Dejaremos el caso en manos del jurado el lunes por la mañana. No tendremos el veredicto hasta el jueves o el viernes como muy pronto. Pero nunca se sabe con los jurados, por lo que me tendré que quedar en Austin hasta el viernes. Lo siento.
—No pasa nada, Frank. —Cuando lo llamaba por su nombre de pila, él sabía que iba a decirle algo que llevaba algún tiempo madurando en su cabeza—. Si fuera a un colegio público, podría jugar en un buen equipo y quizá alguna universidad se fijaría en mí. Con el Título IX, podría hasta recibir una beca.
—¿Para jugar al voleibol?
—¡Ajá! Las universidades tienen que dar el mismo número de becas a chicos que a chicas. A ellos les conceden ochenta y cinco becas de fútbol, trece de baloncesto y once coma siete para béisbol.
—¿Once coma siete?
—El fútbol americano y el baloncesto son deportes de equipo, pero no el béisbol. Así que tienen que dividir todo el conjunto de las becas y dan la mitad a los jugadores. De todas formas, se supone que tienen que dar ciento nueve coma siete de las becas a alumnas, y nosotras no tenemos un deporte de masas como el fútbol americano. Así que las chicas siempre consiguen las becas de deportes como baloncesto, softball, fútbol, natación, salto de trampolín, hípica, tenis, golf, gimnasia, remo, hockey sobre césped, salto de caballo, voleibol, vóley-playa o bolos.
—¿Bolos?
Ella asintió:
—Tienen que equiparar el número de becas, y no van a reducir las de fútbol americano.
—Mejor —dijo William—. Porque yo quiero una de esas becas.
El Congreso de Estados Unidos aprobó en 1972 que los deportes en las universidades precisaban de una intervención del Gobierno federal; los miembros del Congreso no parecían preocuparse ni por la chapuza que habían hecho con la defensa nacional ni por haber jodido la economía del país. Los grupos feministas se quejaban de que las chicas no tenían las mismas oportunidades deportivas en la universidad, por lo que el Congreso promulgó una ley federal que dividió las becas del deporte entre los chicos y las chicas. Para cumplir con el Título IX, las universidades debían brindar el mismo número de becas a todos, incluso aunque el deporte femenino les hiciera perder dinero, al contrario que el masculino. De ahí surgió el bolo femenino.
—¿Qué opinas de todo eso, Frank? —preguntó su hija.
—Tú ya tienes una beca.
—¿Sí?
—La beca Papaíto —dijo tras asentir—. Gastos escolares pagados, dormitorio en una residencia universitaria y admisión en la universidad que quieras.
—Wellesley. Costará casi sesenta mil dólares el año cuando llegue la hora de ir.
Frank pestañeó, incrédulo.
—¿Realmente crees que podrías conseguir una beca de voleibol para la universidad?
Lupe, la asistenta, cocinera y niñera de la familia, se acercó para darle a Frank una Heineken helada. Después de diez años, lo conocía bien.
—Gracias —respondió Frank.
Frank le dio un largo sorbo a la cerveza. No estaba acostumbrado a beber; nunca le había encontrado el gusto al vino o al alcohol. Cuando iba a la Universidad de Texas, había perdido el gusto por la cerveza Lone Star; por entonces solo le gustaba una Heineken bien fría cuando Lupe preparaba comida mexicana, que era una tradición los viernes por la noche en la casa de los Tucker. Después de una larga semana en el juzgado y tres horas de coche, se bebió toda la cerveza en un abrir y cerrar de ojos.
—Frank —comenzó a decir su esposa—, dile a Rebecca que tiene que irse de compras.
Se giró hacia su hija y dijo:
—Vete de compras.
—No.
—No quiere ir de compras —dijo a su esposa, con la mirada puesta en ella de nuevo.
—Necesita un vestido de fiesta nuevo para el baile social de otoño —contestó su esposa.
Liz se sentó en su lugar, presidiendo la mesa. Irían a ver el partido de fútbol americano después de cenar, aunque Liz se había vestido como si fuera a formar parte de un desfile de vestidos de noche. Estaba sentada con una postura perfecta y esperaba que Lupe sirviera la cena.
—No, no necesito nada, Elizabeth. Porque no pienso ir al baile de otoño.
—Sí que irás, jovencita.
—Elizabeth, es en octubre. En plena temporada de fútbol americano. Soy animadora. Juego al voleibol. No tengo tiempo para fiestas de sociedad.
—Pues saca tiempo.
Becky lanzó una mirada de súplica a Frank. Miró con cara de no saber qué decir a su madre después.
—Liz…
—Irá, Frank. Y todas las chicas llevarán vestidos para la ocasión. ¿Quieres que tu hija nos deje en evidencia a todos?
—Déjame que lo piense.
—Papá, no soporto a los chicos del colegio —protestó Becky—. Son todos unos esnobs ricachones. ¿Por qué tengo que tratar con ellos?
—Es una buena pregunta —respondió Frank mirando hacia su esposa—. ¿Por qué tiene ella que tratar con esnobs ricachones que no le caen bien?
—Por la misma razón que yo tengo que hacer vida en sociedad con esnobs ricachones que no me caen bien.
—¿Para qué? ¿Para aparecer en la columna de sociedad?
Becky rio, pero a Liz no parecía haberle hecho mucha gracia. Frank se dirigió al fregadero y se lavó las manos. Lupe estaba de pie ante los fogones, sirviendo en cada plato la enchilada, los tacos, las judías fritas y el guacamole. Llevaba puesto un colorido vestido de campesina típico de México.
—¿Cómo está tu hijo, Lupe?
Tenía treinta y cinco años, era madre soltera y tenía un hijo de cuatro años. Había nacido con un defecto cardíaco. Pero por fortuna para el pequeño Juan, Houston era el hogar de reputados cirujanos cardiovasculares y el jefe de su madre los había incluido en su póliza de seguro médico.
—Está bien, Sr. Tucker.
William cogió un plato, se sentó a la mesa y atacó la comida. Engullía la comida como un cerdo y olía como tal. La pubertad hacía estragos en los chicos. Frank cogió dos platos; sirvió uno a su hija y otro a su mujer. Volvió a la mesa y se sentó entre sus hijos. La casa tenía un comedor independiente, aunque ellos siempre comían en la cocina. Era más cómodo. Más informal.
—¿Te has lavado las manos, William? —preguntó.
—¿Por qué? —respondió con la boca llena de comida.
—Por higiene.
—Soy jugador de fútbol americano.
Frank se cogió las manos y dijo:
—Recemos antes de cenar.
Su hijo se quedó congelado con un taco en la mano a medio comer mientras su padre rezaba una oración por la familia Tucker. Después, su hijo retomó su asalto al taco indefenso. Frank se dirigió a su esposa:
—Han destinado al hijo de Nancy a Irak —dijo. Nancy había sido durante mucho tiempo su secretaria.
—¡Vaya! Eso es genial.
—Lo dudo.
—He estado mirando una casa en la mejor parte de River Oaks —respondió ella.
—¿La mejor parte?
River Oaks era la zona más rica de Houston. Con gente rica de toda la vida. Y nuevos ricos. Del petróleo. Herencias. Pero dinero a fin de cuentas.
—Yo no me voy a mudar —espetó William.
—Yo tampoco —añadió Becky.
Con la cabeza casi dentro del plato, se metía sin ningún esfuerzo la comida en la boca, como, si en vez de cucharadas, fueran palazos. Mientras tanto, le acercó el puño a su hermana. Ella, con el suyo, le chocó. Chocar los puños era todo un ritual de unión entre deportistas. Hasta hacía dos años, parecían mellizos. El mismo color de pelo, los mismos ojos, la misma constitución. Cuidaban el uno del otro. Habían vivido toda su vida en aquel hogar. Tenía cincuenta años y un jardín en la parte de atrás, piscina y altos robles en el terreno que se extendía detrás de la casa, donde había un cuarto para que Rusty deambulara y jugaran los niños. Ellos tenían cada uno su propia habitación con baño, que hacía posible la convivencia en paz del piso superior. El de ella estaba siempre recogido y limpio; el de él se asemejaba más a un vestuario. La casa estaba construida en un terreno de trescientos setenta metros cuadrados, pequeño para los que había en River Oaks. Frank podía permitirse con facilidad un hogar más grande, pero aquel era cuatro veces más grande que la casa en la que se había criado, en un suburbio de clase trabajadora en Houston. Además, sus hijos eran felices allí. Pero Liz quería una casa más grande. Siempre quería más.
—Está en Inwood, al lado del bulevar River Oaks, en la misma manzana del Club —dijo ella—. Setecientos cincuenta metros cuadrados, seis habitaciones, siete baños. Solo cinco millones.
Tenía una expresión impasible en el rostro.
—Liz, ¿qué quieres que hagamos con siete cuartos de baño y doscientos cincuenta metros cuadrados?
—Recibir visitas.
—¿Recibir visitas? —preguntó antes de mirar a sus hijos—. ¿Vosotros recibís visitas en casa, hijos?
Rieron. Rusty ladró. Lupe ahogó una risita. Liz le lanzó una mirada severa que significaba siempre: «no nos vamos a acostar esta noche». Aunque el sexo se había acabado hace ya mucho tiempo. Tampoco lo había buscado en otra parte. Quizá porque le daba miedo, era demasiado vago o demasiado católico. Él no creía que ella lo estuviera engañando, habría sido todo un escándalo en los círculos de la alta sociedad de Houston. En lugar de ascender en la escala social, se habría convertido, por el contrario, en el centro de todos los cotilleos. Para ese entonces ya dormían en habitaciones separadas. Le decía a sus hijos que sus problemas de espalda le hacían moverse toda la noche y despertaban a su madre. William se lo había tragado, pero solo tenía doce años. Frank sospechaba que Becky no se lo había creído; pero había seguido adelante. Con catorce años, era su mano derecha en casa, lo daba todo para mantener la paz en River Oaks.
Se habían casado hacía dieciocho años. Él tenía veintisiete y ya estaba de prácticas en un bufete en Houston; ella tenía veintidós y se acababa de graduar en la Universidad de Texas. Era una chica guapa que quería convertirse en una estrella. Tenía planeado adaptar su aspecto al de la televisión para dar el salto al estrellato y a los medios; daría resultado. Cuando cumplió los cuarenta, quería convertirse en una dama de la sociedad. Su plan B. Sus caminos se habían separado, como quien dice. De hecho, se habían casado demasiado jóvenes como para conocerse bien, y también demasiado pronto. Cuando habían llegado a saber cómo eran, cómo no, ya tenían hijos. Frank había pensado en el divorcio, muchas veces, pero Liz se habría quedado con la custodia de los niños. A menos que ella no fuera drogadicta o alcohólica, la madre podría estar saliendo con todo un equipo de la NFL y aun así ganar la guarda y custodia. Él sería padre solo cada dos fines de semana, y no podía soportar la idea de una vida así. Se quedaba por sus hijos. Por él. Necesitaba tenerlos cerca. Vivir con ellos. Verlos cada día. Formar parte de sus vidas.
Frank Tucker era un hombre de familia.