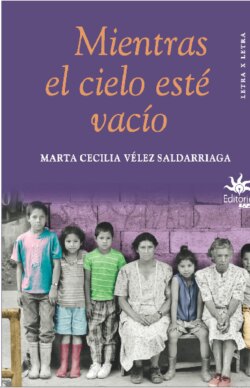Читать книгу Mientras el cielo esté vacío - Marta Cecilia Vélez Saldarriaga - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPÍTULO 1 SOBRE LAS HUELLAS DEL ODIO
ОглавлениеEl sol anida en sus labios en pequeños cráteres por los que corren hilos de sangre, está huyendo de la muerte. La tierra que pisa despierta una memoria que ella, niña como es, desconoce; por aquellos polvorientos caminos, miles de seres humanos transitaron y tanto huyeron que se fueron a morar en el olvido. Repite los mismos pasos vacilantes, el mismo miedo palpita por sus venas y el mismo rojo tiñe sus ojos y mancha el horizonte.
Reconoce en su cuerpo la orden de partir. Lleva en su mente las heridas y los gritos desgarrados que atormentan sus oídos y una sed que la asedia arranca de sus músculos el primer impulso y su cuerpo trastabilla, obnubilado, lento. El calor húmedo le roba el llanto, la visión y el miedo, al exigirle detener la huida, inclinarse, dejarse caer, dormir sobre la arena. Las fuertes convulsiones que la atacan en forma de arcadas, son impulsos que ella apenas sobrepasa, solo se sostiene por momentos a la sombra de algún árbol donde en otro tiempo, con la felicidad de las fiestas de su pueblo y acompañada por otros niños, se subía ágil para amarrar de sus ramas banderolas multicolores.
Quiere vomitar, pero ¿qué? Lleva días caminado sin comer ni beber, sin hacia dónde; todo lo han interrumpido las balas, todo ha sido cegado con el golpe reiterado de las ametralladoras; el sol reversó su curso, abrió las sombras y trajo la más terrorífica noche sobre aquellos montes y sus pueblos. Y la oscuridad con sus fantasmas se ha precipitado antes de tiempo. Vomitaba, pero ¿qué? No lo que había visto, tampoco el sonido de la caída de los cuerpos sobre la arena húmeda de sangre, ni la cerrazón de sus ojos cuando fue cortada la luz del pueblo. A veces anda en círculos, pues instintivamente rehúye los caminos y se interna en parajes solitarios que le prometen la muerte. Es apenas una niña sobre cuyas espaldas pesa el horror, el odio obsesivo, la matanza reiterada. Es la misma que desde hace siglos huye con el descubrimiento precoz de un odio antiguo.
Hacía rato había amanecido y el sol la golpeaba con un resplandor que contrastaba con su cuerpo moribundo y perdido. Caminaba por el límite donde solo laten ya, tenues y a punto de cesar, los instintos. A lo lejos se escuchaban los sonidos caóticos de diversos sones y un constante repiquetear de tambores y chirimías que venían desde distintas partes en aquella maraña de pueblos que se empinaban entre los montes, o quizá eran recuerdos de músicas de otro tiempo, alucinaciones. Vencida, no logró mantenerse en pie ni dejar los ojos abiertos, una nubosidad velaba el camino y se quedó quieta, muda y enceguecida bajo la sombra de un árbol. Sintió que alguien se acercaba sigilosamente y quiso huir, pero unos brazos rodearon su cuerpo; quiso defenderse, pero no pudo hacer nada, unas gotas cayeron en sus labios, alguien le hablaba, pero ella no lograba articular palabra y no tenía fuerzas para gritar. Sintió que se hundía profundamente en un sueño.
Una mujer había llegado silenciosa y lenta; escondida entre los matorrales, notó el caminar desacompasado y errático, vio el cuerpo lánguido deslizarse hacia la tierra y caer. Venía huyendo también. Desde lejos, esa figura recogida sobre sí misma le parecía una vegetación más. Segura de que nadie llegaba, se acercó y dejó caer agua sobre sus labios en llaga. Le preguntó su nombre, de dónde era y por qué estaba allí sola pero no obtuvo respuesta, y cuando quiso insistir, escuchó unas voces que venían del camino que había recorrido en su huida. Con el temor de que las descubrieran, la mujer condujo a la niña en sus brazos hacia unos matorrales. Estaba terriblemente cansada y a punto de rendirse, pero el miedo es un aliado que no cede. Toma un trago de agua, le humedece los labios a la niña y le da pequeños trozos de bollo limpio. Así permanecen, sin hablar, atentas. El viento trae unos sones desordenados. Múltiples resonancias de compases que se entrelazan y torturan los oídos. La fiesta de horror y sangre continúa, y en el fondo de las caóticas músicas, está el sonido de los cuerpos que caen sobre la arena.
Los ecos hacen que la niña se refugie en el cuerpo de la mujer, en un movimiento instintivo de cercanía. Entre los pliegues de su ropa humedecida por el sudor, en el verde de su camisa, la niña ve paisajes y aves revoloteando. Sobre el calor de ese cuerpo se ve corriendo, jugando “la lleva”, saltando en una “golosa” que le promete el cielo. Se encuentra en una distancia que es límite, y busca el seno, el soplo. Busca la vida, asimilarse a ella, descubrir su aliento en el latido del corazón. Ritmo que su pueblo supo conservar en los tambores que le permitieron sobrevivir, con cada pulsación, al ímpetu arrollador de la violencia. Se ve a sí misma en aquellos momentos detenidos. Un acontecimiento le ha arrebatado la posibilidad de estar unida a ellos, contempla su vida como algo lejano y quizá ya muerto. Ovillada al cuerpo de la mujer la niña permanece inmersa en las febriles imágenes en las que ella ya es otra, separada de los recuerdos, retratos apenas de un mundo que se hundió cuando sintió las ráfagas de metralleta, los gritos de alarma y el apretón de una mano que la haló fuerte, y le dio la orden drástica de correr hacia el monte.
A lo lejos se divisaba un caserío que plateaba en los techos de zinc. La mujer pensó en los miedos que la asaltaban desde niña. Un recuerdo persistente se apoderaba de ella ya caída la noche y la sumía en el terror, era una imagen en la que lloraba ante una puerta cerrada en medio de la oscuridad. Solo cuando el sueño la vencía, el recuerdo se borraba de su mente hasta que retornaba de nuevo con las sombras. Y cada noche desde aquella noche, en cada una de las noches de todos los días, surgía este recuerdo para sumirla en la desazón. Su corazón palpitaba ahora como entonces y como palpitaría siempre frente a un casi sabido porvenir. Y frente al sol en llamas y al espejear del caserío lejano, vio el desierto.
Si la búsqueda de sus hijos que la acompañaba desde hacía tiempo, pensaba, no la mantuviera alerta y no dilatara ahora su cuerpo respondiendo a la urgencia de salvar una vida, se hubiera dejado morir así como la niña se iba entre su pecho.
De nuevo se sobresaltaron por las voces de unos campesinos que bajaban en burro por la trocha. Entre balbuceos, la niña le pidió que huyeran, pero ella le hizo gestos para que se calmara. Transcurrieron apenas unos minutos cuando las ráfagas de las ametralladoras de unos hombres armados, vestidos de camuflado, retumbaron, sacaron a la naturaleza del sopor y a ellas las hundieron en el terror de la muerte. La niña temblaba, pero la fuerza de la mujer al apretarla contra su cuerpo, la contuvo e impidió que gritara. Entonces, aquella boca rígida, paralizada y seca se abrió en una mueca de espanto y se oyeron unos gritos rasgados y aullantes, cacofonías aterradas que venían de la carretera.
Mil muertos se abrieron paso detrás de los párpados; aquello que no querían ver, ya había sido visto, ya vivido. Dos niños gritaban y lloraban y dos mujeres arrodilladas; una bajaba la cabeza sobre los cuerpos asesinados, otra suplicaba a los asesinos que se reían a carcajadas, “pídanselo a la guerrilla” gritó uno, mientras, sin vacilar un instante y con el furor ebrio del odio que la sangre le producía, la atacó, otro de los hombres cogió a los niños y les torció el cuello mientras la otra mujer se abalanzaba como un animal herido, y ellos, una y otra vez, clavaban las armas en su cuerpo. Allí se había detenido el tiempo.
Aquella visión había arrancado todo ímpetu y había horadado sus exiguas fuerzas; no sabía qué hacer, no se atrevía a salir de los matorrales. En pocas horas caería la tarde y la mujer sabía que no podían pasar allí la noche. ¿Hacia dónde caminar? Ella había huido sin dirección, apartándose siempre de los caminos; lo había hecho durante varios días deteniéndose pocas horas para descansar, en una duermevela sobresaltada e inquieta. Entonces tomó el rostro de la niña que permanecía silenciosa sobre su pecho y le preguntó si sabía dónde estaban; con sus ojos negros fijos, la niña movió la cabeza negativamente. Aquella mirada hundida en el desamparo, ausente y lejana como si nadie habitara en ella, la desgarró; ella conocía esos ojos vacíos, atrapados en la distancia. Muchas veces los había visto frente al espejo.
¿Contra qué imágenes se abisma su mirada, se preguntaba, sobre qué fondo permanece estática y muda? ¿Acaso la ha alcanzado ya el odio? ¿Gritará en sueños en un cuarto oscuro y ante una puerta cerrada, sin saber lo que ocurre? Aquellos ojos la impresionaron, pues ella conocía las consecuencias del terror en el alma, de la vida humana extenuada, los estragos del odio y la extraña lejanía a la que conducían: su apariencia era el retraimiento, el silencio, la acritud, y su visibilidad era la más terrible desconfianza. La soledad camina al lado como la sombra. Entonces se incorporó y comenzó a caminar. Tampoco conocía esa región, había llegado hacía apenas algunas semanas, porque le habían hablado sobre la existencia de unas fosas comunes, pero aún no era capaz de ubicarse.
Lenta y temerosa, la niña la seguía y, para animarla, la mujer le dijo que buscarían un lugar donde estuvieran más seguras, allí comerían y dormirían. Se internaron más en el monte. El sol manchaba de ocres el horizonte y el fogaje golpeaba sobre sus rostros y traía ondas intermitentes de la música que derrotaba sus almas y denunciaba la presencia de aquellos hombres en los pueblos. “Continúa la matanza –pensó la mujer–, tengo que encontrar un refugio antes de que caiga la noche y nos topemos con esas bestias”.
Llegaron a un alto donde la vegetación era más tupida; no había sembrados ni animales en los alrededores cercanos. El cansancio las obligó a dejarse caer sobre la tierra. La mujer vació su mochila, sacó dos bollos de yuca, una botella de agua, un pañuelo, unos pedazos de panela y una monedera y los extendió en el suelo.
—Desde hace años llevo cosas como estas en la bolsa, para salvar la vida, sobre todo si hay que huir.
La niña no hizo ningún comentario, solo comía. La mujer dirigió su mirada al horizonte y recibió agradecida la brisa. No sabía cómo salir de allí y esquivar los lugares por donde esos hombres patrullaban. Además, la apremiaba saber que pronto se terminarían el agua y la comida. Unas lágrimas rodaron por los surcos prematuramente marcados en su rostro, pues aunque tenía un poco más de cuarenta años, revelaba muchos más. A lo lejos se divisaban unas aves volando en medio de las corrientes de aire.
La mujer se acercó a la niña que dormía acurrucada sobre el suelo árido, la inclinó suavemente, le puso la cabeza sobre sus piernas, tenía unas cejas gruesas y tupidas, unas pestañas largas que pronunciaban aún más sus ojos; los labios, ahora abiertos, eran gruesos y generosos y la nariz un poco achatada. Recorrió esas cejas con la yema de los dedos y luego las introdujo entre el grueso cabello. Lloraba al hacer estos gestos. Con la mirada en el horizonte, esperó a que el sol se ahondara definitivamente; temía dormirse.
A su mente regresaba el espanto vivido en la tarde y por momentos se le confundía con los recuerdos de los horrores padecidos durante su vida. Sobre esas imágenes se superponían las de sus padres, las de sus tíos que tenían las mismas historias de aquellos asesinados en el camino. Vio a conocidos y desconocidos, gente del común, todos terminaban sobre charcos de sangre. Los veía a todos, menos a sus hijos, ellos no se calcaban sobre los cuerpos vencidos. Nunca los había visto en otros recuerdos. Sus hijos no se presentaban de esa manera en su mente y esto lo consideraba un buen augurio, y aunque desde hacía dos años no sabía nada de ellos y todas las evidencias apuntaban hacia su asesinato, ella los seguiría buscando hasta que los huesos en sus manos confirmaran su muerte. Ahora, frente al atardecer, pensaba también en los habitantes de aquellos pueblos, sobre todo los del Carmen de Bolívar, de donde había logrado huir.
Esa noche no había dormido por el intenso calor, y abrió la ventana para refrescarse un poco; eran las once de la noche del viernes y los inquilinos y la dueña de la pensión habían salido a la plaza a divertirse. Se encontraba sola. ¿Los vio llegar? O quizá simplemente los olió y los sintió. Cuando se han vivido varios ataques, el cuerpo despierta unas alertas y aprende a sentir sin ver y sin escuchar el desplazamiento silencioso de la bestia. Desde la pensión donde entonces se encontraba, había visto a los paramilitares llegar silenciosos y ladinos por todos los costados del pueblo. Los había sentido, su cuerpo se alarmó; acostumbró sus ojos a las formas oscuras y pudo adivinar cómo se movían y se acercaban. En la plaza del pueblo se escuchaba música y las conversaciones alegres de la gente, sin embargo, en las afueras había una quietud de parálisis y una calma amenazante. Su corazón comenzó a palpitar con prisa; las luces de la pensión estaban apagadas; cerró la ventana, recogió los bollos que había comprado en la tarde y la botella de agua. En la mochila había panela envuelta en hoja de plátano. Se puso los zapatos y ató el pañuelo en su cabeza. Era todo cuanto tenía, ¡ah! y unos billetes enrollados en un monedero. Se puso la mochila en bandolera y volvió a asomarse discretamente por la ventana. Los primeros hombres estaban entrando al pueblo por el cementerio. Sintió terror, pero sabía que el miedo era ya una derrota que haría a aquellos hombres más poderosos y a ella una presa fácil. Decidió entonces, como otras veces, que era preferible morir huyendo, buscando una salida, que dejarse torturar, asesinar, o… No continuó, evocar aquello sería otra derrota. Observó a los hombres silenciosos que entraban ya en la calle. Sabía que siempre ingresaban por los costados, acordonando los pueblos con un cerco mortal y cerrándolo luego; asesinaban a quienes encontraran por el camino, hasta que finalmente llegaban a la plaza y como si fueran redes para peces, quienes estaban allí quedaban atrapados.
Cuando ya no bajaba ni uno más, salió a la calle y alcanzó a ver las espaldas cargadas de armas de los hombres que se abrían paso en varias direcciones. Corrió hasta alcanzar el cementerio. Allí se detuvo y volvió a mirar hacia el pueblo donde se escuchaban ya los primeros disparos y una gritería que interrumpió la alegría y desangró la música sumiendo a la gente en un pánico que poco a poco les cerró las bocas.
Caminó durante dos días y tres noches casi sin detenerse, ahorrando agua y comida. Se sentía deprimida: con el recuerdo la invadió una sensación de rechazo y desprecio hacia sí misma. Desorientada, con esa niña recostada sobre sus piernas, en medio del cerco y de la huida, en otro triste amanecer, volvía a preguntarse por el sentido de conservar la vida. Frente a una aurora enlutada, lloró: ¿cómo había podido huir del Carmen? No había hecho nada, no intentó ayudar. Por primera vez veía el pujar irrefrenable del animal que la habitaba.
Puso a la niña sobre el suelo, se desplazó unos pasos y vio que a lo lejos se elevaba un humo denso. Cuanto había vivido durante la larga búsqueda de sus hijos, le había enseñado que para esas jaurías de hombres poseídos por el odio, la muerte es un espectáculo para que los sobrevivientes aprendan cómo será su muerte en la muerte de sus compañeros, y en cada súplica, como en una representación macabra, asistan a los gritos y súplicas que serán los suyos; saben que cada golpe, que cada puñalada o cada bala en aquellos cuerpos, son por anticipado el golpe, la puñalada o el tiro que recibirán en los suyos; no saben cuándo, ésta es la expectativa, suspenso que inyecta el terror y lo deja marcado en el corazón de quien sobrevive para que lo narre una y mil veces, y para que esta historia, como el aire que se respira, llene las almas de todos los pobladores. Y cuando los verdugos se han ido, ebrios de triunfo y de la victoria anticipada que allí se inicia, el dolor y el desgarramiento se quedan atrapados en el pueblo. Ella sabe que en cada una de las víctimas, como en ella, se ha espantado la risa, han huido las esperanzas y sabe que están muertos en vida los que permanecen; vivirán en medio de fantasmas que gritan en sus sueños y en sus corazones pesará una derrota más: haber sido vencidos por ese animal que solo quiere sobrevivir; los azotará la culpa, mascullarán una y mil veces palabras que entonces nunca dijeron, y en el fondo de sus ojos cerrados, verán desfilar imágenes de acciones contra los asesinos, mas, abatidos y horrorizados ante sí mismos, abrirán los ojos a una realidad que les mostrará la inexistencia de aquellas imágenes y la decepción de ellos mismos.
Observó cómo se elevaba el humo y se dispersaba en el horizonte. Tomó del suelo una piedra y regresó junto a la niña. Partió la panela e introdujo algunos pedazos en la botella de agua, luego guardó todo en la mochila, la amarró a su muñeca y se recostó.
Cerró los ojos, muchas veces era suficiente para descansar, para hundirse en la oscuridad interior y permanecer así, reconociendo cada sonido, adivinando la dirección del viento o forzándose a inventar recuerdos que reemplazarán los verdaderos. Sin embargo, esta vez era imposible distraerse. Los ojos desorbitados, ensangrentados y saltones como si quisieran alcanzar una última mirada a la que el cuerpo ya no respondía, era lo común de aquellos rostros que venían entre las sombras. Esas miradas derrotaban noche a noche sus ganas de vivir y le arrancaban las ilusiones. Y cada mañana, la fuerza para buscar a sus hijos, le volvía a imprimir ímpetu. Únicamente deseaba saber qué les había ocurrido, se dijo con énfasis y resolución, y respiró hondo para calmar el batir intenso de su corazón. No soñaba con rehacer su vida, no podía pensar en rehacerla sin antes conocer la verdad.
La venció el sueño y las imágenes la llevaron hasta Trujillo; sintió el calor sobre su cuerpo y el sonido de las aguas del río Cauca que la mecían. Era verano, cuando la corriente desciende y despeja pequeñas playas de una arena oscura y suave. Los niños estaban en la rivera nadando y alborotando. Su mayor alegría era ir a nadar allí, y luego, bajo los árboles, comer unos deliciosos tamales que preparaba desde la víspera. De repente, una enorme sombra cubrió el horizonte, viajaba rápida y ella comenzó a llamarlos para que regresaran a la orilla. La espesa nube se acercaba amenazante. Sintió un frío que no era del ambiente, y no lograba levantarse, se sentía anclada a la tierra. Quiso gritar y hacerles señas con las manos, pero ningún sonido salió de sus labios y ningún movimiento agitó sus brazos. Estaba congelada y aquella oscuridad venía hacia ellos. Logró ponerse de pie, corrió hacia la orilla y pudo llamarlos. Al escucharla, los niños trataron de salir, pero la nube se convirtió en una enorme marea que los hundió; habían desaparecido. Del cauce no quedó más que un pantano rojo sobre el que ella caminó hasta el sitio donde los había visto por última vez. Sus pies se hundían en una pasta que hacía difícil avanzar. Sumergió las manos con desesperación, escarbaba en círculos, pero no los encontró. Siguió un poco más lejos en el sentido de la corriente. Se los había tragado aquella marea. Miraba, llamaba a sus hijos, pero nadie acudía. Allí no había nadie.
Se despertó bañada en un llanto silencioso, aquel sueño tan vívido la llenaba de oscuros presentimientos: temía que fuera la revelación de una verdad que ella se negaba a aceptar, o quizá una advertencia, ¿un presagio? Algunas estrellas brillaban aún. ¿Quién será esta niña, de dónde vendrá, dónde estarán sus padres? Se preguntó. No quería acosarla con preguntas y menos aún revivir recuerdos. Esperaría. ¿Habrán muerto mis hijos? ¿Cómo? ¿Dónde? Apartó estos pensamientos. Pronto tendrían que recomenzar la huida, debían aprovechar el fresco de la mañana y que aquellos hombres estarían tan borrachos, que seguramente no patrullarían por allí a esas horas. Tomar cualquier dirección daba lo mismo, siempre que se apartaran de los caminos y de las carreteras.
Llevaban varias horas de marcha cuando divisaron a lo lejos algunos sembradíos y unos cuantos animales; se estaban acercando a un pueblo, no se escuchaba ningún ruido ni se observaba a nadie por allí, lo que a la mujer le pareció extraño, pues según sus cálculos ese día era martes y las gentes deberían estar en sus labores. Continuaron un poco, pero la sospecha minaba su paso. La niña se detuvo durante unos segundos y comenzó a desandar el camino con pasos rápidos y cuando constató que la mujer venía detrás de ella, se detuvo y la esperó.
—¿No quieres que vayamos en esa dirección? –le preguntó la mujer sorprendida.
—¡No! Por ahí no –respondió la niña con contundencia.
En ese momento sintieron un ruido fuerte y se tendieron debajo de unos arbustos; se escuchaba tronar cada vez más cerca, hasta que un helicóptero cruzó sobre sus cabezas. El ruido ensordecedor se desvaneció por un momento: había aterrizado. Y al poco tiempo volvió a escucharse; el aparato cruzó rasante haciendo temblar las ramas de los árboles y, aunque se alejó rápidamente, ambas permanecieron tendidas con sus rostros hacia la tierra. La niña se negaba a salir del escondite. “Debemos estar cerca de algún lugar que ella conoce”, pensó la mujer.
—Tenemos que continuar –le dijo, y empezó a andar–. ¿Cómo te llamas? –preguntó la mujer.
—Elena. –Dijo la niña con voz ronca y seca.
—Elena, ¿qué?
—Elena, no más –respondió la niña con recelo.
—Yo me llamo Noemi. ¿Eres de este lugar?
—¡Gallinazos! –dijo Elena–. Se están comiendo a los muertos.
—No tengas miedo, tú no sabes. –Noemi atrajo el rostro de Elena hacia su cuerpo, mientras observaba una nube de aves carroñeras lanzándose sobre la tierra–. No es el momento de quedarse callada, tienes que decirme si por aquí hay algún peligro, nos pueden matar y ahora tenemos que saber hacia dónde ir. Yo no soy de aquí y no conozco, entonces solo tú puedes decidir.
Elena cambió el rumbo sin decir nada. Escuchaba con atención, inspeccionaba a lado y lado y parecía buscar alguna presencia.
“Sí –pensó Noemi con los ojos fijos en los gallinazos–, deben estar comiéndose los cadáveres de todos los que asesinaron. En la región dicen que los chulos se llevan primero los ojos de los muertos. Comienzan por el alma, igual que esos hombres que llegan a desolar los pueblos. Mediante amenazas, secuestran el alma de las gentes. Hacen correr rumores para que algunos huyan y abandonen sus tierras y cuando el miedo ya los ha invadido, desesperados, sin resistencia y suplicando, los asesinan. Luego los descuartizan, los entierran en fosas comunes o los dejan regados, los abandonan para que los buitres se les lleven la mirada. En sus afilados picos vuelan las almas. Cuando los chulos están ahítos y ya no pueden comer más –le contaban–, abandonan los restos, entonces las almas ya no vuelan, se quedan vagando en la tierra, habitan en nuestros sueños y no volvemos a dormir tranquilos. Anidan también en la tierra abandonada que se va secando y no vuelve a dar frutos. Y se agazapan entre los que huimos hacia las ciudades donde nos asfixiamos y morimos con los ojos saltones en medio de un desierto. Sí –se dijo Noemi con el recuerdo de aquellas narraciones atormentándola–, son los buitres llevando por los aires las almas de los muertos”.
Elena la tiró de la camisa. En silencio reanudaron la marcha, cada imagen del horror que Noemi vivía, aumentaba el temor por sus hijos.
—Creo que pronto saldremos de aquí; la música es apenas un murmullo y ya no se ven gallinazos –dijo Noemi, animándose a sí misma, pues el cansancio ya había casi consumido sus fuerzas.
—Los gallinazos se quedaron atrás y los muertos –agregó Elena–. Todos los muertos, todos muertos.
—¡No pienses ahora en eso! Salgamos de este infierno, ya no puedo más. Busquemos un lugar para pasar la noche. Mañana estaremos recuperadas y ojalá nos podamos ir bien lejos de aquí –dijo Noemi y caminó hacia a un rancho que divisó en la distancia.
Agazapadas sobre la hierba permanecieron atentas. Nadie salía ni llegaba. No se escuchaba ningún ruido y todo parecía abandonado. Esperaron a que cayera la tarde y cuando ya estaba oscureciendo, Noemi se acercó. La puerta principal estaba cerrada desde afuera con una tranca; la empujó y entró en la habitación. Se veían objetos tirados por el piso de tierra. Pocillos con café a medio consumir, un catre de lona revolcado junto a la ventana, un viejo y desvencijado armario con los cajones abiertos y una caja de madera que parecía hacer las veces de mesa de noche, sobre la que había un portarretratos desbaratado y vacío. No podía dejar de mirar conmocionada unas tres puntá viejas que estaban en el piso, con el cuero torcido y las huellas gastadas de quien durante mucho tiempo las usó, y ya no estaba allí –acaso ya no estaría en ningún lugar– pero su presencia palpitaba en el aire. Y la intimidad llena de presencias que invadían su mente le producía a Noemi pudor por haber ingresado al drama que intuía. Casi sentía sobre la piel el miedo que se había vivido. Lloró con desesperanza. Allí estaba la historia de muchos seres humanos. Una casa igual había sido en otro tiempo, en su infancia, ámbito sangriento y brutal. Acariciaba las mantas raídas, mientras en el portarretratos se imaginaba la foto amarillenta de su madre y sus abuelos.
Noemi trajo a Elena y se dispuso a refrescarla con agua que había encontrado en una caneca, y Elena, que desde hacía años se bañaba sola, se dejaba hacer con timidez. Pensó en su mamá, que siempre la había bañado de pequeña en el solar, bajo el árbol que crecía cerca del fogón de piedra. Observó el catre de lona, recordó que muchas veces se quedaba dormida en la cama de su madre y amanecía a su lado, arrebujada en su calor. Noemi observaba esa mirada vaga y perdida, y sabía que estaba atrapada en los recuerdos, como ella en la memoria de sus hijos cuando los bañaba desnudos al aire libre, en el pasto frente a su casa en Trujillo. Permaneció con el pañuelo escurriendo agua sobre su vestido, hasta que de manera mecánica, comenzó a limpiarse ella también.
Elena se tendió sobre el camastro y se durmió inmediatamente. La noche era clara, plena de estrellas que brillaban intermitentes. Noemi se sentó en una banqueta que recostó contra la pared de bahareque y se dispuso a esperar el amanecer. Escuchaba los grillos y los ruidos que hacen los animales en la noche. Sabía diferenciarlos perfectamente de aquellos que hacen los hombres cuando se desplazan sin querer ser escuchados; mientras pudiera oír el viento y a los animales se sentía tranquila, y aquella calma momentánea la hundió en un sueño profundo que duró varias horas. Un sonido extraño la despertó, entró sigilosamente en la casa y buscó un cuchillo en una gaveta desvencijada de la cocina. Con cuidado se dirigió hacia el lugar donde se producía el ruido. Giró sobre uno de los costados de la choza y vio una gallina que picoteaba un cartón. Entonces, se abalanzó y la cogió; sin contemplación, con pericia, le torció el pescuezo y la colgó con el pico hacia la tierra. Nacía el alba y bajo su tenue luz despresó al animal que puso a cocinar en un fogón de leña.
La belleza se despejaba y a medida que el sol se elevaba, iluminaba una topografía de pequeños montes ocultos por nubes de bruma que descendían sobre la sabana verde; esta era una tierra fértil y hermosa. “Por eso –pensó– los destierran y los matan. Y también, por ese odio viejo, ancestral y rancio, enquistado en el alma”.