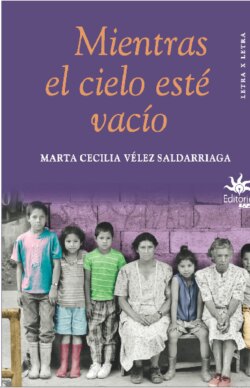Читать книгу Mientras el cielo esté vacío - Marta Cecilia Vélez Saldarriaga - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPÍTULO 2 EN NINGUNA PARTE EN LA TIERRA
ОглавлениеEl silencio es aplastante sobre el sonido de los pasos que rascan el pavimento, el choque de ollas o el canto desafinado de alguna gallina encerrada en una caja. Las personas se desplazan agobiadas por el sol inclemente y por la inmensa amargura, la cólera y el dolor. Algunos van solos, otros en pequeños grupos y otros más rezagados se apartan como si no desearan compañía. Parece un largo cortejo fúnebre en el que cada uno lleva a sus muertos sostenidos por el mutismo. Entre la crueldad y las carcajadas soeces asesinaron también las palabras y su sentido se derramó, purpúreo, hacia la tierra. Cada súplica por la vida desataba una patada, un balazo, cada llamada a la compasión una puñalada o una bolsa en la cabeza cerrando la respiración y cada negación de las acusaciones encendía el zigzagueo aterrador de la motosierra sobre la víctima. No hablan, solo se desplazan cargados con los bártulos que lograron rescatar de aquellas noches salvajes.
Algunos caminan con viejos enseres a sus espaldas, otros no lograron rescatar nada, pero todos se inclinan agobiados por la incertidumbre que labran con cada paso. Llevan la miseria en sus rostros y el temor dentro de sí mismos. Es una masa aterrorizada que emprende un camino sin hacia dónde, un montón de humillados con sus muertos habitando en sus mentes. Parecen un error en medio de aquel paisaje, una turba ensimismada donde nadie habla con nadie, donde ninguno dice nada. ¿Para qué? Durante esas interminables noches de violencia y espanto, aprendieron que si lo hacían morirían, que de todos modos serían asesinados: si negaban las acusaciones de las bestias humanas era irremediable su condena y si lo afirmaban les acontecía, igualmente, una muerte terrible. Tienen los ojos vacíos, pero en aquellos rostros hay un hogar destrozado, una familia perdida, un amor torturado, y todos llevan a sus muertos arropados con el silencio, la humillación y el desprecio por sí mismos.
Algo falta: los perros curioseando y oliendo todo, moviendo sus rabos entre las piernas de sus amos o alejándose para perseguir algún ave hasta hacerla levantar el vuelo. Ningún perro los acompaña, los extrañan también a ellos. Cuando esas jaurías humanas ingresan a los pueblos, los perros son los primeros en ser degollados para que no alerten a los pobladores. Esos hombres llevan, además, la orden de matar a todos los jóvenes y dejar a los ancianos y a algunos niños vivos, a los unos para que narren el horror y a los otros para que lo guarden en su memoria. Tampoco van con sus vacas, burros o caballos, huyeron o se los robaron. Un pueblo sin animales es un pueblo medio muerto. Un ser humano sin un animal, un campesino sin un perro, está íngrimo en el mundo. Allá quedaron junto a los cuerpos destrozados, destrozados también ellos. Aquí caminan los cuerpos de almas desamparadas, sin siquiera un perro de compañía.
Es una multitud arrancada de esa tierra que aun lleva entre las uñas mezclada con sangre, desplazada de las imágenes que asombraron sus ojos y de la música que animó sus cuerpos. Un pueblo extirpado de sus amores, de sus costumbres. Todo está roto, llevan la sombra a sus espaldas, que pronto obnubilará sus ojos ya sin amor, ya sin ninguna esperanza. Piensan en sus casas cerradas inútilmente, en sus animales huidos del espanto, perdidos, y en cuanto han abandonado. Les pesa una vida sin futuro y los dobla la enorme culpa, que sin razón, llevan en sus almas como furiosas Erinias, que los asedian con el olor de los cuerpos insepultos, alimento de los animales carroñeros. Son víctimas que se sienten culpables, ellos que no han hecho nada, ellos que no pudieron hacer nada, además de enterrar a algunos muertos, o lo que quedaba de ellos, almas errantes pegadas a la vergüenza de haber sobrevivido.
Noemi y Elena caminaban también silenciosas. Desde el rancho que les había servido de refugio escucharon el sonido de pasos arrastrados, y luego, sobre el fondo del cerro, vieron a los errantes aparecer en la carretera. Se sumaron, temerosas de encontrar algún retén de los paramilitares o del regreso del helicóptero, caminaban en el extremo recostado sobre el cerro para poder escapar. Elena miraba los rostros con interés y se detenía a observar a los niños como buscando algo, e incluso, escrutaba algunas de las cosas que llevaban; nada le era familiar, ningún rostro le decía nada y ellos tampoco parecían reconocerla. Noemi la observaba, sabía que buscaba a alguien, y al no encontrarlo, desaceleraba el paso para dejar que otros desplazados se acercaran y entonces volver a empezar la misma pesquisa.
Elena veía los rostros apretados por el dolor. Parecían de piedra, sus expresiones estaban congeladas, detenidas. Su presencia y su mirada, no les generaban ninguna reacción, no la veían, atrapados en otras visiones, caminaban empujados por una fuerza invisible que los arrastraba hacia adelante.
Unos se detenían por momentos y se tiraban sobre la orilla a descansar, tomaban agua y comían algo; otros se quedaban tumbados y ya no querían levantarse. Casi siempre, con las manos en los ojos como si quisieran ocultar imágenes tatuadas, lloraban. A veces, alguna mujer echando de menos un rostro aprendido en la huida, desandaba el camino hasta encontrarlo, permanecía unos momentos a su lado y luego reemprendían juntos la marcha. Todos eran ya mayores, demasiado para aquel desplazamiento y solo había unos pocos niños que las mujeres llevaban a sus espaldas. No había ni mujeres ni hombres jóvenes.
A medida que los sobrevivientes cruzaban los pueblos, otras personas se les sumaban; llegaban silenciosas y durante un tiempo permanecían aisladas, huyendo de la familiaridad del horror, de la cercanía carnal de los recuerdos; y en el camino que muchos no volverían a recorrer, vivían un quiebre más profundo que la herida de los cuchillos, una ruptura más honda que las perforaciones de las balas: aquella que el miedo, ese animal presuroso y urgente, abre entre los humanos.
Se apartaban más, pese a que ya estaban separados por la obscenidad de la violencia, huían los unos de los otros, huían de sí mismos, quebrados, avergonzados. Entonces comenzaban el desplazamiento aterrorizado, querían dejar en sus pueblos la pérdida de sus amores, de sus amigos, pero los gestos de quienes habían muerto estaban tallados en sus corazones, y se hallaban también en cada objeto recuperado; permanecerían por siempre en los rituales cotidianos de sus costumbres.
Todos tenían las mismas historias, similares imágenes percutían una y otra vez detrás de sus párpados, pero no eran los mismos que se habían apretado como ganado en el matadero, silenciosos y acobardados, arrinconados en el límite de su humanidad cuando padecieron la puesta en escena de la tortura y el asesinato de los suyos.
Desde la primera incursión, habían logrado comunicarse con otras poblaciones para denunciar lo que estaba ocurriendo y pedir ayuda, sin embargo, durante más de una semana fueron atacados indiscriminadamente y nadie vino en su auxilio; los pocos que lograron salvarse llevaban varios días caminando y no habían encontrado hasta el momento a ningún grupo del ejército, ningún batallón de la armada de marina, nadie. Al mediodía buscaron la sombra de los árboles y allí se tendieron. Se dirigían al sur, atrás habían quedado los pueblos de San Juan Nepomuceno, Carmen de Bolívar, El Floral, Flor del Monte, El Salado, Ovejas, Palmas de Vino, atacados todos. Se acercaban a Los Palmitos donde esperaban refugiarse.
Cuando se disponían a reanudar la marcha, llegaron dos camiones con ejército, uno de los militares que parecía estar al mando gritó.
—¿Dónde está la guerrilla? –nadie contestó, nadie se movió de su sitio. Era el silencio, era la quietud del terror. Entonces, de forma autoritaria y amenazante, les pidió los papeles de identificación.
—Pídaselos a los que nos han masacrado, a los paramilitares que nos atacaron, mataron a muchos y robaron el ganado. Allá están los papeles, se quedaron en los pueblos incendiados con los cadáveres que están tirados por todas partes –les dijo en tono fuerte una mujer mayor que tenía a una niña pequeña recostada sobre su pecho.
Todos se sorprendieron con sus palabras, no esperaban más que el silencio y la obediencia.
—¿De dónde vienen? –preguntó el militar.
—Venimos de todos los pueblos de por aquí. Allí solo quedaron los muertos, las casas destruidas y el olor a podredumbre. –Volvió a responder la misma mujer.
Entre tanto, los hombres del ejército se dispersaron y comenzaron a inspeccionar a las personas. Uno de ellos pasó junto a Elena y la miró con una intensidad insaciable que la hizo estremecer. El oficial se le acercó más, le levantó la barbilla y le dijo.
—Me recuerdas a alguien.
Noemi lo miraba fijamente, quería conservar ese rostro en la memoria, que no se le olvidara nunca; vio en él unos ojos irrigados por el desprecio y una fuerza contenida en la forma de sostener el fusil como si quisiera disparar; entonces comprendió el terror de Elena. “Es posible que la haya reconocido y ella a él –pensó–. Estos hombres deben ser los que masacraron los pueblos”. De nuevo, el militar que ahora se encontraba inspeccionando a los demás, volvió su rostro sobre Elena, la miró pensativamente y ordenó:
—Vamos a tomar los testimonios, que cada uno tenga su cédula en la mano. Hay que hacer la denuncia, si no, esos bandidos quedarán libres. –Se empeñaban en que los culpables eran los guerrilleros.
Sospecharon entonces que esos hombres eran cómplices de los paramilitares. Tomarían los datos y los nombres, pero no iban a hacer nada por ayudarlos, por el contrario, seguramente luego los buscarían para matarlos, pues era posible también que tuvieran miedo de ser reconocidos.
—Daremos nuestro testimonio en Los Palmitos –dijo de nuevo la misma mujer–. Busquen a los asesinos que no fueron guerrilleros. Mientras ustedes pierden el tiempo con nosotros, ellos ya deben estar lejos. No les diremos nada –afirmó.
Un murmullo sordo se elevó desde la multitud, era un sonido de rabia contenida y de impotencia. Entonces, los hombres se subieron de nuevo a los camiones. Elena seguía temblorosa, el militar, al partir, le dirigió una mirada escrutadora y pensativa. Entonces alguien gritó:
—Vámonos antes de que regresen. No podemos permitir que nos encuentren de nuevo en este desierto.
Comenzaron a caminar con paso apretado, con ritmo de huida. Elena, inmóvil, no lograba controlar el temblor, el miedo se le había metido como un animal desasosegado en el cuerpo. Noemi quiso abrazarla, pero ella la rechazó y rompió a llorar. Los demás se estaban alejando, lo que podía ser mortal para ellas. Sin contemplación le dijo:
—Parece que ese hombre te ha reconocido por algo, tienes que moverte, no sea que regrese.
Elena le dirigió una mirada iracunda y comenzó a caminar con pasos fuertes y decididos. Se alejaba de Noemi, se mezclaba entre la muchedumbre y escuchaba las conversaciones que se daban en los grupos que se habían formado durante el desplazamiento.
—Uno de esos estuvo en mi pueblo con las autodefensas. Fue el que degolló a doña María Castaño al suplicar por su hijo cuando lo estaban ahogando con una bolsa, dizque porque era guerrillero –afirmó un anciano que iba con otras cuatro personas en su grupo.
—El más joven era uno de los informantes encapuchados, lo reconocí por el anillo, lo llevaba cuando señalaba a los muchachos como guerrilleros. Decían que era del pueblo pero, ¿cómo alguien iba a entregar a los amigos?
—¡Ah! Por eso se quedó a un lado, tenía miedo de que lo reconociéramos –dijo otra de las mujeres del grupo.
—Debemos apurarnos para llegar a Los Palmitos. Le pediremos al cura que nos albergue en la iglesia. No creo que se atrevan a matarnos allí.
—Nos matarán en cualquier parte –dijo otro.
Si antes Elena miraba los rostros de los desplazados buscando a alguien de su pueblo, ahora no deseaba ser reconocida ni encontrar a nadie. Con cada paso quería aplastar el rostro siniestro del militar que parecía haberla reconocido, destruirlo, arruinarlo, cubrirlo con el murmullo de los desterrados que pasaba de la efervescencia a una letanía suave y moría entre los campos sumidos en la miseria. Ella no lo recordaba, pero el encuentro tenía que haber sido en El Salado, su pueblo, aquella noche de horror.
A medida que recorrían la carretera, los paisajes eran como las almas tristes de aquellos errantes. Solo se escuchaba el sonido que hacían las hojas de los árboles azotados por la brisa que comenzaba a levantarse. Piensan una y otra vez en lo que pudieron haber hecho, cambian una historia que ya es de hierro, solo para sentir que el rostro de los verdugos es ahora su mismo rostro.
A lo lejos se divisaban algunas casas. Los desterrados supieron que pronto llegarían, no lo pensaban con entusiasmo, sino como un adiós definitivo a sus muertos, a sus tierras, a sus lugares de pertenencia. Sabían que posiblemente no regresarían y que ya no habría tierra para ellos.
La violencia se lo lleva todo, pensaba Noemi, dirigiendo su mirada sobre los campos solitarios, hundidos en la maleza pálida que tapaba la tierra. Un día los muertos serán desenterrados, cuando el arado de los tractores de quienes se apoderaron de las tierras destroce los esqueletos y los esparza. Entonces, esos restos partidos, como un día fue quebrada la vida, serán desaparecidos para siempre.
La gente de Palmitos los sintió llegar y el miedo los encerró en las casas, amarró en sus bocas las palabras que acogen, y detuvo los brazos de ayuda y protección. El rechazo se sentía y se derramaba en indiferencia sobre las calles solitarias. La gente los vio entrar, acobardados, cargados con los objetos de un hogar perdido, de unos amores desechos, con los gestos del horror en sus rostros. Con aquel recibimiento, los desplazados supieron que no llegaron ni llegarían a ningún lugar, que ese pueblo tampoco sería el suyo; ellos ponían al descubierto el pánico que habitaba como bestia agazapada en el corazón de quienes desde las rendijas los miraban llegar. Unas pocas mujeres salieron de sus casas y les entregaron pan y algún refresco.
Entraron en la plaza y se sentaron sobre los adoquines tibios. Al poco tiempo llegó el alcalde acompañado por el cura. Las gentes del pueblo observaban atentas lo que ocurría.
—¿Quiénes comandan este desplazamiento? –preguntó el alcalde.
—Nadie –respondió la mujer que horas antes había hablado a los militares en la carretera.
—Entonces les hablaré a todos. Aquí no tenemos dónde alojarlos; no tenemos víveres, ni las cosas mínimas para que puedan pasar la noche. Hemos pedido apoyo al gobierno sabiendo que se desplazaban hacia acá, pero aún no ha llegado nada y el ejército se encuentra combatiendo con la guerrilla que atacó a sus pueblos, por eso no los pueden escoltar para que continúen su camino y no tengo permiso para que se alojen en el batallón. Quizá puedan dormir en las afueras y reanudar la marcha mañana temprano. Aquí no pueden quedarse.
El silencio era general, ninguno de los desplazados decía nada, los gestos de desconcierto y confusión eran visibles. La voz de la mujer se volvió a escuchar llena de asombro y rabia contenida.
—No fuimos atacados por la guerrilla, fueron los paramilitares que durante semanas masacraron, violaron y saquearon en los pueblos. Nosotros pedimos ayuda: llamamos a las autoridades y al ejército, pero ninguno vino y allí ya no queda nadie vivo, nos abandonaron a su odio y de todos esos pueblos solo quedamos nosotros que no sabemos cómo hemos sacado fuerzas para llegar hasta aquí. Nos iremos cuando llegue el defensor del pueblo con los jueces y los periodistas; todo el mundo debe saber lo que pasó.
—¿No se dan cuenta de que solo hay mujeres y hombres mayores y niños? Que se alojen en la escuela o en la iglesia. No podemos echarlos, tenemos que ayudarlos. –Gritó una mujer desde un balcón.
—Que se queden aquí; ¿Dónde está la caridad cristiana? Recojamos comida de nuestras casas, y que la alcaldía y la iglesia ayuden. –Afirmó otra.
—¡Alójalos en tu casa! Son un peligro, los atacaron por guerrilleros y ahora vendrán a matarnos a nosotros por acogerlos. –Se escuchó una voz desde una casa cerrada.
—No somos guerrilleros, gritaron al unísono los desplazados como si ya no tuvieran nada que perder.
—Que se queden en la iglesia o en la escuela –apoyaron otras voces, mientras el cura y el alcalde permanecían en silencio y se miraban interrogándose.
—Ustedes son un peligro para esta población –dijo el alcalde–, y mi deber es protegerla, sin embargo, pueden dormir esta noche en la escuela y mañana tienen que salir muy temprano. No quiero problemas aquí.
Caminaron en silencio hacia las afueras del pueblo donde estaba ubicada la escuela. Una bandera de Colombia ondeaba en lo que debía ser una cancha de fútbol en cuyo margen se encontraban los rudimentarios salones. Allí comenzaron a disponer las cosas que traían. Un poco más tarde llegaron las mujeres del pueblo con ollas, plátano, yuca, ñame y una gallina ya lista para ser cocinada. Armaron un fogón de leña y pusieron a hacer la comida. El cielo estaba luminoso y transparente, cientos de estrellas titilaban y la brisa corría sobre sus rostros. La gente yacía tendida sobre la grama cálida y algunos comentaban con amargura la actitud del alcalde y del cura, dejando sentir un profundo resentimiento en sus palabras. Otros, sumidos en el silencio, escrutaban el firmamento y otras más, las mujeres, hacían la comida y buscaban utensilios para repartirla. Noemi y Elena escuchaban las conversaciones sin prestarles atención, hundida cada una en sus cavilaciones.
Noemi, que de mil maneras había sufrido el rechazo de la gente hacia quienes perdiéndolo todo huyen de la violencia, se sentía furiosa y desanimada. Se preguntaba también qué haría con Elena, y aunque no quería obligarla a narrar su historia, necesitaba saber si tenía a alguien con quien pudiera dejarla.
Con el dinero que tenía podía irse a Sincelejo donde vivía su primo, permanecer unos días en su casa y hacer averiguaciones. A pesar de sus dudas, allí o en cualquier otro lugar seguiría buscando a sus hijos en las calles, en las listas de los secuestrados de la guerrilla, de fosa común en fosa común, en el borde fétido de toda excavación, en los caminos inciertos de rumores crecientes. Seguiría, pues desde que habían desaparecido sus hijos, ya no tenía lugar en la tierra.
Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de la mujer que había hablado en nombre del grupo:
—Buenas. Me llamo Carlota García, soy de San Juan Nepomuceno. Allí mataron a mi hijo y a mi nuera, solo me quedó esta nieta, María Clara. Estamos muy cansados, pero después de la comida tenemos que decidir qué vamos a hacer. No creo que debamos irnos mañana. Pedimos que vinieran el defensor del pueblo y los periodistas.
Una vez comieron, se reunieron todos en torno al fuego, Carlota dijo:
—Algunos de ustedes me han dicho que con el poco dinero que lograron salvar, se irán mañana. Pero entonces nos dispersaremos y lo que vivimos quedará enterrado y cubierto por nuestro propio silencio. Les pido que nos quedemos hasta que lleguen las autoridades y los representantes de Derechos Humanos. Luego de que demos nuestro testimonio y los nombres de todos los desaparecidos figuren como asesinados por los paras, nos podremos ir.
Un señor carraspeó nerviosamente y dijo:
—Me llamo Juan Carrizales, vengo de Ovejas. Toda mi familia fue masacrada. Menos mal que mi esposa ya había muerto, pues no hubiera soportado ese horror; nunca mis ojos ya viejos vieron algo semejante; ni en la época de La Violencia se asesinó a la gente de manera tan brutal y con tanto odio y sevicia. Esas serán las imágenes que me lleve a la tumba. Entre ahogos incontenibles se puso a llorar. Yo me quedo para decir los nombres de mis hijos y de mis nietos por última vez.
Las mujeres que estaban a su lado afirmaron que también se quedarían. Otra alzó la voz con ira y desesperación:
—No soy de por aquí, vengo de Cartagena. Llevaba tres días en El Salado visitando a mi hermano y a su familia, cuando entraron los paramilitares matando y degollando a los que se encontraban en el camino, y ya en el pueblo, cortaron la luz, separaron a los hombres de las mujeres y los niños y comenzaron a rifar la muerte. No puedo decir lo que vi, eso era el infierno. Estuvieron allí varios días, no más que torturando hasta matarlos a todos.
Cuando Elena escuchó el nombre del pueblo, se tensionó y de sus ojos negros y profundos fijos en la mujer, brotaron lágrimas. Noemi supo entonces de dónde venía Elena y sospechó que sus padres habían sido asesinados. La rodeó con sus brazos. No se dijeron nada, nada había para decir entre ellas; un lenguaje de gestos y lazos de ternura y comprensión, se abrían paso entre los corazones, pues el dolor despertaba el acogimiento sin narraciones, sin palabras, y ante aquellas lágrimas que hacían correr las de Noemi, surgía una amorosa relación. Permanecieron así unos minutos hasta que el llanto cesó.
—Nos mataron a todos. Yo también me quedo –dijo alguien más–, exijo que esto se sepa, que atrapen a esas bestias y se haga justicia.
Temprano en la mañana, apenas el sol despuntaba, un ruido sordo y seco y gritos amenazantes, los despertaron.
—¡Levántense, tienen que irse! Arreglen la escuela y pongan las mesas en su lugar.
Los militares empujaban a la gente, la pateaban. Todos se levantaron y aquella brutalidad volvía a hundirlos en el estupor y el miedo. Carlota y varias mujeres más, se acercaron a ellos y los increparon:
—Ustedes vienen a tratarnos como si los brutos asesinos fuéramos nosotros. ¡Qué vaina! Díganle al alcalde que no nos iremos hasta que no lleguen el defensor del pueblo y los periodistas.
—Aquí tenemos varios camiones. Los llevaremos hasta Corozal. El alcalde ya se puso de acuerdo con la Defensoría del Pueblo y ellos van a estar allí esperándolos, junto con personas de la fiscalía. ¡Apúrense! Los tenemos que custodiar hasta allá.
Recogieron sus cosas y se subieron a los camiones. Nadie estaba seguro de que el alcalde hubiera concertado la cita. Apeñuscados, arriados como animales, tratados como indeseables, salieron del pueblo. Tenían miedo, sabían que posiblemente iban hacia una trampa ineludible: si no los asesinaban los militares que los conducían, podrían ser víctimas de sus cómplices, los paramilitares, y si estos los dejaban vivir, entonces serían atacados por la guerrilla, acusados de ser colaboradores. La situación era tan paradójica que posiblemente los mismos que los escoltaban, habían participado en las masacres de los pueblos de Los Montes de María.
Mientras el paisaje trasmitía una armonía extraña, casi mágica, ellos llevaban el duelo y la congoja en su corazón, cobijados por la sospecha en aquel convoy que los conducía. Sorpresivamente, en medio de la carretera desierta, los camiones se detuvieron y los militares los obligaron a bajarse en medio de insultos y malos tratos.
—¡Aquí se quedan! Corozal está a pocos kilómetros, acaben de llegar a pie. ¡Bájense! –Gritaban, mientras les tiraban las cosas al suelo y los halaban para hacerlos descender.
Nadie protestó, el miedo de que los mataran los convirtió en un único organismo. Se bajaron. El temor aumentó cuando vieron varias casas cerradas, abandonadas y con los muros visiblemente dañados por las balas y los morteros. Escucharon en sus mentes ráfagas de metralleta, gritos, sus propios gritos y los de aquellos hombres como perros enfermos de rabia. Oyeron de nuevo las voces casi apagadas que gemían y pedían auxilio y vieron a mujeres heridas arrastrándose sobre la tierra para alcanzar el último suspiro junto a sus seres queridos ya asesinados. Las balas silbaban sobre sus cabezas y entre los pasos acelerados de quienes encontraban la muerte de frente al toparse con los asesinos que venían en la retaguardia. Los camiones regresaron y ellos, con sus pocas pertenencias regadas sobre el pavimento, se quedaron mirando hacia el caserío.
La confusión reinaba otra vez en sus corazones, era el mismo sentimiento desesperado que padecieron al asistir al asesinato de su gente. De nuevo volvían a sentir el impulso de escapar venido de cada músculo, de cada fibra de sus cuerpos, y aunque aquel mandato carnal era la orden perentoria del animal, también lo era la parálisis que el miedo les producía. Muchos habían encontrado así la muerte, atrapados entre la exigencia imperiosa de huir y la férrea inmovilidad del pánico. Era casi imposible salir vivos de la maraña de odio que los atrapaba, y tarde o temprano caerían en sus redes de fuego, sangre y cólera.
Frente a aquellas imágenes que eran las suyas y que revivían el horror, se preguntaban por la salida de lo que ya sin duda alguna consideraban una trampa mortal en ese camino. El poblado en ruinas los objetos tirados, la desolación de las casas y la soledad, hacían pensar que ellos eran los únicos que habían sobrevivido en aquellas tierras. La tristeza que sentían, arrancados de todos y de todo, los hacía vulnerables y presas fáciles de esas bestias. Haber salvado sus vidas había sido la prolongación del horror. Lo que ahora estaban viviendo era apenas un leve anticipo de los sobresaltos y las humillaciones que vivirían durante su eterno destierro.
Algunos recordaban el inicio del asalto a su pueblo, otros precisaban el lugar donde los habían ubicado para matarlos uno por uno; otros más veían el rostro asesino y aterrorizados bajaban los ojos. Pero los recuerdos que anidaban en sus mentes no eran continuos. Ninguno tenía una comprensión completa de los hechos, su memoria también estaba rota por el dolor que mantenía algunos momentos hundidos en la oscuridad.
Un sonido agudo, chillón, creó una conmoción entre los desplazados, cruzó como un cuchillo y fijó la alerta sobre sus rostros, en un principio no supieron de qué se trataba hasta que uno de los hombres señaló hacia el cielo y dijo emocionado:
—¡Son cotorras!
Una bandada pasó sobre sus cabezas hacia los árboles de la explanada. De manera automática, los desplazados cogieron sus cosas y comenzaron a caminar. Cuando finalmente llegaron a Corozal, narraron sus historias interrumpidas por largos silencios frente a lo que el pudor callaba. Cada uno, al terminar su relato ante al defensor del pueblo, algunos periodistas y los representantes de las organizaciones de derechos humanos, salía con el infierno en el alma y la sospecha de que un infierno peor anidaba en sus omisiones. Rumiando su soledad, tomaban rumbos inciertos, caminos hacia la dispersión que se llevaría para siempre la memoria. Algunos decían que se iban hacia el Norte, otros hacia el centro del país y muchos, que no sabían aun hacia dónde dirigirse, tomarían el primer autobús que los sacara de esa región.
Cuando Noemi y Elena entraron a dar su versión de los hechos, les pidieron el nombre, un documento de identidad y les preguntaron si conocían a los responsables de la masacre.
—Me llamo Noemi Álvarez Restrepo. Nací en Trujillo, Valle del Cauca.
—¿Y ella? –preguntaron.
—Elena Álvarez –se apresuró a contestar Elena–. Soy su hija –agregó.
Visiblemente sorprendida, Noemi supo que Elena no declararía nada, entonces contó lo que había vivido en el Carmen de Bolívar.
—¿Y usted, por qué fue al Carmen?
—Porque me dijeron que allí se iban a abrir unas fosas comunes que la población había denunciado y yo estoy buscando a mis hijos desaparecidos.
—Según usted, ¿quiénes perpetraron la masacre?
—Fueron los paramilitares, llevaban el distintivo en el uniforme.
—¿Y la niña, tiene algo que decir?
—No –contestó Elena secamente. –Noemi firmó la declaración y salieron de allí.
—No debiste haber dicho que eras mi hija. ¿Por qué lo hiciste?
—No quiero hablar con ellos, además casi no recuerdo nada, solo los disparos, los gritos de mi mamá ordenándome que huyera y una mano como de hierro que me haló hacia el monte.
—¿Tu papá?
—Solo tengo mamá. Creo que la mataron. Ella tenía un novio, pero no era mi papá, el mío se fue y nunca supimos de él.
—¿Tienes parientes en algún lugar?
—No. todos están muertos. –Se sentó en un muro cerca de la plaza del pueblo y se puso a llorar–. No tengo a dónde ir –continuó– no tengo a nadie –decía entre sollozos y ahogo–. No me abandones ni me entregues a esos policías.
Noemi se estremeció con un dolor que le recordaba el suyo propio, lanzada a la extrañeza del abandono en un mundo que desde entonces le había sido hostil, Elena, expectante, ahogada en la angustia, esperaba. Y Noemi, viendo el temblor mudo de sus labios, sabía de qué insondables e indecibles preguntas, estaba hecho aquel llanto. Entonces, la abrazó, y limpiándole la nariz con su camisa sucia, le prometió que continuarían juntas.
—No tengo a nadie, solo te tengo a ti. Creo que a mi mamá la mataron.
Noemi sintió aquel murmullo en su pecho, como un soplo a su aridecido corazón. Entonces no quiso indagar más acerca de lo que a Elena y a su madre les había ocurrido.
Permanecieron un buen rato mirando las golondrinas volar y posarse sobre los alambres de la luz. El sol declinaba y el atardecer iluminaba sus rostros tostados durante el largo camino de la huida. Se dirigieron hacia el parque central tomadas de la mano, en una cercanía que aquella mentira había posibilitado, una complicidad secreta que venía tejiéndose desde el momento en el que Noemi la había encontrado a punto de desfallecer.
Comieron en un restaurante casero y salieron a buscar un lugar donde pasar la noche. Noemi quería estar en las afueras del pueblo, pues desde allí era más fácil escapar en caso de un ataque. En la calle se encontraron con Carlota y su nieta, se saludaron y ésta les dijo:
—Nos hemos dispersado. A los que no tienen dinero los van a acomodar en una escuela hasta que lleguen recursos del gobierno y puedan ir a un lugar de acogida; esperarán en vano. Los demás han salido; algunos tomaron el último bus hacia Sincelejo. Voy a quedarme durante unos días más, quiero saber qué van a hacer las autoridades, pues si todos nos vamos, es seguro que no harán nada y son capaces de desaparecer nuestros testimonios. Veremos si aparece algo en los periódicos.
—No creo que hagan algo, ellos despistan, mienten, cambian pruebas o las esconden y se protegen unos a otros. Las víctimas no les importamos. Quieren nuestras tierras. ¿Cuántas masacres ha habido y cuántos han sido juzgados por ellas? ¿Quiere que se lo diga y que le diga a dónde vamos los que hemos sobrevivido?
Noemi hablaba con rabia.
—¿Cómo te llamas? La interrumpió abruptamente Carlota.
—Noemi.
—Noemi, no quiero que hablemos aquí; conozco la pensión de una amiga donde podemos pasar la noche. Está en la última calle del fondo, es un lugar tranquilo, la dueña está sola en el mundo y un poco loca. La noche cuesta diez mil pesos, sin comida y no recibe ni a viciosos ni a borrachos. ¿Quieres que vayamos allí?
Las últimas luces del sol agonizaban; una luna creciente cabalgaba sobre los techos de las casas y agigantaba en sombras los objetos. Aún no habían encendido las luces eléctricas del pueblo y las llamas de las lámparas temblaban sobre las paredes. A veces se topaban con otras personas y cada encuentro en la penumbra era un sobresalto. Noemi había observado que la gente las miraba con desconfianza y sospecha, y cuando pasaban a su lado, el volumen de su voz descendía. No le extrañaba que esas personas estuvieran hurañas y desconfiadas.
Llegaron a la pensión. La dueña era una señora delgada de unos sesenta años, de tez morena. Cuando vio a Carlota corrió hacia ella y la abrazó con fuerza y alegría.
—¡Ay! Estás viva ¡Siquiera! Cuánto he sufrido durante estos días preguntándome si te habían matado. Nos enteramos de las masacres, pero no pudimos hacer nada, pusieron retenes del ejército que impedían ir hasta Los Montes, con la excusa de que había combates con la guerrilla, pero hace una semana, unas personas que lograron salir de Ovejas dijeron que los paramilitares, el ejército y la infantería de marina estaban masacrando en todos los pueblos. No los volvimos a ver, desaparecieron, estarán tirados en alguna ciénaga. Desde el principio sabíamos que no era la guerrilla. Son muchos los muertos y desaparecidos, dicen que se cuentan por cientos. ¿Esta es tu nieta?
—Sí, es María Clara. Solo le quedé yo. Sobrevivimos unos pocos de chepa. Sabían lo que pasaba y aun así las autoridades no hicieron nada, nunca hacen nada, qué van a hacer si son ellos mismos. Mira, te presento a Noemi y a Elena, que llegaron conmigo, dijo Carlota.
—Mucho gusto. Soy Altagracia Hernández. ¿Se van a quedar? Voy a arreglarles los cuartos.
—Sí, y también queremos comer, creo que todas, como yo, nos morimos de hambre, contestó Carlota mientras caminaban hacia las habitaciones.
Veo que no pudieron salvar casi nada, tengo alguna ropa que he recogido para casos de necesidad. La voy a traer para que se la midan antes del baño –dijo Altagracia y mandó a organizar la comida.
—Estaba diciéndole a Noemi que los desplazados debíamos quedarnos juntos y presionar a las autoridades para que busquen a los asesinos, vayan a los pueblos, entierren los cuerpos y ayuden a quienes se quedaron sin nada, sin dónde ir –dijo Carlota.
—No creo que por ahora hagan algo –respondió Altagracia–; el ejército lo tiene todo controlado. Los desplazados corren aquí un gran peligro; la violencia, según dicen, ha sido tan fuerte y tan horrible, que no creo que los militares quieran testigos, perseguirán a los que traten de hablar. Hacen bien en irse. Pero no hablemos de esto en la mesa y delante de las niñas que están cansadas y con sueño; creo que lo mejor es llevarlas a dormir ya.
—Hemos caminado durante días y solo vimos al ejército una vez. Sus únicos combates han sido los que han llevado a cabo contra nosotros –dijo Noemi mientras llevaba a Elena a la habitación.
—No quería preguntar ni remover el dolor pero, ¿cómo no hacerlo y conversar como si nada hubiera ocurrido? Sé lo difícil que es, las palabras se vuelven como alfileres que se nos clavan y desangran por dentro. Yo lo vivo todos los días; en esas masacres de la guerrilla y de los paras en complicidad con la fuerza armada he perdido a mi familia. A algunos de mis hijos los he podido enterrar, otros están desaparecidos, a los dos menores los busqué por toda esta región, fui donde se abrían fosas comunes, las pocas que se han descubierto, pero no los encontré. Están en las listas de los desaparecidos en Bogotá, en las de acá no, pues la policía me dice que seguro se fueron para la guerrilla; yo sé que eso es mentira y que lo que no quieren es ponerlos en la lista de los desaparecidos.
Noemi y Carlota permanecían en silencio. Entonces Altagracia se levantó de la silla donde se quedaron luego de que las niñas se durmieran y trajo una botella de ron blanco. Por las ventanas entraba una brisa suave.
—Por mis muertos, por todos nuestros muertos, por los miles de asesinados –dijo y lanzó el primer trago al suelo. Volvió a servir y las tres bebieron–. Es mejor el ron que las pastillas. Llevo años durmiendo apenas unas horas; cualquier ruido me asusta.
Hace ya cuatro años que mis hijos salieron muy temprano a vender un ganado a Sincelejo y nunca regresaron. No apareció el ganado ni el camión ni ellos. Los vieron de salida cuando cruzaban el pueblo, incluso hablé con un hombre que se los encontró en la carretera, pero nunca llegaron a Sincelejo. Tenían un monte en Toluviejo, yo vivía con ellos luego del asesinato de mi marido. Cuando desaparecieron, me quedé allí sola. Me levantaba y me quedaba horas mirando hacia la carretera esperando su regreso. Luego un señor Juancho, no recuerdo su apellido, llegó a preguntarme si quería vender la finca. Me negué durante meses alegando que eso no era mío y que no podía vender hasta que me dió miedo por lo que me podía pasar. Un notario amigo de ese señor hizo unos papeles falsos y así se quedó con el monte de mis muchachos por menos de la mitad de su valor. Con esa plata compré esta casa y puse la pensión, así tengo para vivir y estoy acompañada.
Al año más o menos, la guerrilla mató a ese señor; era un paramilitar del bloque de Los Montes de María, que robaba ganado y extorsionaba y mataba a los campesinos; dicen que se había apropiado de muchas tierras con fraudes y amenazas. Aquí celebraron su muerte en una venganza ebria y descorazonada por las vidas que este hombre arruinó. Muchos me han dicho que debió ser él quien asesinó a mis hijos, y aunque yo no lo sé con certeza, también celebré durante días con una borrachera entristecida. Ahora ese monte está en manos de un político muy amigo del alcalde de aquí.
La planta se había encendido en el pueblo hacía unas horas, pero ellas continuaban a la luz de las velas. Altagracia no miraba a las dos mujeres, alejada de la realidad les hablaba a las sombras.
—He intentado destruir la esperanza que los mantiene vivos.
Entonces, tomando una de las velas comenzó a cantar la “Elegía a Jaime Molina”, de Rafael Escalona:
A dos amigos que se amaron con el alma, ¡ay hombe!
Recuerdo que Jaime Molina
Cuando estaba borracho ponía esta condición
Que, si yo moría primero él me hacía un retrato
O, si él se moría primero le sacaba un son.
Ahora prefiero esta condición
Que él me hiciera el retrato y no sacarle el son.
Se iba hacia los lados, con el movimiento de una lenta borrachera. Dejó la vela sobre la mesa y se abrazó a sí misma mientras bailaba aquel vallenato que cantaba con voz entrecortada.
—Eran unos hermanos muy unidos –dijo, sirvió un ron doble, brindaron juntas y se fueron a dormir.
Un mareo suave hacía inclinar a Noemi hacia los lados y le costó encontrar la cama, no quería despertar a Elena al encender la luz. Se tendió a su lado, pero no podía dormir, volvió a levantarse, abrió con cuidado la ventana que daba hacia el campo y apoyada sobre el alfeizar se quedó mirando hacia el monte.
Me falta el aire, pensaba. Cada vez que escucho esas historias mis pulmones se encogen. No puedo vivir sumando más dolores. Me siento muerta y rígida como una piedra; no me interesa hablar ni contar mi historia, igual a la de todos: asesinados y desaparecidos. Los desterrados estamos solos, como almas buscando otras almas para morir juntos. Y entre esa Noemi que les dio el desayuno a sus hijos antes de que se fueran a trabajar y desaparecieran, y la de hoy, existe el largo camino de un dolor.
A los desplazados nos asusta el sonido de las guacharacas, escuchamos nuestra pena en los lamentos de los pavos reales en celo, el ladrido de los perros es siempre el anticipo de las balas, y los truenos en el horizonte son los bombardeos a alguna población. Todos asentimos con la cabeza y negamos con el alma, reímos para que el dolor no cuartee los labios. Nadie nota nada, no se percibe la inercia de nuestras vidas. Ya no se habla en las plazas de mercado, no hay cosechas de las que hablar, no hay vacas para criar; los hijos se han ido a la guerra, y la guerra, ya nos ha matado a todos.
Comenzaba a hacer frío y los pensamientos penetraban hondo en su alma e iban endureciendo su rostro. Por la calle vio aparecer a una pareja joven que reía, en sus pasos se notaba que también habían bebido. Pasaron frente a la ventana y se dirigieron hacia la arboleda cercana a la pensión. Los vio abrazarse y besarse, lo vio subirle la falda a la mujer y esta visión hirió sus ojos, trajo a sus labios un aliento asqueroso que agitaba recuerdos de violencias antiguas. Se tendieron sobre el pasto, y ella no quiso mirar más; cada imagen se abría en cascada hacia atrás, hasta que vio rodar sangre por sus muslos infantiles.