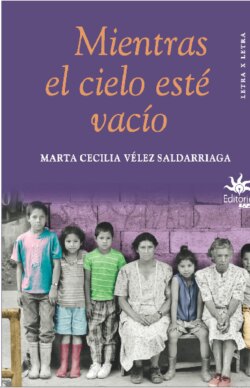Читать книгу Mientras el cielo esté vacío - Marta Cecilia Vélez Saldarriaga - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPÍTULO 3 EN LOS LÍMITES
ОглавлениеEl reflejo de su rostro en la ventana del bus en el que viajaba con Elena hacia Sincelejo, le robaba la visión de la sabana. Ya no había paisaje que no removiera en su mente las fosas comunes y sus olores fétidos y nauseabundos. Se preguntaba si bajo esos árboles habría seres humanos enterrados, perdidos para siempre del rito de despedida y atrapados en la memoria. Ese rostro que la enfrentaba desde el cristal de la ventana se veía envejecido: los párpados caídos le imprimían una mirada triste, los pómulos surgían perfilados y prominentes y sus labios terminaban en una leve inclinación de amargura. Había envejecido más en aquellos días, que durante los años que llevaba buscando a sus hijos. Nunca había vivido sin sufrimiento, y a lo que más le temía, el desgano por la vida, comenzaba a invadirla. “Sería un triunfo más de los asesinos”, pensó, mientras miraba a Elena dormir.
Había tenido un sueño pesado, asediada por el miedo. No sabía si se trataba de un presentimiento o si los viejos recuerdos de la noche anterior la habían puesto en ese estado de alerta. Quería tomar la decisión de no regresar nunca a esos montes cubiertos de horror y sangre, pero pensaba en Carlota, en la pensión, en María Clara y Altagracia, que había decidido quedarse, a pesar de todo.
“Toma nuestros datos por si decides venir algún día o por si necesitas algo, me gustaría volver a verlas”, le había dicho Altagracia, mientras tomaban un café antes de salir. “Por primera vez en muchos años guardé el nombre y la dirección de alguien en quien puedo confiar. Pero debo seguir el rumbo de esa fuerza imperiosa que me impulsa a abandonar la región. Quizá pueda regresar dentro de un tiempo. Cuando haya encontrado a mis hijos”, pensó.
Se observaba en el vidrio y del silencio brotaba su historia encerrada. Tenía sensaciones que asimilaba a paisajes, olores, a tardes de tormenta, al sabor de una fruta, al canto de un pájaro, mas no a las palabras que solo le habían mentido, se habían vaciado de significado. Vivía en el límite, en el final de sí misma. Se decía “yo” y cuanto surgía de esa palabra era la mirada empañada y el paisaje borroso. Quizá ese yo podría adquirir una existencia verdadera si ella se aliara al odio y a la venganza, pensaba. Entonces sería posible que descubriera un yo inmenso, sin límites, que se expandiera como se expanden los egos de los asesinos que habitan el mundo como si fueran sus dueños. “El mío es un yo pequeño, tímido, un yo pobre, sin las admiradas hazañas del mal y por eso el mundo me puede ignorar o destruir como lo ha hecho con mis hijos y con los miles de asesinados y desaparecidos”, se dijo.
Ella tendría que renunciar a sí misma, acercarse a los horrores vividos, a esa violencia ininterrumpida y alimentarse de eso, volver una y otra vez sobre sus recuerdos, darles la carne y la sangre de su cuerpo para que el odio surja y la rabia y la venganza. Debía permanecer en la tensión de esas vivencias, en el fuego que inician, en el furor que hacen emerger, como en arena movediza en la que se hundiría cada vez más.
No podía regodearse en el dolor y dejar que la rabia corriera por sus venas. No quería. Había sentido la vida estremecerse entre sus muslos y crecer y temblar. Aunque lo que sentía no era odio, acaso tampoco amor, la poseía un dolor que nada tenía que ver con el deseo ni con sus mentidas esperanzas, era la visión aterradora de la vida en agonía. Entonces se dijo: “Nunca más permitiré la derrota que crece desde mi misma y me abate y me ensombrece”.
El movimiento del pueblo la trajo de nuevo a la realidad. Tenía que decidir si buscaban a su pariente o continuaban el viaje hacia Sahagún, lejos de las tierras arrasadas. Sabía que allí en Sincelejo, se encontraba muy activo el paramilitarismo, pero ¿dónde no? Pronto estarían en la terminal de autobuses, en medio del bullicio y de la gritería.
Caminaban entre esas fronteras extrañas, lugares amorfos e inciertos, de amores rápidos y ebriedades violentas, de marginales y hampones, a donde llegan los viajeros, los desterrados convertidos en mendigos o en prostitutas empujadas a catres sucios para amores tristes y humillantes. Elena escrutaba el rostro de Noemi y miraba esas pensiones donde mueren los sueños y las esperanzas, veía a las mujeres con niños barrigones y calvos, a los campesinos con sus camisetas raídas, sus tres puntá gastadas, sus sombreros vueltiaos y la vergüenza en sus rostros al tender las manos mendigantes. Entonces Noemi le devolvía la mirada y Elena regresaba a las escenas callejeras. No se decían nada, en esos trayectos de huida y miedo habían desarrollado una lengua donde el desasosiego, la duda y la desconfianza se trasmitían sin palabras.
Esa desconfianza las apartaba de todo y de todos; Noemi miraba los rostros de las personas y ninguno le generaba simpatía. Rostros amargos como el café negro que se estaba tomando. Y en medio de esa baraúnda alcanzó a leer los encabezados de periódicos: “Sangrientas masacres en los Montes de María, semanas de horror”, “Cientos de desplazados en Los Montes de María por masacres de los paramilitares”. Otros titulares, en cambio, explicaban el desplazamiento por los enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla: “Cientos de bajas en la guerrilla”. Al leer esto, sintió que la sangre se le convertía en fuego. Caminaba presa de una honda desazón, con ganas de gritar, de destruir aquellos puestos de cachivaches, y tan rápido que obligaba a Elena a correr detrás de ella. Las calles no tenían el más mínimo espacio. Todo le parecía compacto, era imposible sentirse libre del contacto físico, sin presión, sin miradas sobre su cuerpo. Sentía que respiraba pasteles, bollos, alegrías, que el aire estaba lleno de raspados de hielo, camisetas de equipos de fútbol, herramientas chinas “todo a mil pesos”, de minutos para celulares y de susurros de cuerpos en venta: “Barato papacito que hoy no he desayunado, venga mi amor para que se relaje”, el aire la asfixiaba y le llenaba los pulmones de humo de fritanga, y los ojos se obnubilaban con las miradas derrotadas y los cuerpos arrancados de la humanidad, asediados por la ignorancia y el hambre.
“¡Necesito un trago!”, se dijo. Entró al primer bar que encontró abierto y su corazón volvió a volcarse y la sangre palpitó más fuerte en sus sienes. En una mesa estaban unos hombres tomando ron; vociferaban, dueños del mundo y de la vida, autoritarios, seguros, libres. Llevaban los adornos de oro que siempre exhiben con orgullo, pues saben que allí, todos conocen la gramática de la ostentación que expresan en sus gestos y en la actitud de sus cuerpos en la que puede leerse el desprecio por la vida y la resolución inquebrantable de destruirla. Esos hombres llevaban la marca de la muerte en el tono despótico de sus voces, en sus piernas abiertas y en el modo como se dirigían a la mujer que los atendía. Son los señores de la muerte, lo sabe también Elena, lo saben todos en aquel bar.
Noemi retrocedió y en actitud desafiante, los miró. Acostumbrados a que su presencia intimidara, le sostuvieron la mirada hasta que uno de ellos dijo:
—¡No lo mate! Se lo suplico, no es guerrillero, es cultivador de tabaco. –Y soltaron unas carcajadas delirantes, llenas de soberbia.
Otro, sacando la lengua obscenamente, agregó:
—¡A que les hubiera gustado verla con ese cactus en la boca y los chorros de sangre resbalándole por los labios! –Y volvieron a reír mientras brindaban con sus copas.
Noemi y Elena se paralizaron al oír aquellas palabras, esos rostros serían inolvidables. Salieron de allí, giraron en la esquina y los perdieron de vista. Desoladas, caminaban sin rumbo. Ya Noemi no tenía deseos de llamar a su primo, y aunque debía pedirle su plata, solo quería tomarse un ron y huir de esa ciudad cuyos malos augurios la aplastaban. Necesitaba pensar con lucidez y no movida por aquellas emociones.
Entraron en un restaurante, Elena miraba la carta: mote de queso, empanada de huevo, bollos de yuca y jugos, Noemi pidió un ron doble y cigarrillos. No tenían nada que decirse, y el silencio creaba entre ellas un espacio vasto para las imágenes y esos rostros que las golpeaban repetidamente, en un eco que crecía. Cuando Noemi sintió que iba a gritar hundida en la impotencia y la desesperación, aspiró una bocanada de humo que la contuvo, y dirigiéndose a Elena, dijo con resolución:
—¡Nos vamos! No podemos estar cerca de esos asesinos, aquí se ve la muerte tatuada en los rostros. Siento que una cosa oscura crece dentro de mí y la detesto, es como una marea que arremete contra la esperanza y me llena de rabia.
La mirada asombrada y temerosa de Elena la interrumpió. Trató de cambiar el tono pero no pudo. Callar sus pensamientos era continuar con el engaño, sumarse al artificio, y no estaba dispuesta, así que le dijo sosteniendo su mirada.
—Sí. Odio todo esto y no voy a callarlo aunque seas una niña. Ya te robaron la infancia, la vida fue asaltada en ti cuando apenas comenzabas a vivir. Has visto y vivido tantas cosas que podrías tener mi edad, y no voy a protegerte ahora.
—¿Escuchaste lo que dijeron? Me parece que hablaban de una mujer a la que seguro mataron. Tengo mucho miedo. También me quiero ir, pero cómo vamos a llegar a la terminal sin pasar por donde ellos están.
—Esperemos aquí hasta que esos hombres se hayan ido. Más tarde vamos a comprar los pasajes.
—¿Crees que estuvieron en El Salado? Allá se cultiva tabaco.
—Eso no lo sé, pero no me queda duda de que son paramilitares. La vida para ellos es un campo de batalla y de una manera u otra, siempre están destruyendo o humillando a alguien.
Decía esto mirando a las personas que se encontraban allí; caras tristes marcadas por la soledad, seres hundidos en el silencio, aburridos y ensimismados frente a sus tazas de café, entre nubes de humo de tabaco. Noemi se preguntaba cuántos de esos hombres habían sido desplazados de sus pueblos y de sus tierras, cuántas de esas mujeres, jugando a la vulgaridad y al desafío, habían sido violadas como ella, cuántos de esos seres lisiados escaparon de una matanza y agonizaron entre matorrales; y de todos esos locos, cuántos habían perdido la razón, al ser testigos del desmembramiento en vida de sus seres queridos. Entonces, sintió que el deseo de huir de allí implicaba una negación. ¿Qué hacían abandonando a quienes como ellas eran perseguidos y asediados por la necesidad y conducidos a la margen oscura de un mundo que los ignoraba y les quitaba la dignidad?
Sabía que ellas no se encontraban aun en esas orillas del vértigo, que todavía no clavaban sus uñas en la tierra, garras ya las manos, ni se defendían como animales para no ser lanzadas a la sima de la completa pérdida de la vida. Sin embargo, aquello era su futuro más probable, pues eso hace la violencia: lanza a los hombres a esos límites donde mandan los instintos. No, ella no huiría de aquellos que le señalaban su porvenir. Y el de Elena.
—Este mote de queso me recuerda a mi mamá –dijo Elena.
Esas palabras subieron por su garganta trayendo recuerdos que la ensordecieron con gritos: “Corre, Elena, huye de aquí”, y sintió nuevamente la mano sobre su brazo. De nuevo, como entonces, comenzó el batir acelerado de la huida. Sumida en el silencio y con el sabor amargo de las palabras pronunciadas sin pensar, quiso empujar su memoria. ¿Qué había pasado luego? ¿Quién había sido aquella persona empeñada en salvarla? Parecía estar ante una pared que ocultaba lo ocurrido después de los gritos de su madre; esa voz que quizá no volvería a oír nunca de sus labios y sin embargo, escucharía siempre como una letanía.
Apretó los párpados para no llorar, cerró los puños y dijo tres veces el nombre de su madre: una a su cuerpo cuando la cargaba y la llevaba a la cama, otra a su corazón que palpitaba cuando ella la abrazaba y otra a su alma que la llenaba de imágenes cuando le contaba cuentos. Pedía con todas sus fuerzas, que su rostro no se borrara jamás, que el amor fuera como las ceibas bongas, altas y robustas; pedía y se prometía que nunca dejaría de proteger su memoria. Mientras tanto, Noemi miraba los titulares de los periódicos sin atreverse a leer el contenido, le disgustaba enfrentarse a esa voluntad de ocultar la realidad, de disfrazarla con la gramática de las mentiras.
Caminaron para alejarse de aquel hervidero. En cada recodo había un mendigo con el rostro deformado, un paralítico o un hombre exhibiendo una herida, y las miradas de quienes se les acercaban ofreciéndoles algo pasaban de la inocencia fingida a la malicia y al engaño. Allí cohabitaban la desesperación y la lucha más intensa por recoger algunas monedas. Aquello parecía una feria de seres acorralados en cárceles invisibles, despojados de toda dignidad. El desamparo latía en los cuerpos y una ira contenida palpitaba entre las palabras que usaban para pedir, vender o amenazar. La violencia vivida los había conducido hasta allí.
—Voy a llamar a mi primo para que me mande la plata a Sahagún y nos podemos quedar allá un tiempo mientras averiguo dónde van a abrir fosas –dijo Noemi.
Y pensó: “Aunque no sé cómo voy a reconocer a mis hijos si no tenían ninguna seña y jamás habían ido al dentista; era don Tomás, el barbero del pueblo, quien les sacaba las muelas cuando les dolían y él no llevaba registros. ¿Todavía tendrán las cadenitas de plata con sus nombres y fechas de nacimiento? ¿Nada más? No. Tengo que confiar en lo que diga mi cuerpo”.
Cuando el autobús tomó la carretera hacia Sahagún, Noemi dijo:
—Esta es una ciudad sin perros.
La luz del atardecer perfilaba el contorno de los árboles donde los loros se refugiaban en medio de aleteos y alboroto. Elena amaba a esas aves. Producían en su alma infantil un efecto mágico. Sacaba la cabeza por la ventana y disfrutaba escuchando la algarabía. Todo parecía estar en su sitio justo.
“Es maravilloso observar el mundo cuando me aleja de los temores, sin el cansancio de pensar que me roba el cuerpo –pensó Noemi–; quiero quedarme en este velo, en esta niebla que me detiene ante el paisaje como si solo existieran mi mirada, el rojo del horizonte y el aire caliente que me golpea el rostro. Sentirme una de esas loras en un mundo ordenado y preciso: caer del sol, correr del viento, volar hacia el sueño. Necesito abandonarme ante el paisaje y que los sonidos arranquen hasta el último dolor. Olvidar al menos por unas horas, permanecer vacía, salir de las aguas en las que siempre estoy al límite del ahogo. Cerrar los ojos y vagar. Lejos del mundo feroz, del temor de ese animal asustado que nada dentro de mí”.
La invadía la sensación de dejar atrás el único material intocable e inmutable de su vida que la anclaba al pasado denso que odiaba, aunque a veces le enviara señales de ilusión y esperanza, signos de cambio y de lugares fecundos en el alma en los que no todo era violencia. “Pero camino con los pies atados a una piedra que me frena los pasos. A punto de emprender el vuelo hacia otros sueños, la realidad me ataja y regreso, atrapada, hacia la muerte. A veces me basta una palabra, a veces una mirada furtiva en la calle, a veces un sueño, a veces el asalto del miedo. Es estéril la vida naufragando en el desasosiego. No logro cambiar el rumbo de las imágenes ni las marcas sobre mi sexo saqueado. Atacado con el pretexto del amor –seguía pensando Noemi–. Muerte. La busco afuera, donde ella palpita, íngrima; la encuentro entre los cuerpos harapientos, en los ojos desamparados y suplicantes. Eso es la muerte. ¿Pero acaso la muerte, el asesinato, es solo el que destruye al animal y no la acción que saca a una persona del sentido y la deja náufraga en la superficie del mundo? ¿Por qué no puedo denunciar a aquellos hombres por haberme vaciado el alma, por haber robado mis esperanzas y haberme dejado en un mundo estéril donde solo permanece el animal que respira y tiembla? ¿Por qué ninguno de aquellos hombres será juzgado por haberme quitado la vida? ¿Y la vida? Es este olor a estiércol y leche cuajada; tocar el viento, la suavidad de la hierba, el calor de un animal”. Entonces apretó los puños, clavó las uñas en las palmas de las manos y contuvo el aire casi hasta el ahogo; y en ese instante preciso del ya no más, donde podía sentir la presión de la muerte, la bestia que latía en sus venas invadió su cuerpo y abrió sus manos al mismo tiempo que la obligaba a respirar. Sentía la vida.
Noemi pensaba que el objetivo de la guerra no era el animal, sino reducir lo humano, humillarlo hasta despojarlo de su dignidad. Sospechaba que los guerreros habían comenzado la destrucción de la vida en la lucha contra las pulsaciones de lo vivo, expresada en risa, en ternura, en pensamiento. Para resistir era necesario recordar y sostener en la mirada el misterio que nos inquieta de otra mirada. Entendió que la memoria era lo único que podía sacarla del camino hacia el vacío al que la conducían aquellas muertes.
Pasaban por caseríos que parecían pueblos fantasmas; solo las luces lánguidas los denunciaban en la sabana.
—Sé de estos pueblos que eran alegres y parranderos y ahora enmudecen apenas cae la noche y las puertas de las casas se cierran con doble tranca con la falsa ilusión de detener a las jaurías de asesinos. No se escucha el hincharse del acordeón ni los sonidos opacos de las tamboras. Las gentes de esta región han sido siempre abiertas, dispuestas y simpáticas, curiosas del otro, de relaciones fáciles; pero todo eso se perdió, igual ocurre aquí, en el autobús: el miedo silencia las palabras espontáneas y arrebata la confianza. Lo reconozco en las miradas que huyen recelosas, esquivas, casi acusadoras –hablaba Noemi como para sí misma, en un tono tan bajo y monótono, que Elena no le prestaba atención.
—Yo misma abandoné mi pueblo cuando se hizo invivible por la violencia más atroz e inimaginable. Luego de los asesinatos, no confiaba en nadie, y solo vivía para protegerme. Diariamente se esparcían rumores, prohibiciones, advertencias, amenazas entre las familias, entre hermanos, entre amigos entrañables de la infancia. Algunos muchachos habían ingresado en las autodefensas, otros a la guerrilla y muchos se mantenían en un equilibrio más mortal incluso, pues atraían las sospechas de todos. Mis hijos no estaban en la guerra, iban al jornal y regresaban sin hablar con nadie, esto también era extraño. Quizá por eso habían desaparecido. Un día salieron a trabajar y no regresaron más.
El autobús frenó sorpresivamente e interrumpió el monólogo de Noemi. Al pasar una curva se encontraron con varios carros detenidos. En medio del sobresalto el chofer gritó:
—¡Un retén! ¡El que deba algo coja el monte!
—¿Un retén de quién? –preguntó una mujer con voz apretada.
—No sé, no alcanzo a ver detrás de ese poco de carros. Pero se les advirtió sobre lo arriesgado que era salir a estas horas. ¡Ustedes saben que está prohibido! ¡Y aún así puyaron y ajá! Acá nos cogieron. Ve a mirar Fredo.
El ayudante del chofer se bajó de un salto y fue a pedirles información a los conductores de los automóviles. Los pasajeros quedaron expectantes y temerosos; las miradas inquisidoras que se dirigían ahora mostraban que la duda y el miedo ya comenzaban a actuar. Cuando el ayudante regresó, encendió la luz y dijo que era un retén del ejército y que tuvieran los papeles de identificación a mano.
Elena se aferró a Noemi y le dijo:
—¿Y si ese hombre está ahí?
—No te preocupes, estamos muy lejos del Carmen –le dijo.
Sin embargo, Noemi sabía que sí podía encontrarse allí y que en un retén a esa hora en medio del camino, era muy fácil que las detuvieran e incluso que las mataran. Asomada por la ventana, veía a hombres armados, nerviosos y listos para disparar.
Algunos militares abordaron el bus mientras otros los esperaban en la carretera.
—¡Bájense! Los hombres pongan las manos contra el bus, las piernas separadas y mirando al frente. La libreta militar lista. Las mujeres hagan fila al lado derecho. –Dijo el que estaba al mando. Revisaba los papeles y miraba los rostros con desprecio. Entonces le preguntó a Noemi.
—¿Dónde está su marido? En la guerrilla seguramente, y es tan cobarde que la deja viajar sola con niños por esta zona –dijo mirando a Elena.
—Es mi hija. –Elena, pegada a Noemi, buscaba disimuladamente un rostro entre los rostros, el de aquel hombre que la había reconocido.
—Y su marido dónde está –repitió–, o es que no tiene. –Se acercó más y le tocó ligeramente la mejilla.
Con un gesto de rechazo. Noemi le respondió:
—Está muerto.
El militar le devolvió los papeles, ya de espaldas les dijo que regresaran al autobús y se dirigió a los hombres que estaban tal como se les había ordenado.
— Miren hacia el frente, guerrilleros de mierda. ¿Dónde llevan las armas? En estos pueblos solo hay terroristas. Han hecho muchas masacres en los Montes de María y la orden es darles plomo a todos.
Mientras los requisaban les preguntaba dónde trabajaban y los hombres les respondían temerosos, cabizbajos, siempre pegados al autobús. Un joven de unos diez y ocho años giró hacia él para responderle. Entonces, encolerizado, ordenó que lo separaran del grupo, lo tiraron al suelo, le pegaron con las culatas de las armas y lo patearon. Noemi que estaba atenta a lo que pasaba, les gritó:
—¿Es que lo piensan matar o qué?
El militar la alumbró con la linterna y le dijo:
—¿O qué? Si es tan valiente bájese que aquí le damos lo que le hace falta. Seguro que no tiene un hombre que le tape la boca, vieja puta. Respete la autoridad.
—¡Cállate! ¡Cálmate! –Le dijo Elena muy asustada y la abrazó. Y Noemi, sorprendida por su propia osadía, entendió el riesgo que habían corrido y permaneció en silencio.
Algunas personas se bajaron de los carros y se dirigieron hacia allí, al notarlo, los soldados se dispersaron rápidamente y levantaron el retén. El muchacho, doblado por el dolor, logró llegar hasta su puesto en el bus. Le corría sangre por el rostro. Noemi le ofreció su botella de agua y lo ayudó a recostarse, entre quejidos, le dio las gracias. Nadie dijo nada, nadie más se acercó a ayudarlo; cada uno se encerró en sus pensamientos en medio del miedo. El autobús arrancó.
La indefensión del muchacho la hacía pensar en sus hijos, en los hijos de toda esa turba de mujeres que había conocido durante el recorrido del espanto, detrás de las huellas ensangrentadas de los asesinos, en los escombros de los pueblos incendiados, en las fosas de la tierra profanada. Habrían podido desaparecerlo de no ser por la gente que se encontraba allí. Pensaba Noemi, pero entonces, ¿cómo habían logrado hacerlo con miles de personas de las que nada se sabía? ¿Acaso otras miles atemorizadas permanecían en silencio permitiendo que cuantos caminaban, cavaban y suplicaban buscando sus muertos para poder enterrarlos, vivieran en el limbo de esa muerte? Había visto a cientos de mujeres ir de un lugar a otro, esperanzadas, pidiendo que las autoridades las acompañaran y siguieran con ellas las pistas falsas, las denuncias engañosas. Muchas veces solas, las vio cavar y constatar que los asesinos habían regado las habladurías para despistarlas y poder cambiar los restos, quemarlos o tirarlos a los ríos.
Elena miraba fijamente al muchacho: era moreno y de facciones angulosas, como recortadas. Los ojos negros, enmarcados por unas cejas tupidas, se abrían asustados cuando miraba a quienes iban cerca de él en el autobús. Lo veía doblarse por el dolor y cada mueca acentuaba el temor de Elena. No lograba apartar su mirada del joven, la atraía en la hermandad del peligro, en el desamparo, en el miedo y en la orfandad que ella también sintió cuando los militares lo humillaban. Eran ecos de una sensación que se había convertido en un sobresalto permanente que la quemaba con ansiedad: un temblor que llevaba en su alma desde cuando deshidratada y errática se movía hacia la muerte. Se acercó a Noemi buscando una seguridad que le calmara el trote acelerado de la sangre.
Por momentos, Elena escuchaba las quejas del muchacho cuando el autobús daba un salto o frenaba bruscamente; entonces se tensionaba en un auxilio que no llegaba a realizarse, el miedo detenía la acción y la obligaba a permanecer inmóvil, suspendida en sensaciones que desde ese cuerpo herido golpeaban el suyo. Miraba su cabeza inclinada y su postura encogida, y destellos de otros cuerpos doblados le llegaron a la mente; tembló con el temblor del muchacho, espejo atroz atrapado en el pánico.
—Tengo que ayudarlo –dijo Noemi. En cuclillas sobre el pasadizo del autobús, le preguntó– ¿cómo te sientes?
—Creo que tengo una costilla rota porque me duele mucho al moverme. Me llamo Nilton, vivo en las afueras de Sahagún con mi mamá, pero hoy no voy a poder llegar hasta mi casa.
—Yo le aviso a tu mamá, pero primero vamos al hospital para que te atiendan y vean lo que tienes.
—No puedo hacer eso, doña, no tengo plata.
Noemi permaneció unos minutos junto a él, quería darle confianza, prodigarle acaso un poco de ternura, pero rápidamente recapacitó: no es ninguno de mis hijos, y ese desgarramiento que la habitaba como si le hubieran vuelto girones las entrañas, irrumpió de nuevo y la sumió en la desolación. Entonces, regresó a su asiento. El silencio de sus compañeros de viaje ante la injusticia transformó su dolor en rabia; quería llegar rápido y separarse de esa gente; miraba hacia la oscuridad, mientras una palabra taladraba su cabeza: ¡cobardes! La repitió hasta que empezó a perder sentido.
Descubrió entonces que de tanto usarlas, las palabras se rompen y nos envían al vacío; no dicen nada, enloquecen. Lo que quieren expresar huye de ellas, se vuelven inútiles. Cobardes, repitió. ¿Qué decía esa palabra? Ante el riesgo de muerte, esas personas no ayudaron al muchacho. Morir por salvarle la vida a un desconocido, ¿sería entonces no ser cobarde? ¿Por qué le producían tanto desprecio los pasajeros que no habían reaccionado? ¿Por no querer morir y porque en ellos la sangre palpitaba tan estruendosa que amordazaba sus palabras y sometía lo que hubieran querido hacer? ¿La valentía era acaso una inclinación hacia la muerte, cuando la vida había perdido sus pulsaciones de manera que no importara morir? Ella estaba tan cansada y derrotada que podía ser valiente. ¿Qué valía la vida para ella? Vacía de sentido como las palabras, su única dirección era buscar unos restos, unos cadáveres, unos indicios siempre equívocos.
En el fondo tengo la certeza de que mis hijos están muertos, fueron asesinados. Pero saber no basta, tengo que confirmarlo con el polvo, con los restos atormentados, con los cuerpos torturados, con las últimas palabras vacías e inútiles que pronunciaron antes de recibir las balas o las puñaladas. ¿Y esto es mi vida? ¿Esta mi valentía? Mi atrevimiento es mi cobardía. Quizá, simplemente, no quiero seguir más el curso de fosas y cadáveres, ni nadar en sueños en ese río de cuerpos mutilados, de gritos de agonía en días que son largas noches, porque el sol retrocedió en su curso. Acaso la valentía de unos pocos es el acatamiento de la orden de muerte que imponen esas hordas de bestias furiosas, que arrecian el terror y arrinconan la vida entre el espanto y la obediencia.
El autobús entró a Sahagún por unas calles desiertas. Rompía el silencio el rumor de la música de los bares vacíos. El reloj de la iglesia daba campanadas cuando se detuvieron en la terminal y los pasajeros, con mucha prisa, buscaron la salida. Noemi y Elena ayudaron a descender a Nilton que sudaba copiosamente por el esfuerzo y el dolor. Ya en la calle, dijo:
—Me falta el aire, casi no puedo caminar. –Unas lágrimas le rodaron por el rostro. Noemi paró un taxi y le pidió al conductor que los llevara al hospital.
—Súbete adelante –le dijo.
Casi sin poder moverse y retorcido por el dolor le dijo a Noemi mientras intentaba subir al taxi:
—Seño, no tengo nada de dinero.
Haciendo caso omiso, lo ayudó a acomodarse, Elena miraba a Nilton. Ahora lo veía más alto y su cuerpo ya no le pareció tan débil. Desde la silla de atrás del automóvil, podía verle el cuello y el pelo de rizos apretados motilados casi al rape. Al llegar y ayudarlo a bajar, sintió sus músculos fuertes y duros y el brazo que apoyó sobre ella llevaba todo el peso del cuerpo y la hizo tambalearse.
El hospital era una casa vieja con algunas reformas improvisadas. Habían derribado unos muros para abrirle espacio a la sala de espera, donde se hacinaban los enfermos. En las papeleras había gasas, algodones sucios, botellas vacías. El piso estaba manchado de sangre seca y polvo. Las paredes descascaradas permitían observar las capas de pintura superpuestas y las manchas de grasa dejaban adivinar los cientos de personas que se habían apoyado en ellas. Sobre las bancas destartaladas, los enfermos, con rostros demacrados y miradas ausentes, acentuaban más la atmósfera de precariedad.
Noemi dejó a Nilton recostado en una pared, se acercó a la recepcionista, y le pidió que lo atendieran de urgencia.
—No hay médicos disponibles seño. Vuelvan mañana. Le respondió la mujer.
—Este muchacho tiene una costilla quebrada y está respirando con mucha dificultad.
—Ya te dije, no hay médicos y no hay lugar. No hay camas. Hace unas horas llegaron unos militares heridos en una emboscada de la guerrilla y todo el personal está ocupado. Llévatelo y que regrese mañana.
—No puede moverse.
—Entonces que espere hasta que algún médico se desocupe y lo pueda atender.
Noemi le explicó al joven lo que ocurría y le pidió el teléfono de su madre para avisarle. Cuando llamó le contestó una vecina, que al enterarse de la situación le aseguró que al otro día temprano le daba el recado a doña Ana para que pudiera llegar en la mañana.
Al regresar, Noemi encontró a Nilton que se quejaba tendido en el suelo y Elena sentada junto a él. Volvió entonces donde la recepcionista y le preguntó:
—¿Algún médico puede recetarle algo para el dolor mientras lo atienden?
—No puedo abandonar la recepción, pregunta en la farmacia, allí te pueden recomendar algo.
Visiblemente contrariada, Noemi se acercó a una farmacia donde la gente, apremiada, pagaba las medicinas por el doble de su valor. Compró lo que recomendó el farmaceuta y se lo llevó al muchacho, quien luego de tomarse la pastilla, se durmió. Elena continuaba a su lado, vigilante, mirando con disimulo a los enfermos que poco a poco, vencidos por el dolor o el cansancio de la espera, se quedaban dormidos. Salió con Noemi hacia una cafetería aledaña al hospital. La noche era fresca y sintieron el aire limpio que penetró en sus pulmones.
—Nos espera una noche muy larga –dijo Noemi–, la mamá de Nilton, la señora Ana, no puede venir hoy, sino mañana temprano, así que debemos quedarnos con él y acompañarlo.
—Claro –contestó secamente Elena. Pero atrapada aún por lo que había ocurrido, le preguntó–: ¿Por qué le pegaron?
—Porque la guerra es así: saca de nosotros esa bestia que golpea, abusa y asesina. No debían haberlo herido ni tampoco tratarnos como lo hicieron.
—Tengo miedo de que te pase algo. Mi mamá… –No pudo terminar, puso la cabeza en los brazos de Noemi y comenzó un llanto contenido que la estremecía. No quería ser una carga más para Noemi, no quería volver a llorar nunca; temía que la abandonara si no se mostraba fuerte, y sabía que, aunque su dolor estallara por dentro, debía aguantar y continuar con valentía.
—No nos va a pasar nada –dijo Noemi–. Vamos a estar juntas. No voy a dejar que te hagan daño. –Entonces, como si llegara de un lugar lejano y silencioso donde no había ninguna emoción, pensó en su penuria.
No tenía nada, vendió el rancho cuando la situación se había vuelto demasiado peligrosa para quedarse y decidió empezar a buscar a sus hijos; era una desplazada de pensión en pensión, buscando datos en las instituciones del gobierno y adentrándose en los peores lugares del bajo mundo donde sintió el odio reconcentrado y la vida desperdiciada en todas sus formas. Como una eterna nómada, la desaparición de ellos también había sido su desaparición. ¿Quién era ahora? No tenía un lugar en el que habitar y compartir la vida como lo hacían esas personas que comenzaban a encender las luces de las casas, a preparar el desayuno en un roce de cuerpos y miradas que muestran las raíces de la vida y le dan vigor y sentido. A veces, por precaución para no quedarse sin dinero trabajaba en oficios donde no se construían relaciones. Lo que sabía hacer era inútil en la ciudad. Allí no se siembra, no se cosecha, no se crían gallinas ni cerdos ni hay vacas para ordeñar. En las ciudades estos saberes no sirven para nada, y a las mujeres como ella, les arrancan la dignidad y generalmente las convierten en prostitutas.
Una luz rosa se abría en el horizonte. El ambiente silencioso del amanecer comenzaba a llenarse de ruido y de personas que poblaban las calles. Noemi añoraba su casa, su vida perdida: sus animales a los que tantas veces hablaba, las gallinas que picoteaban el vidrio de la ventana para que les diera maíz.
—Cómo echo de menos a Capitán y al Negro, los perros que desaparecieron con mis hijos. Ellos me alertaron al no regresar esa mañana, pues siempre los acompañaban hasta la entrada del pueblo y luego, correteándose y jugando, regresaban a la casa. Ese día no volvieron. Ni mis hijos ni ellos –se dijo en voz alta.
Rígida frente a aquel amanecer magnífico, se preguntó cuándo acabaría esa errancia, cuánto tiempo podría continuar arrancada de todo, y entonces la muerte volvía a elevarse como meta: el día que encuentre a mis hijos, así sea como polvo de mi cuerpo en el polvo de la tierra, me voy a morir tranquila, pensó.
El sol ya había salido. Noemi se limpió los ojos con las manos y regresó a la sala de espera en la que ya se encontraba Elena. Al cruzar la puerta, un olor a alientos enfermos y trasnochados la hizo retroceder; tomó nuevamente aire y se internó en aquella atmósfera fétida. Elena estaba dormida en el piso cerca de Nilton, que permanecía tendido con los ojos abiertos. Se acercó.
—¿Cómo amaneces? –le preguntó.
—Me duele mucho y casi no puedo moverme; ¿me podrías dar otra pastilla?
En ese momento, Elena se despertó y se aferró a Noemi con un fuerte abrazo sin palabras.
—Ve a tomar aire fresco –le dijo Noemi en medio de aquel abrazo. Sin embargo, Elena seguía asida a ella con fuerza–. Anda, no es bueno que te quedes aquí –y le soltó los brazos.
Elena salió y permaneció en la puerta observando a la gente que pasaba. Entretanto, la señora de la recepción llamó al muchacho para que lo revisaran. Con gran esfuerzo, Nilton se levantó y llegó hasta el consultorio. Noemi, entonces, salió a buscar a Elena, se sentaron juntas en el muro de una casa vecina y esperaron. Una mujer ya mayor entró angustiada al hospital; al poco rato salió, se dirigió hacia ellas, y dijo:
—¿Noemi?¿Usted fue quien trajo a mi Nilton al hospital?
—Sí. Usted es Ana. ¿verdad? –Se estrecharon las manos y la señora se sentó junto a ellas en el muro.
—Me dijeron que lo está revisando el médico. ¿Qué le pasó?
—Hubo un retén militar en la carretera. Pidieron los papeles y pusieron en fila a los hombres junto al bus, él los miró a la cara al entregar los papeles, y comenzaron a atacarlo a culatazos.
La mujer tenía la cabeza inclinada y lloraba; se veía que era de origen campesino y humilde. Mientras escuchaba lo que había acontecido, jugaba con una pequeña monedera de cuero ya gastado que movía nerviosamente entre sus manos.
—No sabe cuánto le agradezco lo que hizo por mi hijo, en estos tiempos eso es raro; ahora no importa lo que les pase a los demás y la violencia revienta por todas partes sin que nadie haga algo. Estamos tan solos frente a la injusticia. Se ve que usted es distinta. Le dije a Nilton que no fuera a Sincelejo; desde que los paramilitares mataron a sus dos hermanos mayores, este muchacho se enfermó, no piensa sino en que se les haga justicia. Es una idea fija y eso es peligroso. La señora se secaba las lágrimas con un pañuelo curtido y casi desecho, y sus palabras roncas apenas se escuchaban.
—No tengo dinero para pagarle lo que ha hecho por el pelao. Es el único hijo que me queda, y aunque abandonó el estudio y parece que llevara fuego en el alma, es bueno. La tristeza me ataca a menudo, no me deja trabajar en el pequeño monte que tenemos a dos kilómetros de aquí, por eso está abandonado, pues él tampoco trabaja la tierra, obsesionado con que se haga justicia para sus hermanos. Yo le digo que en este país buscando la justicia se encuentra rápido la muerte. Pero no me hace caso, nunca le dan noticias acerca de la supuesta investigación. No va más a menudo a averiguar porque ya no tenemos ni maíz ni huevos ni leche para vender en el mercado. No tenemos plata. Y sé que también lo voy a perder a él en uno de esos viajes.
Elena, que parecía no soportar más esas historias, se había levantado y estaba frente a una casa observando unos pericos. Noemi escuchaba a doña Ana y miraba a Elena. En ese momento, la mujer de la recepción del hospital les avisó que Nilton ya había salido. Tenía una costilla quebrada y debía permanecer en quietud y tomar unas pastillas para el dolor que el médico le había recetado. Doña Ana abrió su monedera, contó las monedas y dijo:
—Bueno me alcanza para una o dos pastillas. –Pero al darse cuenta Noemi se apresuró y le compró la fórmula.
—Quedo muy agradecida con usted –dijo doña Ana–. Me tienen que aceptar entonces la invitación a almorzar al monte. Aún me quedan unas cuantas gallinas. ¿Ustedes viven aquí en el pueblo? –Le preguntó a Noemi.
—No. Nos vamos a quedar unos días y voy a aprovechar para buscar trabajo –le contestó Noemi sin dar más información–; venimos de El Carmen de Bolívar –agregó.
—¡Ah! –dijo la señora Ana; eso por allá está muy caliente y no debe haber trabajo.
En ese momento llegó hasta donde ellas un jeep destartalado, la señora Ana saludó:
—Don Ramón, cómo está, esta es la señora que le conté, la que trajo a Nilton al hospital y lo ha cuidado toda la noche; y ella es su hija. ¿Nos puede llevar de regreso al rancho?
—Claro seño Ana. Vamos.
Nilton se sentó adelante, se quejaba con cada salto del jeep y no respondía a ninguna de las preguntas que el conductor le hacía. Entonces este miraba a Noemi por el retrovisor y le indagaba:
—¿Fue muy violento el retén? ¿Había muchos militares? De aquí pa arriba la cosa está muy complicada y han ocurrido muchas masacres.
La señora Ana interrumpió el interrogatorio y se apresuró a decirle:
—Cuando lleguemos le voy a entregar una gallina como pago según lo acordamos.
La sabana se abría inmensa, Elena estaba encantada, no quitaba los ojos del paisaje y tendía los brazos para tocar los árboles, mientras Noemi respiraba el olor a campo y sus pulmones se llenaban con un aire de nostalgia, y la señora Ana acariciaba la cabeza de Nilton. Cruzaron un caserío y un poco más lejos llegaron a una casa de bahareque donde se veían algunas gallinas caminando por la huerta enmalezada, tres perros dormidos, abatidos por el calor y dos vacas en un pequeño pastizal. Habían llegado.