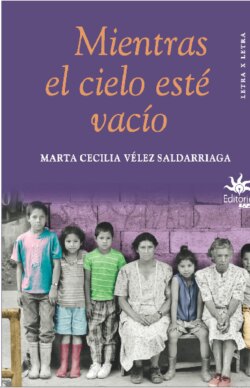Читать книгу Mientras el cielo esté vacío - Marta Cecilia Vélez Saldarriaga - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPÍTULO 4 EL PESO CON EL QUE CAE UN HOMBRE
ОглавлениеEl cielo tiene la transparencia de un lago sobre el que brillan millones de estrellas; sería mejor que fuera una noche de tormenta, pensaba, cuando el firmamento se cierra, los sonidos del viento traen mil fantasmas y las propias voces interiores animan los miedos que se disuelven y desaparecen con el amanecer; podría creer entonces, que sus torturas eran una conspiración de la oscuridad amenazante y que esa pesadez de su alma se correspondía con las nubes densas. Pero no, los pensamientos y los recuerdos se agolpaban sin tregua en su mente, y soñar era inútil por la repetición de su tormento. Lloraba. Ríos de sangre corrían a sus pies, cuerpos asesinados yacían en el borde de la cama y el cuarto en el que se encontraba junto a los muertos era una cárcel. Sabía que esos barrotes habían sido elevados desde su ira, que la justicia que buscó para los suyos lo había condenado; y aquella mirada que llevaba tatuada en la retina le mostraba cuánto se había mutilado; era insoportable.
“Crucé esa puerta y lo perdí todo –se dijo en medio del temblor y de la angustia que lo sobrecogía–. Mi vida es un amasijo de carne y sangre, y destruí el amor que es la vida de verdad. Ya no sueño, vivo al otro lado, por fuera, y apuro el día contemplando las ruinas que he dejado detrás de mis pasos. ¿Si me quedara aquí escondido, o me fuera lejos y abandonara a los hombres que animan a la bestia, cambiaría algo? No. El desborde y el odio están dentro de mí, alimentados con el dolor, con los viajes inútiles en busca de justicia, con la humillación por parte del ejército y el persistente saqueo del monte por los paramilitares”. Miraba a través de la ventana ese espejo negro y titilante que le devolvía las imágenes de sí mismo. Alejado de la comunidad humana, Nilton lloraba con cada arremetida de ese otro que ahora no era más que un habitante de sí mismo, que lo torturaba con el eco del reproche y con el tormento de no hallar explicación para su acto.
Nunca pensó que traspasaría el umbral de la desesperación y la culpa; jamás pudo prever cómo, aquella materia desconocida, ese gusano silencioso que penetra poco a poco el corazón sin dejar huella, lo había moldeado. ¿O tal vez el gusano ya estaba allí hasta que un acontecimiento despertó su voracidad, dejando a su paso esos caminos cavernosos que luego él recorrería? En el insomnio encuentra al otro que un día se había erigido en juez implacable, y que desaparecía ante este nuevo ser, que surgió lentamente de su interior y cada día tomaba más fuerza.
En poco tiempo degustó el poder, ahora eran los demás quienes lo miraban sumisos y humillados, suplicantes como él en otra época. Y supo que había ingresado en el desierto, en un vacío tal, que ya no tenía ruta ni plan de vida. Se encontraba en la cima, podía hacer lo que quisiera y, sin embargo, ya no quería nada.
Le bastaba con estirar la mano para tomar el mundo. La estiró y se topó con la culata de su revólver. Ese era ya su amor. Rozó su mejilla con el cañón, con el dedo en el gatillo lo apoyó contra la sien, luego desde la boca lo deslizó hasta el corazón, el estómago, el sexo, tal como había recorrido otros cuerpos antes de dispararles. Aquella arma le dio a probar el poder, y desde las profundidades desconocidas de sí mismo, también le había sacado a ese hombre violento y asesino que ahora era. Aunque al someter ese cuerpo infantil no tuvo necesidad de usarla, le bastó con su fuerza.
No podía dormir. Quería callar los remordimientos con un sueño ebrio y amnésico, pero la sangre hervía en sus venas y lo apremiaba a buscar alguna acción que la apaciguara. Puso su arma en el cinto y en silencio, imitando a las sombras, salió de la casa. Miraba hacia los lados en un acecho depredador que se enfrentaba con el paisaje y el silencio; se diría el único hombre sobre esa tierra asolada de su infancia, ahora tan apartada y ajena como sus hermanos asesinados. Ya no le temía a la muerte, sentía que la historia del niño que había elevado cometas y jugado allí, no era real: un niño temeroso y reconcentrado que corría por esas planicies, al que asustaban los mayores con sus voces fuertes, sus sombreros bajeros y el zurriago en la mano, siempre listo para golpear. Sí. jugaba como todos, con todos, pero no era como ellos, algo lo había hecho inseguro, como si caminara sobre arenas movedizas, y por eso se burlaban de él y le decían “la niña Pepita”. Siempre lo habían acompañado la burla y el miedo, siempre obedeciendo. Y el dominio y la humillación. Entonces recordó aquella vez, cuando los niños con quienes jugaba le quitaron la ropa y lo tendieron en un hormiguero. Gritó tan fuerte que sus hermanos lo escucharon desde el sembradío y corrieron a buscarlo. Lo encontraron en el camino, a medio vestir y con cientos de hormigas pegadas en el cuerpo. No les dijo nada, tenía una gran vergüenza por no haberse defendido, y acaso por eso, nunca lo había olvidado. Desde entonces se apartó de los amigos y permaneció con sus hermanos quienes le enseñaron los oficios del monte y la vaquería. Se detuvo en medio del camino, sacó el revólver y disparó unos tiros al infinito. “Ojalá los alcance en la misma mierda donde se encuentren”, dijo, y sintió que saldaba una cuenta pendiente. Al poco tiempo, vio las luces de un carro que se acercaba por el camino, de un salto se metió entre los árboles, y cuando estaba a punto de dispararle poseído por el frenesí, reconoció a uno de los suyos y silbó fuerte y sostenido para identificarse.
—Te mandan a llamar, Nilton. Se acabó el descanso. Nos esperan en el campamento el martes en la mañana –dijo el hombre mientras Nilton se acomodaba en el carro aún en movimiento.
—¿Qué hay?
—Esa es la orden. Ninguno sabe nada más. Por el momento vamos para el pueblo. ¿Qué haces acá solo? –Nilton no respondió–. ¿Cómo está la vieja?
—Déjame en la gasolinera –dijo con la sequedad que lo caracterizaba–. Nos vemos el martes.
—Todavía te quedan tres días. Aprovecha, porque no sabemos cuándo se podrá regresar.
Se bajó en las afueras de la ciudad y desde allí escuchó la música. Podía ver los bares, la gente tomando y bailando los vallenatos que tanto amaba. Caminar por esas calles le producía nostalgia del que había sido en otro tiempo; quiso recuperar lo que entonces pensaba de sí mismo, pero no lo logró; en lugar de eso, la cólera que lo había invadido cuando mataron a sus hermanos y lo dejaron íngrimo le recorrió el cuerpo electrizando sus músculos; comprendió que su vida había cambiado en ese momento y que todo cuanto había sido se encontraba oculto y sometido: “La soledad y la injusticia fueron los golpes que trastocaron mi camino”, se dijo, apretando la mandíbula.
Entró al bar, se acercó a la barra y pidió dos rones dobles con bastante hielo; estar entre tanta gente lo tensionaba aún más. Añoraba la soledad, pero les huía a los ecos de la conciencia que lo atormentaban. Percibió un movimiento suave a su lado, era María, la mesera del bar con quien mantenía una relación esporádica. Se saludaron distantes y comenzaron a beber en un silencio que él se empeñaba en mantener pues sabía que ella, incómoda, intentaría llenar ese vacío narrando las historias de las personas que asistían al bar y repitiendo los asuntos que accidentalmente escuchaba. De esa manera Nilton había obtenido mucha información sobre los paramilitares de la región y en especial sobre aquellos últimos a quienes había asesinado en un acto de venganza ácida.
María era muy joven y aún no se acostumbraba a esa vida; bebía con sus clientes para espantar los deseos de llorar. Pero nunca se emborrachaba: tenía que escoger entre hundirse en el alcohol, y revivir el acontecimiento que precipitó su huida hasta aquel bar o, consciente, en una aceptación sumisa y derrotada, subir al cuarto donde cada noche la carne le abría profundas huellas y derrotaba sus sueños.
Tomaba, sobre todo, para impedir la aparición de esa imagen que la paralizaba, pero no siempre lograba espantar los recuerdos. Entonces, apretaba los ojos, presionaba con la lengua el paladar y buscaba algo en que concentrarse para distraer su mente. Para evitar que el hombre que yacía a su lado repitiera a aquel otro que en otro tiempo la tomó por asalto, ella se adelantaba a sus gestos. Quería creer que ella decidía y no que el otro la obligaba, pero sabía que desde el comienzo, los hombres eran aquel hombre y ella no había podido quebrar los espejos. No tomar, significaba llegar a la cama sin la lejanía que le producían unos rones, y tener que soportar los ojos vanos, por momentos plenos de furor y de urgencia, de quienes buscaban constatar que aún estaban vivos. Esos ojos encima de ella que a veces ocultaban en la almohada el vacío y la desesperanza.
Esa noche María observaba en la mirada de Nilton a un hombre torturado, poseído por una tristeza que parecía avergonzarlo. Le hubiera gustado hablarle, escuchar algo de su vida o quizás contarle fragmentos de la suya, sin la premura que significaba la inminencia de subir al cuarto, pero miraba a su alrededor, lo miraba a él y sentía la distancia, la imposibilidad, el abandono. Entonces tuvo deseos de huir como lo había hecho antes, en otra noche, otra soledad y el mismo cuerpo desgarrado. Nada los unía y era una tontería narrar una historia que todos conocían; la misma de miles de mujeres en cientos de ciudades. Cuando se dispusiera a cruzar la puerta del cuarto, se enfrentaría de nuevo a los fantasmas que la acosaban y a la realidad del dolor de los recuerdos.
Nilton presentía el drama de María, muchas veces había pensado en eso, pero no le había preguntado nada nunca. Ya no era hora de buscar un diálogo, se dijo, mientras observaba distraído la puerta del bar y cubría su rostro con las manos humedecidas como si quisiera despertar de un sueño. Desde que había ingresado a la guerrilla parecía una bestia en acecho; nunca estaba relajado, controlaba cada movimiento y calculaba las palabras. Aquella noche, no. Hundido en sus reflexiones, precipitado en el silencio que ya no le producía ninguna ganancia frente a María, parecía vencido, y tampoco mostraba prisa por irse con ella.
Solo quería comprender lo que había sido su vida y el motivo para violentar a Elena; pensaba que María podría ayudarlo, aunque también la había humillado y nunca se había interesado por ella, sino que la había manipulado para llevar a cabo su venganza. Lo reconocía ante sí mismo y esto acentuaba su malestar. No eran amigos ni eran amantes, entre ellos no se había creado ninguna cercanía que les permitiera tener una conversación íntima. La culpa que lo invadía después de usarla sexualmente, desataba en él una violencia arrolladora. Comprendía entonces la soledad que se había labrado y el dolor se avivaba al reconocer que sus acciones no eran justas, lo veía en sus actos contra María, contra Elena y ¿por qué no reconocerlo? Contra todos aquellos a quienes había asesinado. Él había llevado a cabo la misma violencia que quería detener.
Las imágenes del forcejeo y del rechazo de Elena se iluminaban en su mente y lo hacían temblar. Desesperado, deseaba salir de aquellas visiones de espanto, del desasosiego que le producía encontrarse del mismo lado y llevando a cabo las mismas acciones que aquellos a quienes combatía. Pero a pesar de la angustia, reconocía que se disponía de nuevo a humillar la vida, a convertir a María en el instrumento que silenciara, al menos por un momento, su enorme culpa.
Por primera vez y antes de que María lo decidiera, Nilton la tomó de la mano y con suavidad la condujo hacia las escaleras que llevaban al cuarto. Ella se extrañó de aquel contacto, jamás había encontrado en sus gestos algo que pudiera percibirse como una solicitud. Por el contrario, desde que lo había conocido, había sentido su mando y determinación. Aquella mano sobre la suya la hizo estremecer y renunciar a la única autonomía que había conservado frente a sus clientes: ser ella quien decidiera el momento del ascenso. Por un instante esperó a que ocurriera algo más, pero sus ilusiones habían sido destruidas tempranamente y sabía lo que podía esperar no solo de Nilton, sino de todos los hombres que la buscaban.
Era un saber doloroso. Cada mañana al despertar reconocía que su vida se encaminaba hacia el vacío, mientras que su cuerpo se acostumbraba silenciosamente y en contra de su voluntad, a unas maneras vulgares y a unas posturas que siempre la sorprendían con desagrado. Recordaba su niñez no muy lejana y pensaba en las enseñanzas que desde temprano su madre le había inculcado, pero tenía la sensación de que esa niña violentada y esa madre asesinada habían estado juntas en otra vida, no en esta; sentía que la violencia se lo había llevado todo y la había condenado a la repetición cotidiana de aquel ultraje.
María recordaba la primera vez que había estado con Nilton y cómo habían inaugurado las formas de su relación. Entonces, sin preámbulos, sin palabras y conducida por los gestos que él le imponía, se dejaba llevar y repetía mecánicamente lo que había aprendido con otros clientes. Nilton no era distinto a los demás, él también confirmaba a su macho en la cama sobre el cuerpo de una mujer. Y ahora se encaminaban juntos a repetir ese ritual invariable. Aquella vez, mientras María se desvestía, vio que Nilton tenía un revolver, y se asustó terriblemente; no comprendía por qué lo llevaba allí. Se quedó mirando el arma, atrapada en los recuerdos que retumbaron en su mente, pero él la sacó del ensimismamiento cuando se le acercó y la terminó de desvestir. Lentamente, Nilton recorrió su cuerpo con el revólver; cuando detuvo el arma en su sexo tratando de estimularla, le dijo las frases que ella debía repetir: “Dispárame, soy tuya, tienes mi vida en tus manos”.
Cuando Nilton sintió que su sexo comenzaba a elevarse hacia ella, la empujó y abriéndole las piernas, la estimuló aún más con el cañón de su revólver, mientras le metía el pene en la boca. Las balas iban dirigidas a su sexo, mientras a su boca llegó un semen que en el mismo instante de caer, se convirtió en culpa y tedio. María quiso alabar su potencia y su hombría con las palabras de falsa ternura que había aprendido. Entonces, presa de un extraño furor, Nilton le dio un fuerte golpe y le tiró el dinero a los pies. Ella se vistió rápidamente y asombrada de haber sobrevivido de nuevo, salió de allí.
Entraron al cuarto y como siempre, María comenzó a desnudarse; Nilton le pidió que se detuviera. Sentado en la cama no le apartaba la mirada, y ella, desconcertada, no sabía qué hacer. Entonces se sentó a su lado en silencio. María sentía que la presión de ese vacío podía precipitarla a los recuerdos que pujaban desde el fundamento de su vida; temerosa de lo que pudiera ocurrir, e intentando recuperar el espacio perdido por la actitud de Nilton, intentó levantarse para salir, pero él la retuvo y la miró a los ojos. Ella tenía miedo de que viera lo que su mirada guardaba, de que se asomara a su horror, pues sabía que una condición tácita de aquel modo de vida era amordazar el sufrimiento en ese cuarto, que desapareciera la propia historia; allí, los hombres solo querían un cuerpo y un eco en el que escucharan lo que acaso nadie les decía.
Nilton se tendió junto a ella. Había tristeza en su mirada, tan distinta a aquella urgente, plena de furor y deseo que ella conocía. Por momentos, parecía que fuera a llorar, pero apretaba los ojos y volvía a mirarla con intensidad. Él, que quería sentir la cercanía, el calor y el aliento por fuera de la rabia, de la agonía, lejos de la venganza y de la muerte, se arrimaba a ella, que también caminaba por esos lindes y estaba herida y dañada por el odio.
María se daba cuenta de que Nilton se encontraba débil y temía que pudiera lanzarle el dolor y la rabia y golpearla como ya lo había hecho antes. Se sentía desamparada, entonces, frente a los ojos desesperados de Nilton, presa del abandono y dándole la espalda para evitar su mirada, quiso gritarle que cada día cuando abandonaba el cuarto, sabía que la muerte le había ganado de nuevo, y que ese Dios en quien le enseñaron a poner sus esperanzas, se encontraba desnudo en su cuerpo maltrecho. Quería gritarle que en aquella inmunda cama, cada noche se anidaba el virus del odio y se amañaba en su cuerpo contaminando aún más su vida. Decirle, por si no sabía, que ese cuarto era un nido de rabias y frustraciones y cada vez que cerraba la puerta veía allí su propio cadáver. Pero Nilton se abrazaba a ella, se le pegaba y hundía la cabeza en el arco de su cuello. María sentía el calor de la respiración agitada y creía escuchar sollozos. Percibía su pesadumbre, y conocía muy bien de qué material estaba hecho el sufrimiento: el odio. Para ella, el cementerio donde yacía su cadáver era la cama, esa era la lápida y allí se sellaban sus labios, amortajados, sin palabras. Cada noche veía la agonía de su ternura infantil, los sueños derrotados y el olor nauseabundo de un animal agonizante que diariamente venía a vivir su pequeña muerte. Aquel era un odio palpitante, apasionado, biológico, que permanecía en el silencio de los espejos.
Nilton se movía desasosegado, no hallaba la proximidad que afanosamente y con angustia buscaba, tampoco la tranquilidad que da la cercanía de otro cuerpo; constataba que todo estaba desierto, hundido en la exclusión de su violencia hacia Elena, y el cuerpo de María lo profundizaba más en la zozobra. Eran dos almas desesperadas, como mimos con gestos mudos y exagerados. Ella nada podía darle aparte de esa representación del placer y del deseo, nunca el amor.
Nilton se levantó, abrió la llave del lavamanos para humedecerse el rostro, observó a María agazapada en la cama, y mientras terminaba de vestirse, supo que esta era la última vez. Depositó en el lavamanos el dinero que tenía. Como una bestia abatida, encerrado en un círculo de aislamiento confirmado por la tristeza y la desolación de esa noche, atravesó el cuarto, abrió la puerta y salió.
No sabía hacia dónde dirigirse, no encontraba cómo descargar su ánimo. La permanencia junto a María no lo había apaciguado y tampoco había logrado hablar con ella, que se había quedado tendida en la cama, indiferente a su dolor, igual a él, que nunca se había interesado por el sufrimiento de ella. Siempre había buscado el cuerpo mudo de María, vacío y sin historia; era demasiado tarde para encontrar su alma y alcanzar una cercanía para aliviar la sensación de orfandad que lo estaba matando.
Se dirigió hacia la feria de ganados que iniciaba su actividad desde el amanecer. Hacía pocos meses había estado en el pueblo, y en su aterrorizado escape cruzó por las calles, convencido de que era la última vez que las recorría. Ahora las miraba con atención como si quisiera aprendérselas de memoria, pues desde aquella huida sentía que la muerte estaba muy cerca, asediándolo de tal manera que se había convertido en un ser temerario y suicida en los ataques contra sus enemigos. Se detuvo a observar el movimiento del mercado y el fuerte olor de las frutas que invadía el lugar, lo colmó de imágenes de la niñez. Pero volvió a ver el rostro de su madre en aquella tarde fatídica: estaba desencajado y su expresión era de amargura, desprecio y desengaño. Recordó cómo lo miró fijamente desde la entrada del corral, mientras él, que intentaba poner algo en su herida que sangraba de nuevo, no atinó a decirle nada, porque ni siquiera lograba comprender la razón de sus actos; entonces lo había invadido la misma rabia y la misma culpa desesperada que asaltaba su alma cuando estaba con María, y aunque su cuerpo rabioso se tensó para emprender el ataque con el que siempre se deshacía de los sentimientos incómodos, esa tarde, alguien en su interior rechazó con vehemencia inusitada la violencia e impidió que agrediera a su madre. Logró contener los puños y solo huir.
¡Vete y no regreses nunca! Escuchó mientras corría hacia la sabana inmensa. Desde entonces, el eco de su voz se repetía siempre y cada vez golpeaba su corazón. Aquella tarde erró por las calles, aunque sabía que podían reconocerlo y denunciarlo como uno de los heridos en el último combate entre los paramilitares y la guerrilla; y sin embargo, no le importó. Su pierna sangraba copiosamente y tenía que curarse. Salió del pueblo y se dirigió hacia un escondite que habían descubierto unos días antes y quizá no fuera revisado otra vez por el ejército; y allí, tendido sobre el suelo, se vendó la herida. Luego de algunos días de padecimiento, fue rescatado por sus compañeros que regresaban al campamento de la montaña. Su espíritu se había vuelto taciturno y melancólico y en las noches, los reproches y las imágenes que se agolpaban en su mente no lo dejaban dormir. Se volvió más callado que de costumbre y tenía ataques de rabia sorpresivos que dirigía contra sus compañeros.
El deseo de venganza y la ira lo asechaban. El fusil lo incitaba, lo ponía nervioso y esa tensión disponía su cuerpo a la guerra, al asesinato. Pidió entonces que lo enviaran a combatir. Salió con una patrulla y en su marcha encontraron a un grupo que conocían porque había desplazado y asesinado a muchas personas. Hubo muchos muertos y heridos, y por unos días su ánimo se mantuvo exaltado, hasta que de nuevo regresó la necesidad de entrar en acción. Así pasaron varios meses, pero cada hora transcurrida era un fardo de nostalgia por su madre. Se preguntaba qué sería de ella ahora que se encontraba sola y sin esperanza. Entonces, solicitó un permiso para ir a visitarla.
En el amanecer frente al mercado, con el grito de rechazo de su madre como un martillo en la cabeza, Nilton buscó al niño que había sido y al miedo que tanto lo había atormentado, pero ya no estaban, habían muerto. Se paseaba entre los animales que estaban descargando para la venta y acarició la cabeza de un caballo. Ser como tú, olvidarse de pensar y tener el alma oculta detrás de los ojos, lejos de la furia arrolladora, de la satisfacción secreta de humillar y del triunfo de la muerte. Correr por las llanuras y no temerle a la noche ni a sus murmullos acusadores. Tampoco pertenezco a la comunidad humana, se decía a sí mismo, mientras emprendía el regreso a la casa.
No me importan los asesinatos que he cometido. Un hombre de verdad debe retener el pensamiento con un suspiro profundo y actuar. Los hombres siempre se han matado y seguirán haciéndolo, la venganza hace parte de ese juego. Les cobré todas sus deudas: la muerte de mis hermanos, las humillaciones. De eso estoy orgulloso, me siento liberado, algo que vagaba sin sosiego por mi cuerpo, encontró su lugar. Esa cosa oscura y perturbadora desapareció con sus muertes. Pero el peso que lo acongojaba no abandonaba su ánimo y aunque mil veces disculpara los asesinatos y pensara que solo lo abrumaba la violencia contra Elena, un vértigo constante denunciaba que tampoco frente a ellos se encontraba en paz.
La mañana era brillante y el viento agitaba con fuerza las ramas de los árboles trayendo fragmentos de música y olores de ñame cocinado y bollos. Conocía cada piedra del camino, cada árbol, cada una de las casas, y sabía muchas historias de sus habitantes; sin embargo, se sentía por fuera del pueblo, extraño. Él ya era otro y no reconocía estos pasos como los mismos que diera en su infancia de camino a la escuela. Todo se lo había llevado Elena.
Un hombre enfermo por la cólera es una bestia peligrosa, la más peligrosa sobre la tierra: tiene un lenguaje para engañar y la inteligencia para calcular. Sabe esperar y en cada momento la venganza se perfecciona y el cálculo se refina. En esa espera la posibilidad de amar se va estrangulando hasta morir. Nilton había matado el amor en Elena y con ello se había excluido de la humanidad; nada sostenía ya sus actos, solo permanecía una furia que se calmaba momentáneamente. No sabía cómo un ser humano apartado y reducido a la venganza y al odio, vuelve a nacer; cómo se pide ser aceptado y acogido en una mirada, ser perdonado. El perdón de quien ha recibido la ofensa: que un cura o un juez perdonaran lo que no han sufrido es fácil. Ellos podían perdonarlo, ¿y Elena? Era de ella únicamente de quien debía llegar el perdón para sentir de nuevo la vida en el corazón, como una manta contra el frío de existir por fuera de la comunidad humana.
A Elena también la había excluido del amor. Ahora, pensaba Nilton tendido en el suelo mirando el atardecer, ellos permanecían atados por el odio que crece, enfermos de cólera. No imaginaba que luego del acto brutal que había cometido contra ella, Elena tomara otro rumbo distinto y pudiera construir una vida amorosa que preservara las imágenes que la mantuvieran atada a la vida.
Una lechuza ululaba insistente en el árbol donde se encontraba recostado; era como un augurio. Sabía que dormía con los ojos abiertos y cazaba en la noche, que era certera e implacable con sus víctimas, como él. Ella, como él, sabía de la oscuridad, pero él sabía otra cosa: el peso con el que cae un hombre.
Entonces, pensó que ese acto había sido su grito equívoco que destruyó en Elena lo más puro de sí mismo. La vida que palpitaba en ella y que le ofrecía en cada gesto lo había herido; no soportó su belleza y triunfó la violencia que había convertido su corazón en algo oscuro. Ya no podía hablar consigo mismo; los seres que había destruido con sus manos se encontraban allí, donde antes surgían las reflexiones. Y ahora ¿qué era él? ¿Un ser humano? ¿Un monstruo?
Nilton quiso nombrar su búsqueda, decir perdón, pero los labios apenas temblaron. Exclusión. Era un hombre íngrimo, aislado en la oscuridad de las palabras imposibles, de ella…Entonces recordó los ojos asustados de Elena, la mirada de total repulsión de su madre, y se quebró frente a la cobardía de su huida. Sentía que esa niña era él mismo y lo invadía un dolor como la herida de un cuchillo que penetrara la conciencia. ¿Cuál había sido su error como hombre? ¿Odiar de sí mismo la mansedumbre que desataba la bestia enfurecida en sus amigos? ¿O su error había sido descubrir la belleza, esa que Elena le había mostrado en su manera de relacionarse con la vida, y que preservaba pese al dolor y a la orfandad?
Nilton quiso atesorar esa belleza, un don que llegó a su alma cuando había perdido la capacidad de asombro. La flor puesta al lado del vaso de limonada y el dulce que Elena le había traído del colegio, se le hicieron invivibles. Cuando Elena, llena de admiración se le acercó, su sangre comenzó a hervir y una profunda emoción se apoderó de él: quería tomar la belleza para sí. Entonces arruinó a Elena, la dejó moribunda, inmersa en un mundo violento. Había asesinado aquello que se le ofrecía y esa era la confirmación, la certeza de que estaba expulsado de la vida.
Él había visto e ignorado la mirada suplicante de los hombres. En los ojos de sus víctimas había miedo, clamor, e incluso expresiones de arrepentimiento, nunca desilusión; por el curso de sus acciones no podían esperar algo diferente. Esa otra mirada que se hundía hacia el desencanto, agónica, solo la había visto en los ojos de Elena. Ella sí lo había mirado con decepción. Sabía que con ese acto se había destruido a sí mismo y a ella la había hundido en el pantano de la exclusión. Para ellos ya no existía la salvación que solo otorga el amor.
Comprendía que cada asesinato había sido su propia muerte, que había retrocedido hasta el umbral de la vida. No tenía a nadie que le ayudara a dar el salto desde el llamado y la mirada para que pudiera elevarse de nuevo sobre la naturaleza. Había alcanzado el miedo que acerca a los humanos, pero ellos ya no estaban, los había destruido. Entonces, gritó su oscuridad. Pero su grito solo conmocionó las sombras. Temía regresar al rancho, pero la necesidad de ser abrazado en medio del destrozo que sentía, lo fustigó. Abatido, sabía el daño que le había causado a su madre y no se sentía con la fuerza necesaria para mirarla a los ojos y pedirle perdón. Entró a la casa con pasos vacilantes y la encontró en la cocina, evitó su mirada, se sirvió un café negro, y salió. Avergonzado, comprendió que debía irse y dejarles el lugar a Elena y a Noemi, aunque sospechaba que ellas se movían ahora por un filo temible, una pendiente resbaladiza: la búsqueda de los hijos asesinados de Noemi, y la investigación sobre la verdad de lo ocurrido en El Salado. Percibió una composición de colores y sonidos; el aire de la mañana traía una luz brillante y esparcía el llamado de los animales. Asombrado, como si aquello ocurriera por primera vez, trató de encontrar las palabras que recogieran los tonos de los sonidos, los llamados y las demandas. Miró hacia el interior de la casa y vio a su madre que lo observaba. ¿Amor? Supo que eso había estado siempre allí, pero el salto que había dado a la oscuridad lo había conducido hacia el lugar confuso y aterrado lejos del amor. Entonces vio, escuchó y olió el destrozo que había cometido. Un temblor le hizo cerrar los ojos y supo que ya no podría vivir más consigo mismo.
¿Se puede acaso obtener perdón de lo vivo, de la vida? No. Él ya no podía hacer parte del amor. Pensó en Elena, en su cuerpo desgarrado, y tembló y lloró. Él se había destruido y a ella casi la había matado; la había sumergido en el mundo indiferenciado y cenagoso donde él se había hundido.
La sinfonía de colores, olores y sonidos que lo enfrentaba, dejaba ver a un hombre en la soledad de su exclusión; aún sus brazos, con los que estranguló y forzó la vida, guardaban el palpitar tembloroso del cuerpo en repulsa de Elena, como un ave atrapada entre unas manos que aprietan y aprietan en su intento por sentir la vida. Se encontraba en el umbral desde donde ahora podía observar lo perdido, verlo desde su lejanía, y no sabía cómo llamar para ser acogido, cómo dar el paso e ingresar a eso que brotaba de sí mismo como amor.
Guiado por la fuerza obstinada de la vida que le hacía frente, se acercó a las vacas y les acarició el hocico que olía a hierba. Les tocaba las ancas y las dirigía hacia el establo; de los cuerpos salía un aire caliente de vida. La tranquilidad y mansedumbre de los animales, le hizo preguntarse en qué momento la vida se había tornado tan peligrosa y en el curso de qué encrucijada la inteligencia había tomado la senda de su destrucción. Pero las respuestas a esas preguntas estaban en su propia experiencia y ahora deseaba mirar cómo la vida brotaba en todas partes, ser el testigo excluido de un milagro.
Llegó al establo y una fuerza repulsiva que venía desde su memoria, lo detuvo. Era la primera vez que lo intentaba desde el acto brutal contra Elena. Haciendo un enorme esfuerzo, entró. Las vacas, sabias y memoriosas, habían tomado cada una su lugar sin agredirse y esperaban pacientes la comida que se les daba antes del ordeño. Elena les había puesto nombre, pero no los encontró en su memoria ni las diferencias de sus cuerpos y de sus miradas que ella le había enseñado. No recordaba nada, porque esos asuntos de la vida le parecían ridículos y eran una distracción para lo que consideraba importante. Entre la cadena de imágenes que se abrió paso en su mente, llegó el recuerdo de un olor insoportable, tan real, que penetró en sus pulmones: una mezcla de sudor y semen agrio y astringente; pero ¿cómo vomitar un recuerdo? Tomó la banqueta para el ordeño y la puso junto a la primera vaca. Sus manos temblaban al masajear la ubre cargada de leche; temía que la suavidad que tocaban sus manos torpes y callosas fuera estropeada, y cuando se dispuso a apretar la primera teta, sus movimientos fueron bruscos y no encontraron el ritmo necesario para hacer bajar la leche; recordaba que era un golpe suave como imitando a las terneras al mamar y luego una tensión hacia abajo replicando el latir del corazón; sin embargo, no lograba seguirlo porque su cuerpo se había entrenado para detenerlo; sintió un rechazo que parecía provenir del animal; la vaca no soltaba la leche. ¿Cómo pude olvidar una de las primeras labores que aprendí de niño? Desconsolado, y con aquel olor ofuscando su corazón, se recostó sobre el animal y lloró. Así permaneció hasta que un ruido le hizo girar la cabeza. Su madre se encontraba cerca de la entrada y lo miraba atentamente, Nilton se secó las lágrimas y levantándose dijo:
—Se me olvidó ordeñar, no soy capaz.
—Se te ha olvidado tanto… –respondió su madre.
Ana se sentó junto a la vaca y comenzó a ordeñar. Los chorros de leche caían dentro del balde con un sonido rítmico y cremoso. Nilton no soportaba esa indiferencia; no había ningún reproche en sus palabras ni rechazo en su actitud, sin embargo, lo dejaba estar ahí como alguien que no tiene importancia, que no significa nada. Sabía que ella había sufrido mucho con su acción, con la consecuente partida de Elena y Noemi. Luego de eso, alguna vez que pasó cerca del lugar en camino hacia una misión, vio el rancho muy deteriorado: las cercas estaban rotas y no había huerta ni gallinas y el pasto estaba descuidado. No sabía cómo había comenzado de nuevo o simplemente, cómo se había puesto a imitar la vida, puesto que en ella ya no se veía ni alegría ni entusiasmo.
Tenía que hablar con su madre, recuperar la lengua perdida, esa de los lazos y los soplos. ¿Qué decir? Hablar de una caída en el vacío, donde un hombre pierde los contornos de su humanidad, de un acontecimiento bruto y atroz que lo había excluido de las palabras, y por eso, no las encontraba. ¿Cómo dar el salto al lenguaje cuya significación era siempre pedir?
Su madre, sin mirarlo, continuaba con el ordeño y él vivía ese tiempo en el establo como una eternidad. Lo apremiaba la urgencia de entrar en contacto físico con ella; requería sentir su piel, su calor, su cuerpo, para saltar de su orfandad a la palabra. Le puso la mano en la espalda pero no obtuvo ninguna respuesta, entonces la retiró. El ritmo de la leche lo apremiaba, sentía que solo en ese momento y ante esa acción, era posible encontrar de nuevo el lenguaje. Pasados unos segundos, segundos que eran solicitud, llamado, urgencia, repitió el gesto, pero en lugar de emitir palabras articuladas, rompió en un llanto desesperado; luego, sintió un ala de mariposa que se posaba sobre él; aquella mano de su madre había hecho el recorrido desde la eternidad. Así, sin más, de sus labios brotó la palabra menos pensada:
—¡Ayúdame!
Entonces, la oscuridad fue vencida y desde una profundidad que no dominaba, su madre lo abrazó. De nuevo se abrió la vida. De manera difusa, la humanidad regresaba al cuerpo de Nilton y como si una brutal tempestad se hubiera amainado, continuó:
—¡Perdóname!
La exclusión y el vacío cedieron. Unidos por el abrazo, comenzaban el largo camino de un perdón que Nilton tendría que concederse.