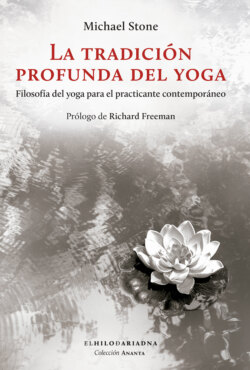Читать книгу La tradición profunda del yoga - Michael Stone - Страница 13
Оглавление2. ACEPTAR EL SUFRIMIENTO
En el texto medieval sobre yoga conocido como el Yoga Vāsia, el padre de Rama le pregunta a su hijo por qué tiene un corazón agitado y por qué experimenta tantas dificultades en la mente y en el cuerpo. Sin alzar la vista y con el pecho hundido, Rama le responde diciendo:
Mi corazón ha empezado a preguntarse: ¿A qué llama felicidad la gente? ¿Acaso puede obtenerse en los objetos cambiantes de este mundo? Todos los seres de este mundo nacen simplemente para morir y mueren para nacer. No le encuentro ningún sentido a estos fenómenos transitorios. […] Seres no emparentados se juntan; la mente inventa un vínculo entre ellos. Todo en este mundo depende de la mente y la actitud de uno. Si la estudiamos, la mente es irreal, no se la puede hallar. Pero estamos hechizados por ella. Ese es el sufrimiento. (1)
El rey, quien también está presente durante la conversación entre Rama y su padre, responde en primer lugar que la percepción de Rama acerca de su propia condición es la raíz del problema.
La condición de Rama no es resultado de un delirio –continúa el rey–, sino que está llena de sabiduría y señala la iluminación. (2)
Cuando los sabios, los ministros y los miembros de la corte oyen este intercambio, interrumpen sus actividades y permanecen en silencio. Hallan en las ardientes palabras de Rama sus propios miedos, dudas y confusiones. La familia real, los ciudadanos, las mascotas, las aves enjauladas, los caballos de los establos reales e incluso los músicos celestiales son silenciados por el modo en que Rama expresa sus miedos, esperanzas y deseos más profundos. ¿Cómo se lidia con el sufrimiento inherente al ser humano?
El yoga no solo comienza en el momento presente (atha), sino también al reconocer el sufrimiento, el estrés, el descontento y la insatisfacción que caracterizan gran parte de nuestra experiencia inmediata. Las características del sufrimiento se presentan en el corazón como venenos. Pattabhi Jois las describe de la siguiente manera:
En el yoga śāstra se dice que dios vive en nuestro corazón en forma de luz, pero que esta luz está cubierta por seis venenos: kāma, krodha, moha, lobha, mātsarya y mada. Estos corresponden al deseo, la ira, el delirio, la codicia, la envidia y la pereza. (3)
No solo Rama expresa muy bien una verdad universal acerca del sufrimiento humano, sino que el rey también responde de un modo sorprendente. En lugar de pedirle a Rama que ahonde en la explicación de su angustia y descontento, describe su problema como un error de percepción. No es que Rama esté delirando; más bien está siendo engañado por su propio delirio. El problema no es su sufrimiento, sino el hecho de que no vea que ese sufrimiento es la fuente de sabiduría y el verdadero camino hacia la iluminación. En lugar de tratar su angustia como algo que deba ser expulsado, el rey insinúa que la angustia es el reconocimiento de que el camino se ha abierto. El rey no define la iluminación en este primer capítulo ni brinda ninguna técnica para alcanzar la libertad a partir del tormento. En su lugar, le ofrece a Rama exactamente lo opuesto: una percepción contraria que define el camino del yoga como el acto de aceptar el sufrimiento propio y que, al hacerlo, afirma la aceptación absoluta como punto de partida para la práctica.
De la misma manera en que describe los enemigos del corazón como los factores que generan sufrimiento, Pattabhi Jois también apunta al corazón con su propia respiración para expresar que el camino comienza en el corazón, el cuerpo y la mente, aun con sus enemigos. En el lenguaje del bhakti yoga devocional, se dice que la cura del síntoma empieza con el amor. No se refiere al amor personal en el sentido de una sensibilidad new age o una técnica empática, sino más bien a la fuerza impersonal del amor que sana al extenderse hacia las partes más quebrantadas, fragmentadas y estropeadas de nuestro propio ser.
Al igual que Rama, o muchos otros personajes famosos que abundan en la literatura india (también pienso en Arjuna, de la Bhagavad Gītā), llegué al yoga porque estaba sufriendo. Gran cantidad de practicantes se acercan al yoga para lidiar con un sinnúmero de formas de malestar, estrés y carencia. Para muchos, ese estrés puede hallarse en la rutina laboral, la dificultad en las relaciones o la insatisfacción que se manifiesta en los músculos isquiotibiales tensionados. Pero cierto nivel de insatisfacción nos conduce al yoga, más allá de si se lo define o describe de manera consciente o inconsciente, y su expresión y manifestación es única para cada persona. Una de las enseñanzas claves del yoga, como figura en el Sākhya Karika de Ishvaraka, es que la vida se caracteriza por la presencia de dukha, es decir, de sufrimiento. Este es uno de los conceptos centrales de las enseñanzas que le transmite Ka a Arjuna en la Bhagavad Gītā, los comentarios que le hace el rey a Rama en el Yoga Vāsia, el punto de partida de Patañjali en el Yoga Sūtra y la primera verdad noble de Buddha, a saber, que la vida se caracteriza por la insatisfacción y la carencia generalizada.
“Hay suficiente sufrimiento para traerte hasta la puerta –suelo decirles a los alumnos de yoga a fin de recordarles por qué están en clase–, y ese es nuestro punto de partida”. La dificultad despierta la fe. La fe en el yoga supone una suerte de anhelo. ¿Qué es lo que anhelamos? ¿De qué buscamos liberarnos? Para muchos de nosotros, las ansias de practicar yoga tienen que ver con la aspiración de llevar una vida libre de los patrones habituales de condicionamiento. Cuando buscamos algún tipo de transcendencia, lo hacemos siempre en dirección a algo que aún no conocemos. Por eso la fe es un movimiento que va más allá de lo que en el momento nos resulta limitante y, en ese sentido, se vuelve un anhelo. En algún punto, todos anhelamos superar las zonas donde reina la restricción, la carencia y el descontento. En la práctica, la fe no requiere un compromiso teológico, sino más bien un interés en el propio descontento y en cómo acabar con él.
No debemos rechazar el anhelo por considerarlo una forma de apego, sino que debemos entenderlo como una parte inevitable de lo que nos hace seguir adelante. Por supuesto que puede mezclarse con los planes del ego, pero existe un deseo intrínseco de ver a través de las limitaciones de este. Anhelamos conocer la naturaleza de las cosas y conectarnos profundamente con algo más grande que la idea de nosotros mismos. Sabemos tanto acerca de tantas cosas, pero ¿qué sabemos realmente cuando la angustia o el dolor nos oprimen? ¿Qué aprendemos de nuestro carácter cuando nos enfrentamos a la verdad del cambio, a la verdad de la muerte, a la verdad del sufrimiento?
Cuando empecé a practicar yoga, las primeras clases a las que asistí, en el sótano de una librería, consistían básicamente en permanecer quietos y prestar atención a los ciclos de la respiración. Me costaba quedarme quieto durante más de un ciclo de respiración y, cuando llegaba al punto culminante de una inhalación, ya tenía la mente en otra parte. La instructora nos indicó que prestáramos atención a la respiración y a todos los estados físicos y mentales que aparecieran y desaparecieran. Con el tiempo, comencé a notar cómo la mente y el cuerpo se hallaban profundamente condicionados por patrones de reactividad. Antes de hacernos mover el cuerpo, la instructora necesitaba que pudiéramos permanecer quietos y prestar atención simplemente a las sensaciones de la respiración y a la tendencia de la mente a evadirse de dichas sensaciones.
“Toda la infelicidad del ser humano se debe a su incapacidad de quedarse quieto en una habitación”, escribe el filósofo Blaise Pascal en su tratado sobre la condición humana. (4) Con gran frecuencia, nuestra primera respuesta a la información sensorial consiste en pensar en ella y, una vez absortos en nuestros pensamientos, empezamos a encerrarnos en una realidad figurativa que construimos en nuestra mente. El milagro del yoga es lo que Patañjali denomina viveka, es decir, la capacidad de apreciar la diferencia entre el pensamiento egocéntrico (junto con la separación que este genera), y la experiencia continua y no dual de estar en contacto con la vida.
El modo en que el sufrimiento sigue sus ciclos, tal como lo hace una rueda desequilibrada, se vincula inextricablemente con la enseñanza del dukha. El giro de la rueda del dukha es conocido como sasāra. El sasāra es una metáfora del sin sentido. Se refiere al interminable ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. Pero el concepto del ciclo de nacimiento y renacimiento no es un simple remanente de las posturas de la cultura india sobre la posibilidad de que existan vidas futuras o pasadas, sino más bien el nacimiento, la muerte y el renacimiento de nuestra percepción del ser de un momento a otro. Cada momento de la experiencia, ya sea desde la quietud o desde la reactividad, dispone el patrón para el momento siguiente, y nuestra capacidad para recibir adecuadamente cada uno de los momentos con una atención plena y sincera puede alcanzar grados sorprendentes. Este momento condiciona el siguiente.
El renacimiento psicológico es una metáfora que describe cómo nacemos a una existencia condicionada. La práctica de yoga apunta a liberarnos de la fuerza cíclica de la actividad habitual y de las fuerzas mentales y emocionales distorsionadas que nos llevan a actuar en formas que conllevan sufrimiento. Aunque no sea una imagen del infierno en sí misma, se considera que sasāra y dukha son lo mismo. El sufrimiento es producto de la existencia condicionada.
A veces volver a los relatos míticos y fantasiosos de la India nos ayuda a entender mejor el funcionamiento de la mente. Carl Jung nos recuerda que “la mitología es donde ‘estaba’ la psiquis antes de que la psicología la convirtiera en objeto de investigación”. (5) En otro relato del Yoga Vāsia, Sikhidhavaja le pregunta a Kumbha cuál es la naturaleza de la mente de modo tal de poder ponerla a descansar de una vez. “Dime la naturaleza exacta de la mente –reclama Sikhidhavaja– para saber cómo abandonar sus hábitos y que no vuelvan a aparecer una y otra vez”.
Kumbha le responde que todos los patrones condicionados (sasāra) existen en la mente y el cuerpo como vāsanās (recuerdos, impresiones sutiles del pasado, condicionamientos). “De hecho –dice–, las impresiones sutiles del pasado y la propia mente son sinónimos”. Gran parte de los estados mentales están constituidos por hábitos, y son esos hábitos los que conforman lo que llamamos “una vida”, aunque se trate de una existencia superficial y alienante. La tecnología del yoga es un medio para liberarnos de los anhelos y estrecheces habituales de nuestra mente.
“¿Cómo se hace para abandonar la repetición de la experiencia pasada?”, pregunta Sikhidhavaja, contemplando la posibilidad de que exista una forma más allá de la autorreferencia y su consecuente insatisfacción. “El final de referirse a cada experiencia a través del filtro del sasāra –dice Kumbha– llega cuando logras arrancar de lo profundo del corazón, con todas sus ramas, frutos y hojas, el árbol cuya semilla es la creadora del ‘yo’. Deja en paz el mecanismo que crea el ‘yo’ y simplemente descansa en el espacio del corazón”. (6)
El corazón, en tanto morada de la mente y el cuerpo, es el lugar donde residen los cinco kleas. El más condicionado de estos es la asmitā, es decir, la historia del ser que creamos sobre la base de nuestros gustos y aversiones condicionados. El objetivo de la práctica es acabar con el dukha enfrentando el sasāra para así arrancar de raíz las tendencias egoicas de la mente. sasāra significa literalmente “dar vueltas en círculo”. Es característico de una vida de frustración a la que le dedicamos mucha energía y, aun así, llevamos vidas que nos conducen una y otra vez a estados de sufrimiento.
El sasāra es la sensación de estar atrapado en una rueda que gira ininterrumpidamente sin que podamos hallar la forma de salir del ciclo. Cuando empecé a estudiar posturas de yoga seriamente, practicaba toda la mañana y, por la tarde, trabajaba en un hogar de ancianos. Algunos de los residentes eran inteligentes y locuaces, y había un hombre llamado Walter que era particularmente callado y amable. Me sentaba con él debajo de las ventanas de cristales emplomados del invernadero, cuyas paredes eran de pizarra y cuyos senderos de ladrillo estaban cubiertos de musgo; allí le preguntaba sobre Toronto y su antigua arquitectura. Un día, mientras discutíamos el triste destino de algunos de los edificios históricos de la ciudad, me comentó que tanto la arquitectura humana como la física estaban condenadas al deterioro. Luego agregó algo realmente conmovedor: “Cuando pienso en mi vida de joven, ya sea a los tres o a los treinta años, compartía algunos pensamientos de cuando tenía doce o veinte. Ahora, rondando los cien años, no estoy seguro de haber cambiado mucho. He pintado y escrito poemas, he viajado por Europa y hecho una buena cantidad de dinero. Tengo dos hijos adultos y no he dejado de amar a mi esposa. A pesar de todo esto, no sabría decir si he logrado responder a mis preguntas acerca de la vida ni si he cambiado demasiado. Mi neurótico ser sigue igual de neurótico y mis preocupaciones son exactamente las mismas. Es como si nada se hubiera modificado”.
Este tipo de reflexiones no son inusuales y apuntan directo al significado del término sasāra. Nuestros patrones psicológicos y físicos, en tanto matrices arraigadas que se autoperpetúan, nos mantienen atados a la rueda del sasāra y, por ende, a la rueda giratoria de la existencia condicionada. Carl Jung solía describir el sufrimiento como una compulsión neurótica. Dijo en una oportunidad: “La compulsión es el gran misterio de la vida humana; una fuerza motriz involuntaria en la mente y el cuerpo, que puede oscilar entre sentir un ligero desinterés y estar poseído por una energía diabólica”. (7) Sigmund Freud se refería a la misma actividad como “compulsión a la repetición”, una tendencia aparentemente universal de la psiquis a quedar atrapada sin cesar por algo que escapa a la consciencia. (8) La filosofía de los doce pasos sostiene que “la definición de la locura está en repetir el mismo comportamiento y esperar resultados diferentes”. La mayoría de los patrones que repetimos se repiten porque son inconscientes y están, por definición, fuera de nuestra consciencia más despierta. En la medida en que quedamos atrapados en ciclos y conjuntos de hábitos, nos convertimos en criaturas, imitadores y copistas estereotipados de nuestros seres pasados.
La enseñanza del karma nos dice que, en todo momento, ya sea de manera consciente o inconsciente, realizamos acciones que, por mínimas que sean, crean nuestra experiencia de momentos futuros. Y nuestras acciones tienen un efecto. Ponemos algo en cada momento al dialogar con él y participar en él y, al hacerlo, construimos el tipo de experiencias que tenemos tanto en ese momento como en el futuro. Si queremos crecer, cambiar, despertar o sanar de alguna manera y en algún punto, dicha transformación solo será posible si aceptamos conscientemente este preciso momento, aun cuando se trate de un momento de malestar, dolor o descontento.
Entonces, ¿cuál es el camino que nos ayuda a salir del círculo? ¿Cuál es el camino del yoga?
1. Venkatesananda, The Concise Yoga Vāsia, trad. Christopher Chapple (Albany: State University of New York Press, 1984), 9.
2. Venkatesananda, Concise Yoga Vāsia, 361.
3. Pattabhi Jois, https://www.srutiyogacenter.com/about-ashtanga-yoga [7/01/2020]
4. Blaise Pascal, Pensées, trad. A. J. Krailsheimer (London: Penguin, 1966).
5. Citado en Donald Kalsched, The Inner World of Trauma: Archetypal Defences of the Human Spirit (London: Routledge, 1996), 44.
6. Venkatesananda, Concise Yoga Vāsia, 361.
7. Carl Jung, Mysterium Coniunctionus, Collected Works 14 (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1955), párr. 151.
8. Sigmund Freud, “Remembering, Repeating, and Working-through” [1914], en Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, ed. y trad. James Strachey (London: Hogarth Press, 1966).