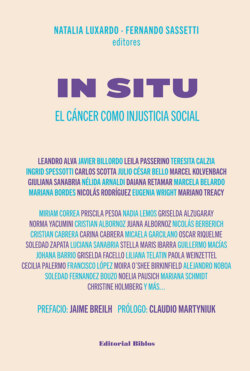Читать книгу In situ. El cáncer como injusticia social - Natalia Luxardo - Страница 68
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Las ciencias sociales dando cuenta de las desigualdades sociales de la salud
ОглавлениеSi bien no nos involucramos con mediciones y se trata de un estudio de ciencias sociales, y por eso colaboró con un capítulo específico un epidemiólogo (Macías) dejando una articulación socioantropológica y epidemiológica más concreta para futuros estudios, no está de más advertir algunos peligros en este tipo de estudios. Una de las mayores dificultades son las inferencias entre niveles, sea que se trate de la “atomística” (cuando se realizan inferencias sobre una comunidad con datos individuales) o la “ecológica” (el caso opuesto). Dice Diez Roux (2004b: 89): “Estas falacias surgen cuando los métodos no se ajustan a un modelo conceptual, es decir, cuando el modelo conceptual que se somete a prueba empírica corresponde a un nivel, pero los datos corresponden a otro nivel”. Por eso insistimos en cada abordaje del capítulo con un modelo teórico explícito de ciencias sociales.
En el abordaje que usamos las alianzas entre academia, instituciones y organizaciones sociales de los territorios, incluidas las comunidades eclesiales de base, fueron centrales para abordar las desigualdades en salud. Esto implica la necesidad de realizar un tipo de investigación que apoye proyectos colaborativos que permitan llegar a un tipo de conocimientos relevante para mejorar la salud pública. Las comunidades marcan los intereses prioritarios pero, como desde la salud pública señalan Daniel Friedman et al. en el informe del National Committee on Vital and Health Statistics (NCVHS, 2002), estas alianzas también pueden ayudar a construir la participación pública en la vida cívica, así como al acceso a resultados de investigación que generen estrategias de salud pública más eficaces para abordar las desigualdades en este aspecto. En definitiva, los conocimientos necesarios para avanzar en la igualdad de salud no provienen solo de los científicos, sino también de la comunidad organizada para promover la justicia social y económica, los derechos humanos, así como prácticas sostenibles que promuevan la salud de las generaciones futuras. Sostienen en este informe que la epidemiología se concentró en cuantificar los efectos de agentes específicos aisladamente. Así, consideran que seguirán las desigualdades en salud, por lo que llaman a agruparse con movimientos por los derechos humanos y la justicia social para poder identificar preguntas sean relevantes a la salud pública, incluir métodos apropiados para contestarlas y contribuir a los esfuerzos por reducir las desigualdades en salud preocupándose por conocer cuáles son las condiciones que conducen a las desigualdades.
Si bien en el último tiempo desde la salud pública viene produciéndose una fuerte promoción de los determinantes sociales de la salud, las recomendaciones globales para las enfermedades crónicas no transmisibles están asociadas al estilo de vida, siendo esta la intervención más importante. Como no apuntan a las causas fundamentales de las enfermedades, su potencial es limitado. Algunos autores señalan que este énfasis puesto en el nivel de las conductas individuales se debe a las dificultades para cambiar las estructuras políticas y económicas en comparación con intervenciones destinadas a las conductas individuales. A su vez, porque las epidemias –y en este año la irrupción del coronavirus es el ejemplo– que periódicamente surgen o resurgen demandan acciones inmediatas, por lo tanto, sacan continuamente el eje de las causas fundamentales para volver a programas tradicionales de autoprotección. Por lo tanto, si los determinantes sociales de la salud son los principales conductores de la salud de las personas estamos ante el desafío político de poder transformarlos. Aunque la mayoría de los avances en la salud de la población resultaron de movimientos sociales que produjeron cambios políticos (Krieger, 2011), persiste la renuencia a considerar la dimensión política de la salud pública.
Cerramos con algunas limitaciones que encontramos en esta combinación que hicimos entre epidemiología social y ciencias sociales. Con respecto a la epidemiología social, la visión que tiene de las otras disciplinas, si bien las incorpora, es un poco simplista, su complejidad se pasa un poco por alto tradiciones, métodos, especialistas, subcorrientes, etc., y sobre todo, desconociendo las tradiciones que dentro de las ciencias sociales dieron origen a la mayoría –por no decir todos– de los conceptos que utilizan (Menéndez, 2020). Desde esta sobresimplificación epistemológica no pueden ser claras las previsiones sobre cómo incorporarlas y utilizarlas, ya que al darlas por sentadas metodológicamente se les quita la complejidad que las constituye. Otro punto asociado es que la incorporación de otras disciplinas no deja de ser jerárquica, se las necesita y llama, pero más como algo de destreza técnica cuya importancia para el ámbito en el que debieran actuar es definida antes por las disciplinas que siempre tuvieron la capacidad de hacerlo (salud pública, biomedicina, epidemiología). El discurso está en un lenguaje que toma a otros epidemiólogos como los principales interlocutores, cuando no únicos, aunque todo lo que se detecta necesita ser abordado desde otras partes que enriquecerían a esta disciplina si se las invitara a trabajar transdisciplinariamente más que interdisciplinariamente, por las jerarquías entre ellas difíciles de saldar en una investigación. Así terminan siendo auxiliares subalternos, a los que se les reconoce su potencia para actuar sobre determinados aspectos de los problemas pero no para definirlos antes.
Es una trampa, entonces, que reproduce hegemonías disciplinares. Un epidemiólogo no puede formarse en “todas las ciencias sociales”, porque cada una tiene una especificidad. Esto sucede cuando se incorpora la historia, la política, lo económico, lo social, la geografía, etc., como sinónimos de lo que un historiador, un politólogo, un economista, un sociólogo, un antropólogo, un trabajador social, un geógrafo, etc., hacen desde sus tradiciones, desconociendo las experticias existentes por lo menos desde hace más de un siglo, y que también exigen precisiones y pinceladas más finas.
Otro punto borroso es que no en todas las versiones se incluye a las comunidades como participante, sino que siguen prevaleciendo enfoques como objetos de estudio, quedando en el Estado y en las políticas sociales las responsabilidades de transformación, lo que puede ser un problema en países como los latinoamericanos, en los que las décadas de democracia interrumpida continuamente por dictaduras militares y otros factores dejaron Estados cuya confianza necesita ser consolidada, algo que sostienen varios y que se evidencia en cada capítulo de esta investigación. Si bien algunas lecturas epidemiológicas reconocen en las dictaduras latinoamericanas la causa de esta movilización de las bases, las historias locales latinoamericanas muestran que es al revés: las dictaduras surgen porque esta movilización social existe en América Latina desde hace por lo menos dos siglos, como notaron varios autores. El siguiente aspecto es que no dicen claramente cómo transformar estas sociedades injustas, es decir, cuál es el modelo de sociedad a seguir, a diferencia de la epidemiología crítica, que, claramente, como muestra Jaime Breilh (2010), tiene un modelo explícito de sociedad.
Cerramos mencionando solamente la importancia del componente humano que tuvo también el armado de esta estrategia teórico-metodológica y que en el trabajo empírico significó, básicamente, trabajar con las comunidades e instituciones en las que pudimos establecer vínculos de confianza y respeto. Las teorías, más o menos afines con los marcos previos, y la disponibilidad y delicadeza de determinados referentes de ellas para responder eventuales consultas, así como permanecer en contacto e interesados por el desarrollo del proyecto fueron un estímulo extra para tomarlas de referencia, pudiendo intercambiar ideas y puntos de vista que, aunque fueron mínimos, nos llevaron a decidir “abrazar” algunos aspectos de estos desarrollos fundados en otras dimensiones, además de la racionalidad y la absoluta conmensurabilidad teórica.