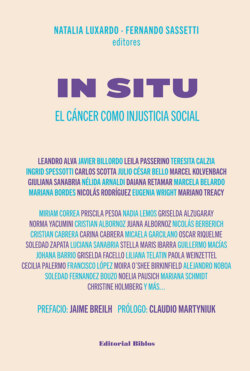Читать книгу In situ. El cáncer como injusticia social - Natalia Luxardo - Страница 65
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Métodos
ОглавлениеEn coherencia con el enfoque en el que nos basamos para trabajar las improntas comunitarias –epidemiología de los modos de vida, como veremos en otro capítulo–, incorporamos una amplia y heterogénea gama de métodos cualitativos, cuantitativos, participativos, que iremos desarrollando. Fundamentamos la utilización de múltiples fuentes de datos debido a la heterogeneidad de aspectos de los que vamos a dar cuenta priorizando respetar su complejidad y la multi e indeterminación. Además, sabemos que cualquier intervención en estos contextos tiene que tener como objetivo de mínima no generar más daños, de ahí la flexibilidad de todo el diseño para ir evaluando in situ los alcances, las recepciones y los peligros de la estrategia pensada. Fue un proceso iterativo, abierto a lo que iba emergiendo, intentando acordar intereses entre las comunidades, la academia y las instituciones.
De manera global, podemos decir que partimos del método etnográfico basado en la observación participante, las entrevistas no dirigidas y los registros audiovisuales (fotos y filmaciones). La etnografía en los territorios nos sirvió para comenzar a construir un corpus de información empírica sobre los procesos de atención en condiciones de desigualdad, articulando conceptualmente perspectivas de la antropología médica crítica y la epidemiología social. Nos sumergimos en estos mundos de producción y reproducción en los que cotidianamente las personas viven, sabiendo que lo que ocurre en lo micro está condensando lo macro y que a su vez tiene consecuencias en tal nivel, identificando escalas que, aunque no fueron todas tomadas, quedaron marcadas para futuros estudios (Narotzky y Berstein, 2014; Krieger, 2005). Gastañaga y Koberwein (2017) analizan desde la antropología la producción social de la escala en los procesos que investigamos notando la relevancia de identificar etnográficamente las relaciones que hacen a los niveles de lo local, que es algo variable y dinámico dependiendo de cada caso de estudio, advirtiendo que es una preocupación que va más allá del trabajo de campo y su localización, considerándolo también analítico y a ser construido en diálogo con los actores.
Nos acercamos a estos tejidos de relaciones sociales en condiciones de vulnerabilidad para conocer, además de los componentes materiales, sus formas simbólicas y sutiles, lo implícito y latente, tomando indicadores tradicionales en epidemiología para capturar estas interacciones, pero también teorías de la antropología y la sociología que permiten escudriñar y elucidar esas lógicas sutiles y difusas que operan subrepticiamente. De esta manera, la demarcación entre lo que es aparentemente central de las preocupaciones periféricas, así como componentes estructurales y contingencias, se evaluó en su dinamismo territorial pero sin fronteras rígidas ni jerarquizaciones inamovibles. En estas lógicas territoriales que reconstruíamos como primera instancia decisiva de un estudio sobre el control del cáncer, la enfermedad, paradójicamente, fue desdibujada de la escena y si bien apareció, no fuimos a buscarla. En este primer ciclo etnográfico la exploración del campo fue “abierta”, basada en técnicas que, por supuesto, estaban en consonancia con este método: identificación de informantes clave, observación no participante, entrevista no dirigida, etc. Estas técnicas nos permitieron pulir mejor y realizar una jerarquización de las prioridades locales, identificar categorías emic, establecer alianzas con organizaciones y redes en las comunidades elegidas y otros aspectos que si no hubieran sido detectados, habrían dificultado o imposibilitado abordar los temas directamente relativos al cáncer. Volvimos a distintas horas, distintos días de la semana, distintas estaciones y años. Además, participamos de las reuniones de una red barrial que incluía a distintas organizaciones del barrio y sus representantes locales: la iglesia, la funeraria, el jardín de infantes, el centro de salud que dirigía una de las investigadoras internas durante el primer período (2016-2017).
Combinamos también con otra variedad de métodos que desarrollábamos ad hoc según las circunstancias, que posteriormente fueron revisados en cuanto a sus alcances y chequeadas sus condiciones de aplicación y límites, como en cada capítulo exponemos. Durante todo el trabajo realizamos entrevistas a grupos naturales que surgían espontáneamente en las actividades de las que participábamos o que promovíamos, como las discusiones para filmar el documental. Realizamos en una de las comunidades una encuesta sobre lo que apareció como lo más problemático (el consumo de sustancias) que después no pudo continuarse por problemas de orden político-administrativo. En todos examinamos la revisión de los antecedentes de producciones locales que había de los últimos años en esos lugares (metasíntesis cualitativa), que intentamos fuesen lo más exhaustivos posibles para reconocer miradas previas, aunque no siempre fue exitoso (por la heterogeneidad de las producciones, además de los tiempos de campos). También incorporamos métodos visuales (filmaciones con celulares, fotos, imágenes del documental, etc.) durante toda la investigación, que nos permitía liberar la atención sobre aspectos específicos pero que resultaban después importantes de analizar en los detalles, como las infraestructuras de cada lugar, por lo que debíamos volver a revisarlo. En general, nunca presentó objeciones salvo con directivos de los centros de salud. Todo fue grabado y después transcripto.
Paulatinamente se incorporaron algunas personas de las comunidades (Julio César Bello, Giuliana Sanabria, Daiana Retamar, etc.) como investigadoras e investigadores para tramos específicos de la pesquisa que era en el que podían y querían participar, lo que nos permitió concretar la idea de colaboración más allá de las instituciones con los investigadores internos. La inclusión del elemento colaborativo –más allá del éxito que tenga– es en sí mismo cuestionador de un orden en un espacio social jerarquizado (Bourdieu, 1988) en el que los que no tienen estudios no leen, muchos menos escriben. Por pequeña que sea esta fisura en las rígidas estructuras que jerarquizan el espacio social de estas poblaciones, algo mueven, aunque sea para quienes participan. Así, determinado orden que parece reproducirse inamoviblemente le hace un lugar a mostrar que las cosas podrían ser de otro modo, desafiar lo que se esperaría invitando a pensar algo distinto, por ejemplo, el orgullo de poder dejar como legado una forma de capital social tradicionalmente asociada a otra clase.
Complementamos la indagación con métodos menos desarrollados o incluso novedosos que explicaremos en detalle más adelante, como los derivados del arte o aun sin desarrollo formal todavía, como un tipo de intervención que surgió en el proceso de investigación y que llamamos reflexividad a posteriori de intervenciones (RAPI) en la que el rol tradicional de quien investiga, ante un evento puntual (en este caso, una situación de emergencia geológica ante la irrupción de una grieta en una de las comunidades) se “revierte” para volver provisoriamente a la disciplina original que permite colaborar con las demandas que la situación imponía y que por tradiciones disciplinares específicas, en este caso trabajo social con comunidades, pueden contribuir por medio de intervenciones. Este tipo de intervención, vale añadir, tiene otra lógica que la de la investigación y sus tiempos largos, por ejemplo. Aunque el foco de la investigación se pone de lado temporalmente, el trabajo de reflexividad conduce a identificar que es imposible después volver al punto de antes de esas intervenciones ya que la mirada ya no es la que era ni podría serlo después de esas vivencias para las que no existe un botón de delete para volver al estado anterior, por lo que solo queda hacerlo jugar explícitamente para examinar sesgos, límites pero también potencias. Sabiendo la necesidad de empezar a someter estos acercamientos a revisiones epistemológicas más sistemáticas para ver su utilidad, simplemente quisimos dejarla identificada como un punto de partida para futuras discusiones. Esto también lo incluimos con lo que pensamos como “productos” (componente artístico y documental), que en los territorios fueron generadores en sí mismos de involucramientos, cuestionamientos, proyecciones que también nos permitieron conocer a las comunidades en otras facetas, ya que las acercaron a nuevas propuestas, como interesarse por redescubrir los colores que cubrían el río y los paisajes según la hora del día y el humo del basural, a partir de ver cómo los redescubría el artista. O bien intereses en la fotografía por el “ojo estético” redescubierto por algunas personas a partir de los intercambios junto al documentalista y de las discusiones que siguieron al año siguiente, cuando él volvió a presentar sus resultados (imágenes de las filmaciones que se usarían para chequear si estaban de acuerdo).
Otro método fue el de la autoetnografía. Al contar con investigadores internos que pertenecían a las comunidades y con procesos reflexivos en algunos casos sistemáticos como los de Leandro Alva, también la incorporamos abiertamente, a partir de revisar algunos de sus lineamientos y de definir formas de registro, debate y socialización, complementación con otros métodos, etc. Por último, nos basamos en la síntesis de fuentes secundarias sobre datos locales generados de estos lugares, con otro tipo de indagación como objetivo, otros métodos y otros momentos históricos, pero que igualmente abonaban al panorama de lo que queríamos dar cuenta.
En resumen, tomamos los siguientes recaudos con relación a la búsqueda de referentes empíricos para el abordaje comunitario. Primero, la definición de las comunidades como unidades de análisis, precisando sus alcances. El segundo recaudo fue el de identificar las capacidades y fortalezas de las comunidades, a las que incluimos las instituciones del Estado y organizaciones sociales que permitieran a la comunidad influir también en el proceso de investigación. En un siguiente momento y pensando en los eslabones que siguen, fomentamos el coaprendizaje, mecanismos para facilitar la transferencia recíproca de conocimientos a través de reuniones, discusiones grupales todavía abiertas con tres de los cuatro grupos (y que gracias al WhatsApp son permanentes). El tercer punto fue el de integrar y lograr un equilibrio entre la generación de datos y las intervenciones. Al contar con investigadores internos a las instituciones, cuando se trataba de necesidades que se encuadraban en la institución de referencia, se facilitaban desde allí.
En otros casos, la articulación con una investigadora del equipo, trabajadora social que además era coordinadora de APS en la parte de gestión del Ministerio de Salud provincial (Teresita Calzia), nos posibilitó derivar en ella las situaciones que se presentaban: consultas sobre trámites, derivaciones a las instituciones adecuadas, etc. El siguiente punto fue el relativo a la difusión y diseminación de resultados, en el que las comunidades de la organización social trabajaron junto con los académicos para la publicación de sus capítulos del libro y algunos además como coautores de artículos publicados en revistas científicas. Hubo jornadas de intercambio permanente. Habíamos contemplado que los capítulos colaborativos pudieran ser libros en sí mismos –una tirada corta para cada uno de los autores (treinta)–, pero no podemos anticipar si será posible dada la devaluación y la desvalorización del presupuesto original. Lo mismo se espera con el documental. Sí se acordaron canales de circulación antes de realizarlo, ya que se trata de un documental sin fines de lucro, y la difusión responde a intereses puramente académicos, sociales, culturales, sanitarios.
Una deuda se nos presentó justamente en este punto. Una minoría preguntó por la posibilidad de hacerlo comercial y poder contar con regalías, algo que era imposible de implementar por la logística administrativa y de conocimientos específicos sobre un área que por lo menos en esta investigación se nos escapaba completamente de nuestras posibilidades y podría haber sido fuente de conflictos de diverso tipo, incluido legales. Pero tomamos nota de esta demanda para pensar maneras de responder satisfactoriamente en futuras investigaciones. Por último, la investigación implicó pensar en procesos a largo plazo, con un compromiso de permanecer no solo durante el transcurso de este proceso sino que, pensando en eslabones de una cadena, el proceso continúe.