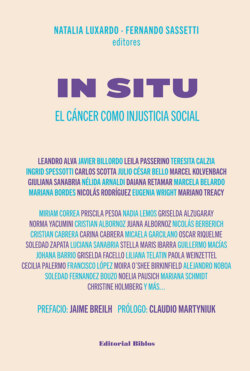Читать книгу In situ. El cáncer como injusticia social - Natalia Luxardo - Страница 62
На сайте Литреса книга снята с продажи.
La teoría ecosocial como referente para pensar las inequidades en cáncer
ОглавлениеSi bien es un estudio de las ciencias sociales, al abordar las desigualdades en el cáncer4 –una enfermedad recortada como tal por la biomedicina– necesitamos orientaciones específicas sobre cómo mirar esta parte. Tomamos tradiciones de la epidemiología social contemporánea por el foco en explicar cómo ocurren las desigualdades en salud e inequidades. Krieger (2011) menciona tres corrientes principales que iremos describiendo brevemente a partir de los desarrollos de esta autora.
La primera es la teoría psicosocial que intenta responder la observación de por qué aunque las personas de una misma población estén expuestos a los mismos gérmenes, algunas se enferman y otras no. Aunque esta teoría comienza en la década de 1920, se va refinando en las décadas que siguieron con estudios sobre enfermedades cardiovasculares y cáncer. En los años 60 surge la hipótesis de las redes de causalidad con las metáforas de dos arañas: una biológica y otra social. John Cassel (1974) vincula la vulnerabilidad a la enfermedad con el estrés físico y psicológico, y analiza cómo estos factores psicosociales afectan la susceptibilidad. Entre los factores psicosociales que identifica esta corriente están las jerarquías, la desorganización social, el cambio rápido, el estatus marginal en la sociedad, el aislamiento social, el duelo. También existen “amortiguadores” de estas susceptibilidades, como el soporte social.
Desde esta teoría se argumenta que el ambiente social afecta la susceptibilidad a través de la función endocrina, cambiando la atención de una etiología específica a una susceptibilidad general que depende de las exposiciones previas, y mantiene que es más efectivo fortalecer los soportes sociales que evitar la exposición a estresores. A partir de este trabajo de Cassel empezaron a proliferar estudios en este campo: psiconeuroendocrinología, psicoinmunología, biopsicosocial, etc., con nuevos desarrollos que sostienen que tales estresores pueden ser directamente patogénicos, no solamente afectar susceptibilidades. En consonancia con estos desarrollos se afianza la perspectiva del curso de la vida, que advierte que el estado de salud de una persona a cualquier edad refleja no solo las circunstancias actuales sino las circunstancias de vida previa, desde la concepción y el desarrollo intrauterino; mientras que otros factores protectores potencian las susceptibilidades, como los desarrollos relativos a conceptos como el de capital social y cohesión social. En definitiva, sostiene Krieger (2011) que esta perspectiva dirige el interés a las respuestas endógenas biológicas de las interacciones humanas, pero presta escasa atención (teórica y empírica) a quiénes y qué generan estos factores “protectores” o “de riesgo”, así como tampoco a cómo esta distribución es configurada por las políticas sociales y económicas.
Con orígenes marxistas, un segundo marco teórico de la epidemiología social emerge promoviendo un análisis materialista de la salud que se centra en la producción social de la enfermedad y en la economía política de la salud. Sumamente crítico de las teorías de los estilos de vida con el énfasis en la responsabilidad individual y la libertad de elegir, este tipo de análisis explícitamente subraya el papel de los determinantes sociales de la salud y la enfermedad en el orden económico y político, incluyendo las barreras estructurales para que las personas puedan tener vidas saludables.
Les otorga prioridad a los procesos de acumulación del capital por sobre las necesidades humanas que afectan la salud y su reproducción desde el Estado, produciendo concentración de riqueza y desigualdad. Analizan quiénes se benefician de las políticas y a costa de qué, así como el impacto de las políticas sociales reforzando este proceso. Sostienen que las instituciones políticas y económicas crean, refuerzan y perpetúan los privilegios económicos y sociales, siendo las desigualdades sociales las raíces fundamentales o causas de las desigualdades en salud. Esta corriente pone el eje en políticas de redistribución del ingreso, de recursos, de poder, que permitan reducir la pobreza y las desigualdades. Pero a pesar de las contribuciones para identificar los determinantes sociales y determinaciones operando sobre las poblaciones y los responsables concretos, la producción social de la enfermedad no aporta demasiado para poder delimitar qué es lo que estos determinantes están definiendo. El papel para dar cuenta de lo biológico de la salud es débil, a diferencia de otros marcos epidemiológicos. Tampoco permite pensar qué intervenciones de la salud pública se necesitan para acortar las desigualdades en salud más allá de asegurar condiciones de vida dignas.
La última corriente que menciona es la teoría ecosocial, que se distancia de la anterior porque aquella menosprecia e ignora el papel de la biología en la generación de las desigualdades. El prefijo eco da cuenta de las interacciones con el ambiente exterior. Se corre de una lógica social como opuesta a la biológica, advirtiendo la necesidad de incorporar a las dos a través de marcos multinivel. Contiene tres subcorrientes: la teoría ecosocial (Krieger, 2011), con la metáfora visual de un fractal (la vida conectada a cada escala, de lo micro a lo macro), la ecoepidemiología (Susser y Susser, 1996) y sus imágenes de cajas chinas, sistemas interactivos anidados, cada uno con su localización en las estructuras, las relaciones y la perspectiva de sistemas socioecológicos de Anthony McMichael (1999) con la metáfora de un cubo con tres ejes, de lo individual a lo poblacional, proximal a distal al curso de vida.
El objetivo en el que coinciden las tres es no tratar de explicar todo (y, por lo tanto, nada) sino generar una serie integral de principios testeables útiles para guiar indagaciones específicas y acciones que incluyen desde la biología molecular hasta la paleontología. Promueven el análisis de los corrientes y continuos cambios en los patrones de salud y enfermedad de las poblaciones con relación a cada nivel: biológico, ecológico, organización social como se manifiesta en cada escala. Revisaremos en profundidad una de las teorías, la teoría ecosocial de distribución de las enfermedades que desarrolla justamente Nancy Krieger.
En este estudio es útil su inclusión porque, aunque no se trata de una investigación epidemiológica en sentido estricto, aspiramos a poder establecer la relevancia que tienen en las desigualdades del cáncer aspectos usualmente “subestimados”, abordados parcialmente, de manera fragmentaria o inclusive ignorados por la epidemiología, incorporados de manera marginal, lo cual impide una comprensión integral de cómo se manifiestan y operan en la reproducción de las inequidades en salud. Revisaremos escuetamente los componentes centrales de esta teoría que nos sirvieron de guía para pensar vínculos, rutas, interacciones, aunque no serán aplicadas empíricamente en esta oportunidad.
Son cuatro los componentes centrales de esta teoría –que Krieger reconoce se basa no solamente en teorías biológicas y ecológicas sino también de la sociología y la antropología. Justamente esta última disciplina nutre a los desarrollos del primer componente: embodiment. Lo entiende como la incorporación literal (como subraya continuamente) en el cuerpo de los contextos de vida de las personas, tomando la biología, pero no en su modelo reduccionista y ahistórico. Sostiene que los determinantes de los patrones de distribución de las enfermedades son exógenos y no pueden ser reducidos a características innatas, aun cuando la biología individual varía. Muestra que la evidencia es abrumadora: la causalidad en el estado de salud deriva de las condiciones sociales de las personas, de cómo viven desde la concepción. Incluye no solamente los ancestros genealógicos sino también sus interacciones, acentuando que la historia importa porque crea grupos, definiéndolos relacionalmente, y muestra las reglas a través de las cuales estos grupos acumularon beneficios, poder, recursos que se fueron traspasando por generaciones. Se incluye los procesos biológicos que son moldeados por interacciones sociales y los procesos que como organismos biológicos tenemos. En el embodiment esta autora conjuga elementos de otras teorías pero no deja de prestar atención a las implicancias en el cuerpo de la incorporación de lo social, lo cultural, las creencias, las religiones, las identidades de género, basada en Csordas (1994) y Bourdieu (1988). Apunta que este concepto ofrece también un puente con las neurociencias y la teoría cognitiva.
El segundo concepto clave es con relación a las múltiples rutas, caminos o vías del embodiment. Esto significa mirar las exposiciones particulares de las poblaciones, escudriñando estas diversas vías concurrentes e interactivas: privaciones económicas; peligros exógenos ambientales y ocupacionales; traumas sociales, como la discriminación y las formas de violencia, el comercio de productos dañinos; fallas en la atención sanitaria, la degradación de los ecosistemas. Le otorga un papel a la forma en que el poder y la propiedad se disponen en los grupos sociales, así como a los modos de producción, consumo y reproducción.
El tercer componente es la interacción acumulativa de exposiciones, susceptibilidades y resistencia en múltiples niveles y durante todo el curso de vida de una persona, con relación a la generación histórica, y que implica la expresión de genes y no simplemente su frecuencia. En el nivel más amplio, esta complejidad es similar a la de los sistemas ecológicos y permite simultáneamente prestar atención a los patrones reconocibles de distribución de la enfermedad y a la contingencia histórica en sus manifestaciones sociales específicas. Destaca Krieger (2011) que existen patrones que pueden discernirse y que surgen de la interacción de mecanismos causales particulares que ocurren en el interior y a través de los niveles, que se van entretejiendo a través del contexto, es decir, en momentos y lugares específicos. Este punto es muy importante porque rescata lo que tiene de específico ese contexto: habrá cosas comunes con otros en iguales circunstancias, pero también particularidades que requieren ser identificadas. Marca que el objetivo no es incluir todos los niveles ni rutas a la vez, sino orientar teorías sustantivas sobre posibles exposiciones, probables factores de confusión y los efectos modificadores, cada uno en relación con los grupos sociales, los niveles, el tiempo y el espacio, y también sus probables impactos ya que algunos determinantes son más responsables que otros.
El último de los componentes de esta teoría es el que engloba como responsabilidad y agencia, tanto por las desigualdades sociales de la salud por la manera como la investigación las explica, monitorea y analiza. Basándose explícitamente en el marco teórico de la “economía política de la salud” y sus análisis de cómo los sistemas políticos y económicos impulsan los perfiles de población de enfermedades y patrones de inequidades de salud (Krieger, 2001), presta atención al poder en cada uno de los niveles. También en la capacidad de las instituciones y personas para actuar (“agencia”) y las responsabilidades por lo que se hace y se deja de hacer. La teoría ecosocial postula que es más probable que los fenómenos de niveles macro condicionen a fenómenos de nivel meso y micro que al revés, pero también nota que en circunstancias particulares lo micro puede afectar lo macro, como lo demuestran numerosos ejemplos de movimientos sociales que tomaron acciones para contrarrestar lo que era perjudicial para ellos y derivaron en cambios legislativos. Se para en el realismo crítico y responsabiliza a los epidemiólogos por lo que incluyen y por lo que ignoran.
Ninguno de tales conceptos puede ser estudiado aisladamente, sino que deben integrarse empíricamente. Utiliza la metáfora del fractal para describir esta teoría porque señala que permite capturar de una manera dinámica cómo se entrelazan las características sociales y biológicas en todos los niveles, sin que ni lo social ni lo biológico puedan ser claramente divididos uno con respecto a otro. Remarca que los parámetros biológicos están condicionados socialmente y esto debe ser explicado (cómo y por qué se produce) (Krieger, 2011). Esta mirada en los múltiples niveles y escalas de espacio y tiempo permite mostrar qué pasa dentro de las cajas negras. En nuestro caso, nos permite pensar la acumulación de efectos de cursos de vida atravesados por la discriminación y la pobreza; aunque sean eliminadas de golpe, sus consecuencias persistirán durante al menos una o varias generaciones para muchas enfermedades, especialmente las crónicas, que se desarrollan con el tiempo y para las cuales el riesgo de incidencia puede ser transgeneracional en enfermedades como diabetes, cáncer, dolencias cardiovasculares, etc. (Krieger, 2011).
En definitiva, su atención al contexto histórico, social, biológico, ecológico, etc., tanto de las poblaciones estudiadas como de los propios investigadores; las responsabilidades, las consecuencias, así como los ordenamientos y la forma de relacionar factores para identificar patrones de exposición y susceptibilidad, es lo que nos llevó a tomarla de referencia, dejando para una segunda indagación –y articulando el accionar con especialistas de otros campos– su aplicación empírica completa en otros niveles.
Queremos aclarar, no obstante, que no haremos jugar explícitamente esta teoría en los capítulos, ya que sería “forzarlos” a dar cuenta de algo que no buscamos en el campo. En este momento de la investigación por lo menos, insistimos en que la inclusión incipiente de esta teoría fue una referencia para organizar el material y pensar qué pasaba “dentro de las cajas negras” (desigualdades sociales, variaciones en cáncer). Por eso, abordamos los distintos temas desde las ciencias sociales, sin hacer conexiones en cada capítulo con qué parte del control del cáncer se relaciona. Al final del libro, en las conclusiones, realizamos un cuadro con este dato que vincula explícitamente “el control del cáncer” con el abordaje puntual de cada capítulo.