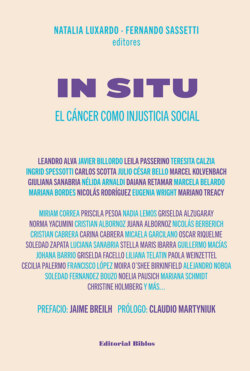Читать книгу In situ. El cáncer como injusticia social - Natalia Luxardo - Страница 59
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Pañuelos en palomas: microabordaje territorial de desigualdades sociales de la salud en/con comunidades estructuralmente vulnerables
ОглавлениеNatalia Luxardo
Cualquier intento de aprehender una situación-problema desde una perspectiva que no incluya de algún modo a los participantes de la situación-problema estará produciendo un saber dirigido siempre hacia la abstracción, requiriendo, como vimos, saberes que lo reconduzcan a síntesis más pragmáticas. Por otro lado, un saber puramente pragmático, inmediatista, incapaz de distanciarse a niveles más abstractos para dar nueva inteligibilidad a las situaciones en las cuales son generados, pierde también capacidad crítica, pierde potencial de visualizar regularidades, tendencias y mecanismos que pueden ser de fundamental interés.
Naomar de Almeida Filho, Luis Castiel y José Ayres
De acuerdo con Mervin Susser y Ezra Susser (1996), el paradigma epidemiológico de las enfermedades crónicas de la última mitad del siglo XX puede ser caracterizado desde la metáfora de la caja negra, en la que determinadas exposiciones están relacionadas con determinados resultados en salud, pero en las que poco y nada se da cuenta de los factores intermedios o patogénesis. En esta tradición de la emergente epidemiología ecosocial, Nancy Krieger (2011) también advierte este vínculo entre condiciones sociales y resultados en salud que operan como cajas negras, en las que los mecanismos y contextos a través de los cuales tales condiciones se transforman en resultados específicos permanece en el misterio. Desde la antropología Margaret Lock (2007) señala que la mayoría de los investigadores que se dedican a la biología molecular reconocen el papel que las variables medioambientales y sociales juegan en la salud y la enfermedad, pero cómo actúan estas variables permanece en cajas negras, por la preferencia otorgada a un enfoque más preocupado por las interacciones internas del cuerpo material.1
Sea que se trate de la “araña biológica” o de la “araña social”, la ocurrencia de estos saltos ontológicos entre estados sin dar cuenta de cómo ni por qué se producen es lo que formaría parte de estas cajas negras (Krieger, 2011) en las que, como hacen los magos en sus shows, transforman los pañuelos que meten en ellas en palomas, sin que nadie sepa qué pasó en el medio. Y esto pasa también en los saltos entre observables empíricos y teorizaciones que realizamos en muchos abordajes de ciencias sociales.
Si en estas disciplinas queremos empezar a mover el tablero de los enfoques y las agendas de prioridades que prevalecen en el campo del modelo médico hegemónico (Menéndez, 2020) necesitamos animarnos a disputar versiones sobre objetos en los que fuimos tradicionalmente excluidos, ignorados o bien llamados a colaborar desde posiciones subalternas, y cuestionar los modelos erigidos sobre problemáticas de salud no solo de la biomedicina sino los presupuestos no explicitados que también reproducimos desde las ciencias sociales dedicadas a la salud, como bien sugiere Eduardo Menéndez (2008). Es decir, es necesario ser capaces de explicitar la inteligibilidad de nuestros recortes y abordajes, precisando límites de los sistemas de los que estamos dando cuenta, las relaciones, los niveles, así como los contextos y las contingencias en diálogo con los que realizan esto mismo, pero desde otras epistemologías que resultan ser las dominantes en ese campo, pese a la dificultad de encontrar un idioma en el que ambos podamos entendernos sin perder la identidad en el intento.
Al inicio de este libro expusimos como objetivo identificar y analizar los desafíos que tiene para el primer nivel de atención poder responder al control del cáncer con equidad. Para ello era ineludible poder dar cuenta de las múltiples formas que asumen en el nivel comunitario los modales de fragilización/deterioro (Almeida Filho, 2000) y que en otra literatura es entendido como determinantes sociales más amplios de los factores de riesgo responsables de las desigualdades sociales en el continuum del cáncer que existe entre diferentes grupos sociales en contextos con variabilidad en sus características socioculturales, económicas y ecológicas (Wild, 2019; Kelly-Irving y Vineis, 2019). Así, nos focalizamos en algunos puntos de este continuum y en algunos de tales determinantes, determinaciones, influencias o condicionantes.2 La literatura marca la necesidad de entender cuáles son los mecanismos a través de los cuales tales factores y sus determinantes sociales definen las susceptibilidades de los grupos sociales. Es decir, sostiene que la distribución de la salud y la enfermedad sigue determinados patrones.
En este estudio, para orientar la indagación, tomamos evidencias de la epidemiología responsable de explicar las etiologías del cáncer y sus correlaciones (ver capítulo anterior), teorías de las ciencias sociales y, al menos parcialmente ya que no abordamos todos los niveles, en la teoría ecosocial de la distribución social de las enfermedades. Sostenemos que lo que la literatura denomina “determinantes sociales” (sanitarios, sociales, ambientales, ocupacionales y tecnológicos) de los factores de riesgo que la epidemiología señala como responsables de las desigualdades en la morbimortalidad del cáncer necesita ser abordado dentro de las complejidades de la vida social en la que se configuran como tales y en sus interacciones en contextos específicos, que les impregna determinada particularidad de relevancia. Estas particularidades o improntas que las rutas etiológicas y correlaciones adquieren in situ acentúan o bien atenúan tales desigualdades con relación a las tasas de incidencia, mortalidad, carga de enfermedad, prevalencia de factores de riesgo, sobrevida, así como vigilancia y monitoreo de qué se incluye y qué se excluye.
Como señalan Michelle Kelly-Irving y Paolo Vineis (2019), la susceptibilidad a los riesgos de una enfermedad que deviene de interacciones entre lo social y biológico en enfermedades crónicas (como el cáncer) empieza desde la vida intrauterina y persiste a lo largo del curso de la vida de las personas, influyendo de acuerdo con el tiempo de las exposiciones, la etapa de la vida, la interacción con otras condiciones como factores de protección, etc., que hacen variar estas influencias entre personas, pero también entre lugares. Reconocer cómo se producen tales desigualdades de la salud que conducen a inequidades es el primer paso para cualquier intervención sanitaria. La epidemiología necesita teorías de las ciencias sociales, así como epistemologías específicas y a las propias comunidades para realizar este tipo de abordaje que, en sí mismo, ya está teniendo algún tipo de impacto en estos circuitos de relaciones que se establecen, por lo que incluyen o por lo que están dejando afuera.
Más allá de la metáfora del título –que intentó ser un guiño cómplice desde las ciencias sociales al “juego” de la epidemiología social con su tradición de condensar e ilustrar argumentos con metáforas que facilitan la comprensión de los planteos–, esta primera parte del título significa simplemente la necesidad de revisar consistencias (teoría, datos, metodología) examinando las condiciones de aplicación y de su construcción, los límites de su validez, precisando sus alcances (Bourdieu, Chamboredon y Passeron, 1986). Pero para poder hacer eso, primero hay que exponer claramente estos componentes.
En este capítulo examinaremos las coordenadas globales que guiaron la construcción de una estrategia en el abordaje y el trabajo con comunidades. Esta estrategia teórico-metodológica tiene sentido a la luz de determinados interrogantes, contextos concretos de posibilidad, principios éticos y metas políticas. En la misma combinamos un objeto de interés dominado por la epidemiología (desigualdades sociales en cáncer), con enfoques de la medicina social latinoamericana/salud colectiva, con teorías de ciencias sociales y abordajes que conjugan experiencias previas de trabajo social con comunidades y trabajos de campo etnográfico. Esta estrategia incluye desde la explicitación conceptual de las categorías teóricas utilizadas hasta el proceso de selección de comunidades y la articulación de la indagación más global con referentes empíricos puntuales que facilitaron la búsqueda de llaves interpretativas para poder descifrar algunos mecanismos de estas desigualdades en el nivel comunitario. Dividimos esta parte en distintos apartados. Este capítulo se complementa con el que está centrado en el territorio, abordado desde la geografía por Eugenia Wright.