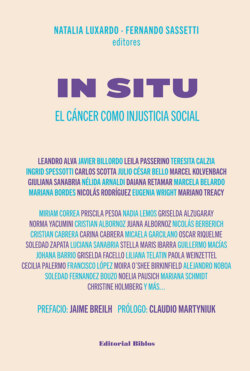Читать книгу In situ. El cáncer como injusticia social - Natalia Luxardo - Страница 64
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Principios de selección
ОглавлениеLas “poblaciones” que los epidemiólogos estudian no son colecciones de individuos agrupados convenientemente para los propósitos de estudio, sino entidades históricas. Cada población tiene una historia, una cultura, una organización y divisiones económicas y sociales, que influencian cómo y por qué las personas están expuestas a determinado factor.
The Lancet
Entre los abordajes posibles de las desigualdades sociales de la salud, nos centramos en las variaciones por grupos sociales que, en nuestro caso, estudiados en sus propios contextos de vida y trabajo, serán entendidos como comunidades. Mariana Arcaya, Alyssa Arcaya y S.V. Subramanian (2015) advierten que este aspecto debe realizarse cuidadosamente, ya que los datos sobre las desigualdades en salud solo pueden interpretarse con respecto a la composición de los grupos y son estas construcciones las que orientan la interpretación de estos datos sobre desigualdades en salud.8 En esta investigación distinguimos entre cuatro grupos sociales pertenecientes a tres comunidades diferentes de los departamentos de Diamante y de Paraná, provincia de Entre Ríos. Antes de seguir, insistimos que el concepto de comunidad tiene un nivel de abstracción que necesita definiciones que van más allá de un simple recorte empírico, aspecto que irá siendo especificado en cada capítulo.
En un primer momento pensamos en quedarnos con una sola para poder abordarla en profundidad en sus múltiples dimensiones. Sin embargo, al revisar los objetivos que apuntaban más a poder desplegar en su máximo posible el heterogéneo arco de opciones en las que se presentaba el fenómeno (históricamente ignorado en enfoques convencionales de la salud pública), priorizamos esta variabilidad de formas en las que se traducen las desigualdades en salud y que son fuentes potenciales y concretas de inequidades en cáncer por sobre la profundidad y exhaustividad de una sola.
El otro fundamento que orientó esta decisión metodológica fue relativo a la ética y al cuidado. Por tratarse de una investigación colaborativa con investigadoras e investigadores internos a las instituciones involucradas, podrían quedar expuestos o bien exponer a sus propias instituciones de pertenencia, por el acceso privilegiado a fuentes, informantes, etc., así que inevitablemente habría un sesgo de mayor acceso, por eso decidimos ampliar los casos tomando más instituciones y comunidades; era una manera de anonimizar mejor los datos, particularmente para determinadas dimensiones sensibles que serán en su momento abordadas. En este sentido, y como pasó en investigaciones previas, la prioridad es el cuidado de las personas y las instituciones que participaron, lo que no implica “pintar un mundo color de rosa”, sino realizar un análisis que permitirá después algunas transformaciones –pero evitando caer en señalamientos que muestran la basura debajo de la alfombra– solo por la posición en la que quedaron expuestos justamente por la buena predisposición a participar de una investigación. Miramos más arriba que los referentes empíricos y no realizamos auditorías, sino un tipo de investigación social que asume la responsabilidad de cuidar a todas las partes.
Otro punto relevante a considerar en los estudios sobre desigualdades (Arcaya, Arcaya y Subramanian, 2015) es la consideración de la posición en la estructura social (absoluta o relativa) considerando, por ejemplo, que cuando se toma el ingreso relativo que incluye mediciones subjetivas pueden tomarse marcadores de desigualdades también por vía psicosocial, como ha documentado Michael Marmot (2005), entre otros.9 En la indagación hicimos recortes que estarían dentro de una escala ordinal, en la que definimos variables socioeconómicas con indicadores menos precisos que ingresos percibidos, por ejemplo, percepción o no de un plan social, tipo de trabajo, etc., porque se trató en general de lecturas cualitativas que articularon subsidiariamente datos cuantitativos, con algunas excepciones en los capítulos de Guillermo Macías, Mariano Treacy y Fernando Sassetti et al., así como algunos complementos que incluimos en los análisis cualitativos de algunos otros capítulos. Tratamos de incorporar cuestiones como estatus social, prestigio, honor desde teorías más holísticas de las ciencias sociales (como la de Bourdieu) y no como se usan en epidemiologías alternativas, como vimos con la teoría psicosocial. Esta consideración la tuvimos particularmente en cuenta a la hora de fundamentar la inclusión de capítulos colaborativos.
El tercer componente que también tomamos como orientador de los desarrollos de Arcaya, Arcaya y Subramanian (2015) ya fue descripto en el apartado teórico y es el relativo a las desigualdades geográficas de la salud y la prioridad asignada al entorno en el estado de la salud. De manera semejante a otros autores ya mencionados, distinguimos entre las nociones de lugar como afiliación a unidades político-administrativas y la de espacio, como las distancias y proximidades “de modo tal que la exposición a factores de riesgo y protección en salud distribuidos espacialmente cambiará según la ubicación precisa de un individuo” (266). Con relación al primer aspecto –el lugar–, simplemente revisamos las zonas programáticas de los centros de salud elegidos intentando sombrear geográficamente en unos mapas caseros las áreas de incumbencia, siguiendo como principio de selección también un muestreo estratégico para poder capturar y maximizar la diversidad de áreas posibles entre la población objetivo del primer nivel de atención de la salud. Esto incluyó zonas periféricas de pequeñas y medianas ciudades en áreas semirrurales y periurbanas, parajes rurales, etc. Dejamos al río Paraná como vertebrador que estructuró nuestra selección, atravesando los dos departamentos mencionados (Paraná y Diamante) y algunos de sus barrios periféricos. En un caso fueron barrios en la periferia del sudoeste de la ciudad de Paraná, mientras que en el otro se trató de zonas rurales y urbanas de Diamante. Este componente es tratado con precisión en el capítulo realizado por Eugenia Wright y en el capítulo de Fernando Sassetti et al. “Primer nivel de atención de la salud: Caracterización de los efectores participantes” se describen estos centros de salud.
Un criterio ético que orientó nuestros recortes fue que en estas comunidades hubiera investigadoras e investigadores internos (aquellos pertenecientes a las instituciones) involucrados para que permaneciera la conexión con las comunidades a lo largo del tiempo y garantizara la continuidad en el lugar de referentes conocidos durante la investigación una vez concluida, evitando así investigadoras e investigadores “paracaidistas, que vienen, toman datos y se van” (Luxardo, 2015) y poder pensar en transformaciones a largo plazo como son las que derivan de este tipo de proyectos.10
El trabajo colaborativo con las comunidades (y no solamente con el personal) lo establecimos con dos grupos sociales: trabajadores informales en el vertedero a cielo abierto que bordea los barrios de uno de los centros y personas abocadas a la prevención de problemáticas de consumo en esos barrios, por ser madres o bien consumidores recuperados que estaban preocupados por lo que pasaba con este tema. La forma de estas colaboraciones fue la de redefinir objetivos concretos de interés para la coproducción de conocimientos, priorizando lo que resultaba de relevancia (como el tema de consumos problemáticos en sí mismos). Esto pudo realizarse básicamente en lugares en los que había historia común por detrás de interacciones que generaba la investigación, y que estaba institucionalizada en organizaciones sociales11 como el CAAC, tomado como interlocutor principal para articular estas colaboraciones. También con relación al componente artístico, fue trabajado específicamente junto con estas comunidades (ver capítulo de Nicolás Rodríguez). En el resto de los lugares, si bien contamos siempre con internas e internos, seguimos un modelo más clásico de investigación que combinaba diferentes métodos, como iremos detallando en cada momento de su presentación y análisis.
A grandes rasgos se trató de cuatro grupos sociales sobre los que nos interesaba dar cuenta de alguna particularidad: 1) Paraná oeste, el trabajo informal en el vertedero municipal de basura a cielo abierto; 2) Paraná sudoeste, por las altas tasas de muertes jóvenes (suicidio, homicidio, drogas); 3) Diamante rural, la agricultura y la herencia cultural de las migraciones con el problema de las exposiciones medioambientales (minería a cielo abierto y fumigaciones), y 4) Diamante periurbano y la vida de la pesca a la que se le sumó una falla geológica en el barrio de los pescadores y un proceso de lucha e incertidumbre por el espacio de vida. Algunos habían sido seleccionados a priori durante la confección del proyecto, otros surgidos e incorporados durante el trabajo de campo.