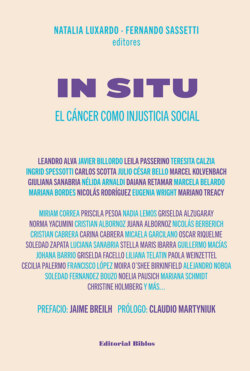Читать книгу In situ. El cáncer como injusticia social - Natalia Luxardo - Страница 44
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Desigualdades en la incidencia, mortalidad, sobrevida y carga de enfermedad
ОглавлениеComparar datos sobre sobrevida, incidencia y mortalidad por cáncer es central para poder identificar cuáles son las desigualdades sociales que existen en el control de esta enfermedad. En 1997 la IARC realizó la primera sistematización sobre toda la evidencia científica existente sobre desigualdades y cáncer, mostrando datos que respaldan consistentemente las diferencias socioeconómicas en la mortalidad y en la incidencia de más de veinte tipos de neoplasias malignas de varios países (Kogevinas y Porta, 1997). Paul Kleihues nota en el prefacio de esta publicación los antecedentes sobre datos relativos a la mortalidad por cáncer por ocupación y clase social (1851-1971) de Inglaterra y Gales que habían sido publicados en la década de 1980. Señala que la evidencia muestra que los grupos desfavorecidos sistemáticamente sufren índices sustancialmente más altos de mortalidad y tasas de sobrevida más bajas que los grupos de estratos socioeconómicos más altos para la gran mayoría de tipos de cáncer. Los avances en los tratamientos y en las técnicas diagnósticas no redujeron esas desigualdades sino incluso contribuyeron a ampliarlas al aumentar la sobrevida para un porcentaje de la población, que es la que puede acceder a estas nuevas tecnologías diagnósticas y terapéuticas. En esa publicación se mostraban diferencias de clase social en la sobrevida de pacientes con cáncer y se advertía entonces que la etiología de estas diferencias se había estudiado menos a fondo y menos sistemáticamente.
Otros datos sobre desigualdades en cáncer de esa publicación de 1997 indicaban que el estadio al momento del diagnóstico era el indicador más claro de las diferencias por clase social de la sobrevida en cáncer (Auvinen y Karjalainen, 1997). Notaban que: 1) la mortalidad por cáncer de pulmón había seguido aumentando en los grupos socioeconómicos más bajos pero disminuía en los grupos socioeconómicos más favorecidos; 2) la mortalidad por cáncer de estómago disminuía en todos los grupos, pero la brecha entre los más favorecidos socioeconómicamente y los menos favorecidos se había ampliado ligeramente, y 3) el estadio de la enfermedad en el diagnóstico parecía ser el factor más importante para explicar las diferencias de clase social en tal sobrevida, especialmente para los cánceres gastrointestinales y ginecológicos, así los pacientes diagnosticados con cáncer en etapas tempranas tienen mayor sobrevida que aquellos diagnosticados en estadios avanzados. Al respecto sostenían en esa publicación:
Las razones de por qué los cánceres son más frecuentemente diagnosticados en un estadio local en clases altas que en clases sociales bajas no son bien comprendidas por el momento […] Indicadores biológicos de la agresividad del tumor no han podido explicar las diferencias entre clases sociales. (Auvinen y Karjalainen, 1997: 377)
Siguiendo con esta sistematización de lo que ocurría en 1997 respecto de la incidencia, en esa publicación los hombres de los estratos sociales más bajos presentaron mayores riesgos para todos los cánceres de vías respiratorias (nariz, laringe y pulmones) y cáncer de la cavidad oral y faringe, esófago, estómago, hígado, así como para los cánceres en su conjunto. En cambio, los hombres de los estratos sociales más altos tenían más cáncer de colon, cerebro y melanoma de piel. Para las mujeres de clase baja fueron consistentemente encontrados mayor cantidad de cánceres del esófago, estómago, cuello uterino y, menos consistentemente, hígado. En las mujeres de estratos socioeconómicos más altos fue observada mayor cantidad de cánceres de colon, mama, ovario y melanoma de piel. En las dos poblaciones de América Latina para las cuales hubo datos disponibles en ese momento, el cáncer de pulmón fue más frecuente en estratos sociales más altos. En ese entonces argumentaron que las clases más bajas tendían a una peor sobrevida, si bien era un patrón que difería para los cánceres específicos (Kogevinas, Pearce, Susser y Boffetta, 1997). En el texto de IARC de 1997 se destacan los estudios clásicos de Clemmesen y Nielsen de 1951 y de Kogevinas de 1990 que encontraron que los sitios donde las diferencias de cáncer entre clases sociales resultan más altas son útero, estómago, pulmón y cuello uterino.
Este panorama ha cambiado parcialmente de acuerdo con las últimas publicaciones (Gregoraci et al., 2017) pero aun en cánceres como el de colon, que se mantienen con más alta incidencia en países con niveles mayores de desarrollo humano, igual la mayor carga de los riesgos recae al final en los grupos más pobres (Arnold et al., 2017). En este sentido, por ejemplo, aunque la incidencia del cáncer de próstata también es mayor en los sectores más ricos, la última etapa de este cáncer fue diagnosticada con más frecuencia en los grupos más pobres. Nuevamente las explicaciones apuntan a que una vez que el problema es identificado y abordado desde la salud pública, las intervenciones implementadas son diferencialmente apropiadas según los distintos grupos sociales que tienen determinado capital (económico, social, cultural) para poder hacerlo. Así se puede observar en los análisis que existen sobre la historia del tabaquismo con sus cuatro fases claramente señaladas y en la que, de ser los grupos altos los que más fumaban en el inicio, con las medidas implementadas para el control del tabaco2 se fue reduciendo el consumo de cigarrillo y las tasas de cáncer de pulmón en los países de altos ingresos, mientras que la prevalencia del hábito de fumar sigue en ascenso en algunos países de ingresos bajos y medios, que pasaron a ser el nuevo foco de interés de las compañías tabacaleras, que cambiaron el target de sus mercado. Leandra Abarca-Gómez et al. (2017) y otros muestran que algo parecido sucede con la obesidad infantil: las tasas nacionales están comenzando a nivelar o incluso muestran caídas en algunos países de altos ingresos, mientras continúan aumentando en los países todavía en transición.
De acuerdo con los datos recopilados y analizados más recientemente, cánceres como de hígado y de estómago tienen una incidencia y mortalidad que viene disminuyendo en países de ingresos altos pero no así en países de ingresos medios y bajos en los que además la carga de la enfermedad es más alta (Bray et al., 2012, 2018). Además, son un tipo de cáncer que aumenta entre poblaciones rurales y los grupos de menor estatus socioeconómico, aun entre los países desarrollados. Presentan estudios que respaldan la evidencia del gradiente social de los agentes infecciosos vinculados causalmente con el cáncer de estómago (Helicobacter pylori) y el de hígado (virus de las hepatitis B y C). Un caso particularmente inequitativo es el de la leucemia infantil, que tiene una alta sobrevida en países ricos mientras presenta tasas más bajas en los contextos más pobres, a pesar de la disponibilidad de tratamientos baratos y eficaces.
Los patrones de la distribución de la morbimortalidad por cáncer no cambian solamente entre países sino también en el interior de ellos. Ginsburg (2014) nota que el 85% de las muertes por cáncer de cuello de útero se producen en las regiones menos desarrolladas y el cáncer de mama se diagnostica en la etapa avanzada, provocando un fenómeno que en Bangladesh fue caracterizado como los huérfanos del cáncer (mujeres que mueren tempranamente de cáncer de mama y útero dejando a los niños pequeños). En el cáncer de mama, en cambio, la incidencia es mucho mayor en países de ingresos altos, pero las tasas de mortalidad vienen disminuyendo como resultado de mejoras en la detección y el tratamiento; en los países de ingresos medios y bajos las mujeres de menor estatus socioeconómico tienen un menor riesgo de cáncer de mama pero una baja tasa de sobrevida (Strasser-Weippl et al., 2015).
En países de ingresos altos el gradiente social también fue observado con cáncer colorrectal, que es cada vez más común en los países de ingresos medios y bajos (Bray et al., 2018). La detección temprana combinada con el tratamiento oportuno puede mejorar considerablemente el pronóstico y la sobrevida a cinco años, algo que se logra en alrededor del 65% en países de ingresos altos y del 30-45% en muchos de ingresos medios y bajos (Allemani et al., 2015). El único cáncer en el que la mortalidad fue mayor entre los hombres de altos ingresos fue el melanoma cutáneo, resultado de la exposición a la luz solar (Wild, 2019). Para algunos tipos de cáncer específicos, como los de tiroides, mama y próstata, la incidencia fue mayor entre personas con estatus socioeconómico alto, aunque no la mortalidad.
En la Argentina uno de los antecedentes más completos es el de Elena Matos, Doria Loria, Marta Vilensky y Camilo García (1997), quienes analizan la correlación entre tasas de mortalidad de las principales causas de muerte ajustadas por estatus socioeconómico en provincias de la Argentina (1980-1986), tomando las necesidades básicas insatisfechas (NBI) como indicador de nivel socioeconómico. Silvina Arrossi y Melisa Paolino (2008) vienen dando cuenta de las desigualdades entre cáncer de cuello de útero desde hace más de una década con diagnósticos situacionales de lo que ocurría en el país, así como implementando intervenciones para achicar esa brecha. Arrossi et al. (2010) muestran que se trata de un ciclo en el que no solo se reproduce la pobreza sino que contribuye a profundizarla. María Laura Martínez y Carlos Guevel (2013) describen la distribución espacial de mortalidad por cáncer de cuello de útero en Buenos Aires (1999-2003) y notan que el riesgo de muerte aumenta de acuerdo con el empeoramiento de las condiciones socioeconómicas. También Natalia Tumas, Sonia Pou y María del Pilar Díaz (2017) se proponen identificar determinantes sociodemográficos que estaban asociados a la distribución espacial de la incidencia del cáncer de mama en Córdoba, advirtiendo una asociación directa en hogares con NBI.