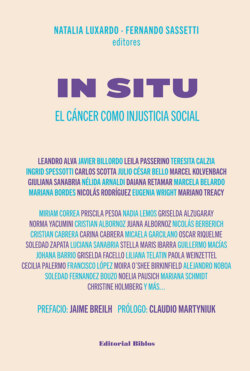Читать книгу In situ. El cáncer como injusticia social - Natalia Luxardo - Страница 52
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Tratamientos y cuidados paliativos
ОглавлениеEn países de ingresos altos, existe convincente evidencia de que los individuos en los grupos menos privilegiados reciben menor calidad tratamiento para el cáncer que en los grupos más privilegiados (Hill et al., 2013). A nivel mundial, existen enormes desigualdades en el tratamiento del cáncer en cantidad y calidad (Denny et al., 2019). También hay variaciones considerables entre los países en la financiación de tratamientos para el cáncer, en términos de contribuciones públicas, gastos de bolsillo y costos de medicamentos (Prager et al., 2018).
En la literatura sobre la accesibilidad a los servicios de atención oncológica abundan los estudios cuantitativos que muestran que las tasas de utilización de los servicios de salud varían según la edad, el grupo étnico, los ingresos, el género de las personas y su lugar de vivienda/procedencia, demostrando así las disparidades que existen entre los diferentes grupos. En el estudio de Sinding (2010) menciona investigaciones que muestran que los que vivían en zonas pobres tenían menores posibilidades de recibir radiación después de una cirugía conservadora de mama; en cambio, las mujeres jóvenes, educadas y con seguro privado, tenían un mayor uso de servicios de soporte psicoemocional (Gray et al., 2000); las mujeres mayores de edad contaban con menos probabilidades de ser operadas de cáncer de mama y cuando lo eran tenían menos probabilidades de que les hicieran escisiones de nódulo linfático para estadificar (Quan et al., 2008). Otros investigadores (Gould, 2004) muestran que las mujeres de bajos ingresos tenían menos acceso a la medicación antivomitiva durante la quimioterapia, así como más probabilidades de dejar o bien de ir solas a los tratamientos debido a los costos del transporte.
Sobre estudios cualitativos sobre el acceso a los servicios de salud en el cáncer, en la revisión realizada por Jan Angus et al. (2013), con el foco en las interacciones de las mujeres con cáncer cuando acudían al sistema de salud formal, se identificaron las barreras (concepto transversal a los 35 artículos que incluyeron como corpus) que obstruían el acceso de las mujeres a la atención, tales como las condiciones contextuales o bien aspectos expulsivos del propio sistema de salud. Con respecto a la adherencia, autores como Gould (2004) dan cuenta de cómo las ausencias prolongadas en el trabajo por los tratamientos del cáncer derivan en la pérdida del empleo o en la falta de oportunidades de promoción. Aparecía que las mujeres cuentapropistas eran las más afectadas porque no percibían ingresos los días en los que tenían que ir a las consultas médicas y les llevaba buena parte del día realizar determinados tratamientos. Estos estudios muestran los gastos extra que la enfermedad y su atención implicaban, como los de movilidad, y el impacto socioeconómico de la enfermedad, aspecto del que también investigadoras locales dieron cuenta (Arrossi et al., 2007; Ponce, 2009; Luxardo, 2007).
Otro punto importante que apareció en este eje fue la falta de tiempo libre para la atención de la propia salud por la enorme carga de trabajo doméstico que tenían, tales como demandas de la crianza que no se podían delegar porque no existían más redes (como en el caso de los inmigrantes) o complicaciones para organizar el viaje hasta los centros de atención (como en el caso de las mujeres de áreas rurales). Algunas mujeres elegían el tratamiento que menos tiempo les llevara de asistencia al centro de salud, como la mastectomía. Generalmente el miedo y la falta de información sobre el cáncer, los métodos diagnósticos y los procedimientos de tamizaje evitaban que las mujeres buscaran ayuda apropiada a tiempo (Ramos et al., 2013).
Otro punto era la comunicación entre pacientes y proveedores. Surgió que el tiempo de las consultas era considerado insuficiente por los pacientes, impidiendo la posibilidad de discutir aspectos de la salud ya que no podían hacerlo tan rápido, necesitaban entrar en confianza. Asimismo, las mujeres mayores con múltiples comorbilidades encontraban difícil tomar decisiones sobre los tratamientos para el cáncer con médicos que contemplaran esas circunstancias que atravesaban, que las vieran holísticamente. Las mujeres inmigrantes sentían que no podían influir sobre las derivaciones. Internet y los medios de comunicación eran una fuente de información, pero a veces entraban en contradicciones con lo que les decían sus médicos, generándoles confusiones sobre a qué atenerse, qué esperar. La mayoría de los estudios consensuaban en indicar que los pacientes necesitaban más tiempo de duración de las consultas, especialmente a la hora de definir tratamientos. A su vez, apreciaban al personal sanitario que fuera culturalmente sensible. El género, la edad, la clase aparecían como barreras en la comunicación.
Otros estudios cualitativos sobre la adherencia a los tratamientos para el cáncer llaman la atención sobre un tipo de determinantes al dar cuenta de las dimensiones materiales y simbólicas de la exclusión que tiene la atención de esta enfermedad (Luxardo, 2015). Podemos mencionar la investigación de Gould (2004) en la que se muestra que las mujeres de bajos ingresos no contaban con medicación para tratar las náuseas ni la anemia cuando realizaban sus procedimientos oncológicos, o directamente no podían asistir por los costos de las drogas o de los tratamientos. La edad también aparece en diversos estudios como un factor que opera condicionando las terapéuticas. Una revisión sistemática de estudios dedicados a la atención del cáncer demuestra que personas mayores se sentían tratadas con menor cuidado e interés que sus congéneres más jóvenes y por lo tanto tenían desconfianza hacia la biomedicina. También aspectos como la orientación sexual de los pacientes o su grupo étnico pueden generar entre el personal sanitario prácticas expulsivas.
Sobre los cuidados paliativos, la literatura destaca que han sido recientemente incorporados en los países de ingresos medios y bajos. Los sistemas de creencias, imaginarios sociales y culturales, las regulaciones locales influyen altamente en el uso de paliativo y el cuidado hospice. Knaul et al. (2018) sostienen que, además de mejorar los fondos públicos y el acceso legal a opiáceos, la regulación de precios de dichos medicamentos y la mejor educación para hacer frente a innovadores métodos de cuidados paliativos como el cuidado en el hogar podrían mejorar la calidad de vida y reducir la desigualdad marcada en muchos pacientes de cáncer al final de la vida.