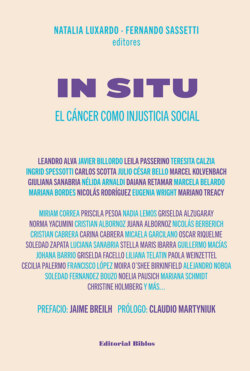Читать книгу In situ. El cáncer como injusticia social - Natalia Luxardo - Страница 56
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Conclusiones
ОглавлениеVarios puntos se rescatan de este capítulo que en el que están los fundamentos del libro. Primero, la relevancia del tema de las desigualdades sociales en la morbimortalidad por cáncer. En la última publicación de la IARC también se sostiene que en los países de ingresos medios y bajos los datos sobre las desigualdades son escasos, pero aun así existe evidencia de los peores resultados que estos tienen en cáncer. La atención de salud de alta calidad, la prevención y detección temprana al tratamiento, por lo tanto, son de gran importancia en el control del cáncer, que sigue quedando en los sectores y regiones más favorecidos, aumentando las desigualdades sociales en el cáncer.
Entre las desigualdades de las que dan cuenta, están las de género y la necesidad de situar la equidad en la salud de las mujeres como uno de los componentes centrales de una política mundial para el cáncer, por ejemplo, a través del acceso al tamizaje cervical y a la vacunación para el VPH en países de ingresos medios y bajos ya que el acceso a la detección temprana y al adecuado tratamiento afecta desproporcionalmente a las mujeres de estos países. Distintos informes muestran que las mujeres pobres son las que presentan estadios avanzados de cáncer de mama o de cáncer de cuello uterino. Hall et al. (2019) sostienen que se puede reducir esta enfermedad con la disponibilidad de la vacuna altamente eficaz del VPH y de pruebas de detección basadas en VPH.
Segundo, ambos documentos (pero principalmente el de 1997) dan cuenta de las desigualdades en la distribución de los factores de riesgo para el cáncer. En este sentido, van un poco más allá de las explicaciones centradas en el estilo de vida, tomando lo que se refuerza en el siglo XX sobre explicaciones relativas a los determinantes sociales, aunque todavía muchas de ellas con una metodología positivista. De este modo, se focalizan factores asociados con los estilos de vida (conductas y hábitos que se asumen como instancias de control, promoción de estilos de vida saludables), factores culturales (se los ve como étnicos y religiosos) y factores ambientales (la gente está expuesta a ciertos riesgos ambientales). Como notan Debra Davies y Pamela Webster (2002), mucho de lo que se llama “ambiental” está determinado por los estándares de vida de una sociedad, y solamente puede mejorar si se mejoran las condiciones socioeconómicas, por eso le otorgan peso a las perspectivas estructuralistas que estudian el peso desigual que tienen los determinantes de acuerdo con la posición que las personas ocupen en la sociedad. En definitiva, entre los estudiosos de las desigualdades en cáncer hay consenso en que las medidas para entender cómo operan las desigualdades en salud deben extenderse más en los llamados “determinantes sociales” más amplios de la enfermedad, como vivienda, educación y transporte (McDaniel et al., 2017). Varios autores mencionan que la desagregación de ambas exposiciones a factores de riesgo y datos de resultados de cáncer a nivel nacional sirve para revelar las diferencias en incidencia, mortalidad, sobrevida y otros parámetros como años de vida ajustados por discapacidad por sexo, edad, raza, origen étnico, educación, ocupación, residencia, riqueza, capital social y situación social.
Tercero, también notaban el papel de los medios de comunicación informando sobre los factores puntuales que contribuyen al cáncer. Llamaban la atención sobre el hecho de que fueran los factores relacionados con el estilo de vida, la dieta, el consumo de tabaco los que identificaban como responsables, pero que poca atención habían recibido los factores del contexto, como la contaminación del aire, el medio ambiente y los componentes económicos y sociales. Davies y Webster (2002) sostienen que las explicaciones que recaen sobre la responsabilidad individual tienen más consenso que aquellas basadas en riesgos poblacionales y que incluyen desde el ambiente en general hasta el lugar del trabajo, notando que ya se había asociado la polución ambiental como responsable del cáncer de pulmón de los no fumadores, así como exposiciones ocupacionales a determinantes solventes orgánicos (que conducían a más tasas de cáncer de mama entre las operarias, por ejemplo).
Cuarto, las disparidades en los resultados entre pobres y ricos están, de acuerdo con ambos informes, directamente relacionadas con las desigualdades en el acceso a los servicios de salud y las diferencias en las condiciones socioeconómicas. Davies y Webster (2002) señalaban que los estudios epidemiológicos muestran que vivir cerca de sitios de desperdicios peligrosos, así como de agua contaminada, incrementa las probabilidades de contraer cáncer de pulmón, de colon, de estómago. A su vez, advirtieron sobre el aumento del riesgo en personas que estaban en contacto con un tipo de pesticida, que era muy utilizado en Estados Unidos mientras que estaba prohibido en Europa.
Básicamente, la inequidad como injusticia social puede argumentarse teóricamente desde las siguientes premisas que fueron revisadas en el presente capítulo, en las que aparece que los grupos de estatus socioeconómico más altos tienen mayores tasas de incidencia pero después dejan atrás ese patrón de riesgo al acceder a la información, a los servicios diagnósticos y terapéuticos oportunos y de calidad, quedando las mayores tasas de mortalidad por cáncer en los grupos de menor estatus socioeconómico.
Cerramos con un punto que ambos documentos destacan: el poco interés de la epidemiología del cáncer dominante en incluir la clase social, o la inclinación a estudiar fenómenos a los que los epidemiólogos pueden estar expuestos (Pearce, 1997). También marcan direccionamientos sobre los tipos de investigaciones que se financian ejercidos por actores externos al campo científico o a las demandas sociales, como son las poderosas corporaciones farmacéuticas, a las que les interesan los factores asociados a los estilos de vida más que los relativos a los procesos macroestructurales. Se reconoce explícitamente en el texto de 1997 que estas “poderosas corporaciones” tienen un lugar clave en el establecimiento de prioridades en la agenda oncológica. Dice este autor que, así como es necesaria la biología molecular para el estudio de las mutaciones y del ADN en la carcinogénesis del cáncer, la riqueza y su contraparte, la pobreza, quedan relativamente poco abordadas, camino que esta publicación aspira a poder empezar a cambiar.