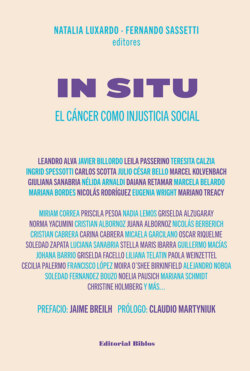Читать книгу In situ. El cáncer como injusticia social - Natalia Luxardo - Страница 60
На сайте Литреса книга снята с продажи.
El punto de partida en la estrategia teórica
ОглавлениеEl objetivo final no es representar la voz de los silenciados sino entender y nombrar los lugares desde donde sus demandas o su vida cotidiana entran en conflicto con los otros.
Néstor García Canclini
Ana Diez Roux (2004a, 2004b) señala que ha habido un corrimiento de la unicausalidad de la teoría de los gérmenes hacia la multicausalidad (red de causas) prevaleciente en la actualidad, que fue acompañado de una individualización del riesgo que oscurece cómo se construyen socialmente riesgos, aspecto que necesita incorporar variables macro y en el nivel grupal comunitario. Existe una amplia tradición que viene sosteniendo que los factores del nivel grupal pueden ser importantes en los resultados del nivel individual. En el estudio de las desigualdades es amplia la literatura que sostiene esta relación que subraya que lo que sucede en el nivel comunitario viene mostrando ser un poderoso determinante (Krieger, 2011), si bien cómo se aborda este problema aún desde epidemiologías alternativas no deja de ser observado de una manera demasiado rápida y con algunas asunciones dadas por sentado.
Por eso, antes de avanzar con cualquier definición, revisar qué entendemos por comunidad se vuelve ineludible. Anthony Cohen (2001) señala que este concepto es uno de los más irresistibles de la ciencia moderna, pero también uno de los más elusivos; ya desde mediados de la década de 1950 tenía casi cien definiciones diferentes en ciencias sociales. Considera que es una de las ideas clave de las ciencias sociales modernas, que va mucho más allá de una definición técnica porque incluye sistemas de valores, normas, ideologías, símbolos, códigos morales que proveen un sentido de pertenencia e identidad a sus integrantes, que tienen algo en común que los diferencia de otros, siendo este componente relacional un elemento central en este desarrollo. Advierte los problemas que existen al tratar de buscar un modelo estructural de comunidad como una forma de organización social. Cohen les otorga centralidad a las dimensiones simbólicas porque, como muestra a través de los casos que ilustran sus argumentos, las estructuras no crean por sí mismas significado en las personas.
Desde la teoría social local, sobre el concepto de comunidad sostiene Pablo De Marinis (2019: 153):
Desde luego, comunidad, siempre, en cualquiera de las versiones que se considere, remite a una cierta entidad colectiva en la cual un conjunto de individuos viven y actúan juntos, en un estado de relativa unión y cohesión. Esta forma de convivencia suele ser depositaria de cargas valorativas intensas y, por lo general, es designada como algo moralmente “bueno”, virtuoso, éticamente pleno, con connotaciones casi invariablemente positivas. Ahora bien, una vez admitido esto, comienzan a observarse las diferencias entre lo que en mis trabajos he venido llamando (a falta de un mejor nombre) las “semánticas sociológicas de la comunidad” (en plural, obviamente).
Siendo el abordaje comunitario uno de los aspectos más relevantes de esta investigación, iremos dando cuenta en los distintos apartados del capítulo cómo “bajamos” –semántica y operacionalmente– dicho concepto en concreto, aspecto indisoluble de todas las otras decisiones (teóricas, metodológicas, éticas).
Fuimos reconstruyendo las comunidades en la interacción producida a partir de distintos anclajes teóricos y empíricos (territoriales, culturales y sociales), revisando aquello que las perspectivas locales iniciales incluían como relevante de su identidad, en la reconstrucción de una historia compartida (migraciones internas, formas de vida, eventos que atravesaron como grupo social, formas de subsistencia, etc.), valores y sentidos, condiciones estructurales en las que se insertan, lazos y formas de capital social existente, así como las respuestas y resistencias ante amenazas. De este modo, cuando tales aspectos conjugaban un sentido de pertenencia de determinado contexto social local (Cohen, 2001), “recortamos” comunidades, como iremos explicitando en distintos capítulos. Estos aspectos no operan con la misma fuerza; por supuesto que jerarquizamos, así como hicimos jugar las contingencias –como veremos en el capítulo “Una grieta en el barrio de los pescadores”– en las que una falla geológica atravesando los barrios con los que íbamos a trabajar nos obligó a redefinir los grupos sociales. Por eso, a este acento que pusimos para realizar los recortes lo llamamos improntas comunitarias, remarcando lo que tienen de específico, si bien desde la comparación, como veremos más adelante, también intentamos dar cuenta de recurrencias como apuesta teórica (Balbi, 2017a).
Como en una espiral ascendente, avanzamos tomando lo que surge como relevante en las comunidades y articulándolo, en lo posible, dentro de la orientación teórica general, pero buscando cada vez para estos temas que aparecen (trabajo, drogas, medio ambiente, etc.) teorías sustantivas de un alcance menor que nos permitieron realizar una primera lectura que, aunque provisoria y con las limitaciones propias de abordajes teóricos y empíricos que resultaban novedosos para los que los realizábamos, nos facilitaron, primero, incorporar lo que es marcado como relevante desde los propios lugares; segundo, mostrar las particularidades empíricas de ese tema en tal espacio y lugar concreto, finalmente, seguir avanzando en la comprensión de cómo se producen las desigualdades en cáncer a la luz de estos aspectos cuya inclusión es abordada desde lugares muy marginales. El procedimiento para estos temas fue el de identificarlo como relevante, contextualizar las discusiones o breve estado del arte en el que se inscribía, seleccionar una definición conmensurable con nuestro enfoque general y por sus capacidades heurísticas, y, en la medida de lo posible, someterlo a revisiones de pares dedicados al tema. Destacamos que estas teorizaciones al ruedo, aún en su carácter fragmentario y más “sucio”, si se quiere, cuando se las compara con los abordajes que derivan de tradiciones teóricas sólidas y con experiencia, nos sirven como andamios provisorios para apoyarnos y seguir, retomados al final nuevamente para mostrar un panorama holístico del fenómeno al que de ninguna manera hubiéramos podido acceder quedándonos solamente con lo que sabíamos.
Partimos de entender a las comunidades con las que trabajamos como en una posición de vulnerabilidad estructural, enfoque que conjuga aportes de la medicina social, la epidemiología crítica y la antropología. Señala desde la antropología James Quesada (2019: 226): “El concepto de vulnerabilidad estructural se basa en el sufrimiento social y la violencia estructural reconociendo cómo las personas y las comunidades son susceptibles a las fuerzas de la violencia y al sufrimiento innecesario en virtud de su posición social en la sociedad”. James Quesada, Laurie Hart y Philippe Bourgois (2011) definen la vulnerabilidad estructural como una ubicación en un orden social jerárquico y los efectos de sus diversas redes de relaciones de poder que impone sufrimiento físico-emocional a colectivos e individuos de manera sistemática y estructurada, producto de la explotación económica basada en la clase y la discriminación cultural, género/sexual y racial, así como en procesos complementarios de formación de una subjetividad depreciada. Como señalan Carlos Piñones Rivera, James Quesada y Seth Holmes (2019: 8):
Hay mucha gente en América Latina que ha estado pensando en estos temas de muchas maneras que son realmente útiles y, tal vez, de alguna forma, la vulnerabilidad estructural se ajusta a la antropología médica crítica y también a la medicina social […] Desde nuestro punto de vista, la vulnerabilidad estructural se centra en la determinación social y política de la salud para enriquecer las ciencias de la salud en sí mismas, así como en desafiar las prácticas de salud institucional para implementar una verdadera medicina social.
Estos autores argumentan que el concepto puede ser útil para abarcar más explícitamente las fuentes culturales e idiosincrásicas del sufrimiento colectivo, además de las fuentes materiales, políticas y económicas que suelen tener preponderancia en los enfoques de la violencia estructural. Entre estas fuentes de angustia culturales e idiosincráticas los autores incluyen las jerarquías sociales de las taxonomías simbólicas de dignidad de Pierre Bourdieu, los discursos de la normatividad y la ética de Michel Foucault y la intersección entre patología individual y la biografía de la exclusión social de João Biehl (Quesada, Hart y Bourgois, 2011). Lo que marcan, al igual que otros desarrollos como los de Johan Galtung (1969), es que esta incorporación de un estatus subordinado produce una naturalización de las violencias que se padecen.
De esta manera, observan que la vulnerabilidad estructural como indicador de la inequidad apunta a las fuentes y los efectos de la desigualdad social y, por lo tanto, requiere acciones en la estructura social y política. Como enfatizan Paul Farmer (2004) y Quesada, Hart y Bourgois (2011), entre muchos otros, es necesario poder ir más allá de la academia y proponer intervenciones prácticas que tengan consecuencias inmediatas en la vida de estos grupos sociales en posiciones de vulnerabilidad a través de intervenciones que para algunas teorías requieren la posibilidad de potenciar la agencia (Farmer et al., 2006; Krieger, 2005).
En esta combinación de perspectivas teóricas que tomamos se presentan algunas fricciones con relación a determinados elementos que iremos identificando y explicitando, con mayor o menor suerte en cómo resolverlas. Una de ellas es con relación justamente al concepto de agencia. Para Quesada, Hart y Bourgois (2011), hablar de agencia no considera incluir un análisis de las fuerzas que están limitando la toma de decisiones, las opciones de vida que tienen, como también advierten teóricos de la salud colectiva. El enfoque de la vulnerabilidad estructural llama a desmitificar la agencia y eliminar el juicio moral que contiene tal concepto, como evidencian intervenciones de la salud pública basadas en modelos cognitivos de la elección racional con el foco en la promoción del cambio de conducta: empoderando, educando, brindando conocimientos. Este enfoque, en cambio, alienta a tomar enfoques estructurales para la prevención, consciente de los desafíos epistemológicos de esta tarea y la rápida reificación de conceptos clave de estos desarrollos (como sucede con estructura, cultura, etc.), que pierden potencia explicativa al explicar todo y no explicar nada. Quesada, Hart y Bourgois dicen que les interesa mirar cómo se configuran estructuralmente las condiciones en las que las personas viven y cómo se perciben estas condiciones, se definen acciones y respuestas posibles, etc. Otro punto que marcan es que la experiencia de vulnerabilidad no es totalmente homogénea sino parcial, porque se conjuga de acuerdo con atributos de estatus como género, edad, etnia y condiciones socioeconómicas.
En el caso del cáncer, Julie Armin, Nancy Burke y Laura Eichelberger (2019) recientemente reunieron estudios antropológicos para pensar el control del cáncer con relación a este concepto de vulnerabilidad estructural, si bien no todos los capítulos se inscriben explícitamente en estos desarrollos. Estos trabajos examinan cómo las vulnerabilidades estructurales se cruzan con el riesgo de cáncer, el diagnóstico, la búsqueda de atención, el continuo del cuidado, la participación en ensayos clínicos y la sobrevida, así como los diferentes contextos que afectan la vulnerabilidad, entendiendo que, inherente a la noción de vulnerabilidad, está la idea de susceptibilidad a los riesgos. Si bien este abordaje y el tema son muy semejantes a los nuestros, en los estudios de casos que realizamos más que negociaciones, que implican determinada intención o racionalidad hacia un acuerdo entre partes, encontramos imposiciones unilaterales y su contraparte, las resistencias, evasiones y distintas maneras de responder ante ellas–reproductoras de desigualdades–, pero ninguna idea cercana a diálogo entre partes, sino a confrontaciones materiales y simbólicas continuas, como claramente aparece en el capítulo sobre mujeres, tamizajes y violencia continua.
Articulamos la producción de estas vulnerabilidades con otros desarrollos de la medicina social, la salud colectiva y la epidemiología social. Realizamos el abordaje de las desigualdades sociales que las definen y que configuran patrones de salud, enfermedad y muerte específicos según grupos sociales, como revisamos en capítulos previos a través de los desarrollos de los determinantes sociales (Marmot, 2005) o determinación social (Breilh, 2010) de la salud. Estas perspectivas reconocen la imposibilidad de abordar estos procesos de salud y enfermedad extraídos de sus contextos socioambientales y de las condiciones que definen. Por lo tanto, aunque nos orientamos hacia las desigualdades de la salud –específicamente con relación al amplio paraguas que incluye el control del cáncer (INC, 2019) en el primer nivel de atención–, no fuimos a buscar activamente a esta enfermedad en el trabajo empírico, no por lo menos en un primer momento, sino que llegamos al cáncer tangencialmente, mientras nos deteníamos en los emergentes de aquello que las comunidades nos iban marcando como significativo en estas vidas atravesadas por desigualdades múltiples.
Una perspectiva a la que nos acercamos es la de la vulnerabilidad y derechos humanos, marco que emerge en los primeros años de la década de 1990 en contextos de la epidemia de VIH/sida en la Escuela de Salud Pública de Harvard (Almeida Filho, Castiel y Ayres, 2009). En el estudio de las desigualdades del cáncer los autores también llaman a aprender de tal experiencia con relación a estructurar la respuesta como un imperativo de derechos humanos, reconocer a la sociedad civil como motor de cambio, promover soluciones basadas en la comunidad, entre otras que llevan a consolidar esfuerzos y formar una coalición más amplia de demanda de la salud como un derecho humano universal (Sidibé, 2019).
Este marco de la vulnerabilidad y los derechos humanos entiende la necesidad de un enfoque transdisciplinario, con saberes mediadores pragmáticamente vinculados con la acción desde una perspectiva sociosanitaria y reconociendo la intersubjetividad de estas prácticas con implicancias sobre el proceso salud-enfermedad-cuidado. Almeida, Castiel y Ayres (2009) señalan que lo que hace a las personas vulnerables son interacciones, relaciones que necesitan ser identificadas, problematizadas y transformadas junto a los sujetos directamente involucrados en las situaciones, que reconstruyan este proceso de “identificar para transformar” con los investigadores. Apuntan que quedarse solo con saberes pragmáticos, inmediatistas, que no pueden distanciarse de niveles más abstractos “para dar una nueva inteligibilidad a las situaciones en las cuales son generados”, implica perder la capacidad crítica de trascendencia en otros planos que resultan también imprescindibles de involucrar para la transformación de la sociedad. Dicen Almeida, Castiel y Ayres (2009: 338):
El desarrollo, actualmente en curso, de un marco teórico que tenga como base la noción de vulnerabilidad, tiene como pretensión producir “saberes mediadores”, que, sin despreciar las contribuciones positivas de la epidemiología (y de otras ciencias de la salud), puedan aproximar sus concepciones a la aprehensión de situaciones sociales determinantes de la epidemia y de sus posibilidades efectivas de control. La epidemiología nos puede mostrar quién, dónde y cuándo está, o podría estar, más involucrado en situaciones de riesgo para la salud. Pero para poder entender por qué y trazar caminos para intervenir sobre ese proceso también resultan necesarios saberes mediadores, síntesis en las cuales los aspectos políticos, éticos, culturales y psicoafectivos puedan mostrarse en la concretitud de su complejidad social […] la vulnerabilidad puede ser definida como una síntesis comprensiva de las dimensiones comportamentales, sociales y político-institucionales implicadas en las diferentes susceptibilidades de individuos y grupos poblacionales con un daño a la salud y sus consecuencias indeseables (sufrimiento, limitación y muerte).
Los desarrollos sobre determinantes, determinismos y determinaciones, aunque resultan cruciales para mostrar el impacto concreto de las estructuras en otros niveles como los cuerpos, contienen un componente epidemiológico en niveles que no abordamos en este estudio. Ello presenta la segunda fricción con la que tenemos que lidiar en la combinación de teorías que realizamos. Más que dar cuenta de determinantes, determinismos o determinaciones, cuando usamos estos conceptos ellos actúan como paraguas dentro de premisas asociadas a los desarrollos teóricos que les dieron origen, pero en el análisis empírico adoptamos teorías de las ciencias sociales de menor alcance pero que nos permiten dar cuenta de lo micro con mayor precisión. De este modo, por ejemplo, podemos pensar en influencias, sin opacar la clave central interpretativa que tomamos, al priorizar la búsqueda de significados locales, pero en formaciones dinámicas que van configurando y transformando continuamente los mundos sociales y simbólicos (Cohen, 2001), nunca completamente cerrados.
Los grupos sociales en sus propios contextos sociohistóricos, políticos y ecológicos constituyen comunidades, cuyas improntas son específicas y, aunque se traducen de niveles mayores, no están completamente definidas, por lo menos no en todas sus partes ni expresiones. El interés en campo estuvo dado por conocer y reconocer estas distintas lógicas en los territorios permeando prácticas sociales de reproducción cotidiana de distintos grupos bajo condiciones de alta vulnerabilidad social, ambiental, económica, sanitaria en contextos de exclusión, identificando cómo actúan sobre los procesos de salud y enfermedad de estas poblaciones. Por la complejidad de este tipo de contextos elegimos en un primer momento un tipo de enfoque (etnográfico y colaborativo) que nos permitió no estructurar las indagaciones, intentando dar cuenta del modo en que nuestros interlocutores conciben, viven y asignan sentidos a sus prioridades.