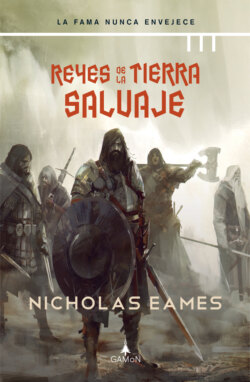Читать книгу Reyes de la tierra salvaje (versión latinoamericana) - Nicholas Eames - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1
Un fantasma en el camino
Dado el tamaño de su sombra, se podría pensar que Clay Cooper parecía un hombre mucho más grande de lo que era en realidad. Sin duda resultaba más corpulento que la mayoría, con hombros anchos y un pecho que parecía un barril surcado por una banda de metal. Tenía las manos tan grandes que la mayoría de las jarras parecían tacitas de té cuando las sostenía, y la mandíbula que ocultaba debajo de la descuidada barba color café era prominente y afilada como la punta de una pala. Pero su sombra recortada contra el sol del ocaso se extendía detrás de él como un recordatorio tenaz del hombre que solía ser: enigmático, monumental y también un tanto monstruoso.
Después de terminar el día de trabajo, Clay se arrastró por el transitado sendero de camino a Coverdale, al tiempo que dedicaba sonrisas y saludaba con la cabeza a los que también volvían a casa antes del anochecer. Vestía el tabardo verde de guardia sobre un desgastado jubón de cuero y portaba una espada mellada en una vieja vaina a la cadera. El escudo, también mellado, lleno de marcas y arañado por el impacto de hachas, flechas y garras a lo largo de los años, le colgaba de la espalda. Y el yelmo... bueno, Clay había perdido el que le había dado el sargento la semana anterior, al igual que había extraviado el del mes anterior, y otros cada par de meses, desde el día que firmó para alistarse a la guardia de la ciudad, hacía ya diez años.
Un yelmo solo servía para reducir la visión y la capacidad de audición, y encima lo hacía parecer a uno un tonto. Eso no era para Clay Cooper, y se acabó.
—¡Clay! ¡Oye, Clay! —Pip se le acercó al trote. El joven también llevaba el tabardo verde de la guardia y el ridículo yelmo para la cabeza escondido bajo el brazo—. Acabo de terminar el turno en la puerta meridional —dijo, animado—. ¿Y tú?
—En la septentrional.
—Genial. —El chico le dedicó una sonrisa y asintió con la cabeza, como si Clay hubiese dicho algo sorprendente en lugar de haber murmurado no más que tres palabras—. ¿Algo interesante ahí fuera?
Clay se encogió de hombros.
—Montañas.
—¡Ja! Montañas, dice él. Genial. Oye, ¿te has enterado de que Ryk Yarsson vio a un centauro en los alrededores de la granja de los Tassel?
—Seguro que era un alce.
El chico le dedicó una mirada cargada de escepticismo, como si el hecho de que Ryk hubiese visto un alce en lugar de un centauro fuese algo muy improbable.
—Bueno, da igual. ¿Vienes a Cabeza del Rey a tomar algo?
—No debería —respondió Clay—. Ginny me espera en casa y... —Hizo una pausa mientras se le ocurría alguna otra excusa.
—Vamos —le incitó Pip—. Solo una y te vas.
Clay gruñó y miró el sol con ojos entrecerrados para sopesar el enfado de Ginny contra el agrio sabor de una cerveza bajándole por la garganta.
—Bien —accedió—. Solo una.
Al fin y al cabo, había sido muy duro pasarse todo el día mirando al norte.
Cabeza del Rey estaba abarrotado; y las largas mesas, llenas de gente que charlaba y cuchicheaba tanto como bebía. Pip se abrió camino hasta la barra, mientras Clay buscaba un lugar en el que sentarse lo más alejado posible del escenario.
Las conversaciones que oía a su alrededor eran las habituales: el clima y la guerra, temas que no resultaban muy prometedores. Había tenido lugar una gran batalla al oeste en los Confines, y los murmullos parecían indicar que no había acabado del todo bien. Un ejército republicano de unos veinte mil efectivos respaldado por varios cientos de bandas de mercenarios había sido masacrado por la Horda del Corazón de la Tierra Salvaje. Los pocos sobrevivientes se habían retirado a la ciudad de Castia, donde ahora estaban asediados y obligados a enfrentarse a la hambruna y la enfermedad, mientras el enemigo se atiborraba de los cadáveres que había fuera de las murallas. Se hablaba de eso y de que esa mañana algunos habían encontrado algo de escarcha en el suelo, algo bastante poco común a principios de otoño, ¿no?
Pip volvió con dos jarras y unos amigos que Clay no conocía y cuyos nombres olvidó tan pronto como se los dijeron. Parecían buenos tipos, ojo, pero él era malo para retener nombres.
—¿Estabas en una banda, entonces? —preguntó uno. Tenía el pelo largo y pelirrojo, y un rostro demasiado adolescente, lleno de pecas y grandes espinillas.
Clay le dio un gran sorbo a la jarra, la dejó sobre la mesa y miró a Pip, quien al menos tuvo la decencia de dedicarle una mirada cargada de vergüenza. Finalmente, Clay asintió.
Se quedaron mirando el uno al otro, y luego el de las pecas se inclinó sobre la mesa.
—Pip dice que defendieron el Paso de la Llama Helada durante tres días contra mil muertos vivientes.
—Bueno, los conté y eran novecientos noventa y nueve —corrigió Clay—. Pero se podría decir que sí.
—También dice que acabaron con Akatung el Temible —agregó el otro, cuyo intento de dejarse la barba le había hecho acabar con una pelusa que sería el hazmerreír de casi todas las abuelas.
Clay le dio otro sorbo a la cerveza y negó con la cabeza.
—Solo lo dejamos herido, aunque luego me enteré de que murió en su guarida. En paz. Mientras dormía.
Los chicos parecían decepcionados, pero luego Pip le dio un codazo a uno de ellos.
—Pregúntale por el asedio de Colina Hueca.
—¿Colina Hueca? —murmuró Pelusa con los ojos como platos—. Un momento. ¿El asedio de Colina Hueca? Entonces, la banda en la que estabas era...
—Saga —interrumpió Pecas con asombro—. Estabas en Saga.
—Fue hace mucho tiempo —respondió Clay mientras rascaba un nudo de la retorcida mesa de madera que tenía delante—. Pero creo que se llamaba así.
—¡Vaya! —exclamó Pecas.
—Es una broma, ¿verdad? —murmuró Pelusa.
—Es que... guau —repitió Pecas.
—Vamos, estás bromeando —repitió Pelusa, que al parecer quería tener la última palabra a la hora de expresar su asombro.
Clay no respondió. Se limitó a darle otro sorbo a la cerveza y a encogerse de hombros.
—¿Entonces conoces a Gabe el Radiante? —preguntó Pecas.
—Conozco a Gabriel, sí —dijo Clay, y otra vez se encogió de hombros.
—¡Gabriel! —exclamó Pip. Y derramó un poco la bebida al levantar las manos con entusiasmo—. ¡Gabriel, dice él! Genial.
—¿Y a Ganelon? —preguntó Pelusa—. ¿Y a Arcandius Moog? ¿Y a Matrick Skulldrummer?
—Ah, y a... —Pecas retorció el gesto mientras se estrujaba el cerebro para acordarse; algo que no le sentaba muy bien a su rostro, determinó Clay. El tipo era feo como una nube de tormenta en una boda—. ¿De quién nos estamos olvidando?
—De Clay Cooper.
Pelusa se acarició la barbilla mientras rumiaba el nombre:
—Clay Cooper... Oh —dijo con un tono avergonzado—, claro.
Pecas tardó un poco más en llegar a la misma conclusión, pero luego se dio un palmetazo en la frente y rio.
—¡Dioses! Qué tonto soy.
“Me apuesto lo que sea a que los dioses ya lo saben”, pensó Clay.
Pip notó lo incómodo de la situación y los interrumpió.
—Clay, ¿nos contarías alguna de tus batallas? Como cuando fuiste por ese nigromante de Oddsford. O cuando rescataste a esa princesa de... de aquel lugar. ¿Te acuerdas?
“¿Qué princesa?”, se preguntó Clay. Lo cierto era que habían rescatado a varias princesas. Y también habían matado a una docena de nigromantes. ¿Quién llevaba la cuenta de esas tonterías? Tampoco es que le importase mucho, porque no estaba de humor para contar historias. Ni para ponerse a desenterrar lo que tanto le había costado tapar y que luego se había esforzado aún más en olvidar.
—Lo siento, chico —le dijo a Pip antes de terminar la cerveza—. Listo. La que te había prometido. —Le dejó unas monedas de cobre por la bebida y esbozó lo que esperaba que fuese un último adiós a Pecas y a Pelusa.
Se abrió paso hasta la puerta y dio un largo suspiro cuando salió a la fría tranquilidad del exterior. Le dolía el cuerpo de estar sentado, por lo que estiró la espalda y el cuello y alzó la mirada hacia las primeras estrellas que empezaban a divisarse en el firmamento.
Recordó que el cielo nocturno lo hacía sentirse pequeño. Insignificante. Y que por eso había intentado alcanzar la grandeza, con la idea de poder algún día mirar la vasta extensión de estrellas sin sentirse abrumado por su esplendor. Pero no había funcionado. Apartó la mirada del cielo del atardecer y empezó a caminar de regreso a casa.
Intercambió unas palabras con los guardias de la puerta occidental. Les preguntó si sabían algo sobre ese centauro que alguien había visto cerca de la granja de los Tassel; también qué tal había ido esa batalla del oeste, y sobre esos pobres diablos que habían quedado atrapados en Castia. Cosas turbias. Muy turbias.
Siguió el camino con cuidado de no torcerse el tobillo en los surcos. Los grillos cantaban en la hierba alta que crecía a ambos lados del sendero; la brisa soplaba en los árboles que se alzaban sobre él y su murmullo era como el de la marea. Se detuvo a un lado del camino, junto a una capilla dedicada al Señor del Estío del Verano y tiró una insulsa moneda de cobre a los pies de la estatua. Después de unos pasos más y de un momento de titubeo, volvió atrás y tiró otra. Fuera de la ciudad el ambiente estaba mucho más oscuro, y Clay reprimió las ganas de volver a mirar al cielo.
“Será mejor que mantengas los pies en la tierra y dejes atrás el pasado”, pensó. “No te va mal y tienes lo que querías, ¿no es así, Cooper? Una hija, una esposa, una vida tranquila”. Llevaba una vida honrada. Una vida cómoda.
Casi le pareció oír cómo Gabriel se burlaba de él. ¿Honrada? Las cosas honradas son aburridas, habría dicho su viejo amigo. La comodidad es anodina. Pero Gabriel se había casado mucho antes que él. Hasta había tenido una hija que a estas alturas ya sería toda una mujer.
Y vio al fantasma de Gabe en un rincón de su mente, dedicándole una sonrisa con esa apariencia joven, fiera y gloriosa de antaño:
—Fuimos grandes como gigantes —dijo—. Famosos. Y ahora...
—Ahora no somos más que unos ancianos cansados —murmuró Clay a la soledad de la noche. ¿Qué tenía eso de malo? En su época se había topado con gigantes de verdad, y casi todos eran idiotas.
A pesar del razonamiento anterior, el fantasma de Gabriel lo siguió durante la vuelta a casa, lo adelantó mientras le guiñaba un ojo, lo saludó al acercarse a la valla del vecino y se quedó agazapado como un mendigo a la entrada de su hogar. Pero el Gabriel que Clay veía ahora no tenía nada de joven, no parecía particularmente fiero y lucía tan glorioso como un viejo tablón de madera atravesado por un clavo oxidado. De hecho, tenía un aspecto terrible. Se levantó y sonrió al ver que él se acercaba. Clay nunca había visto a un hombre con el semblante tan triste en toda su vida.
La aparición pronunció su nombre, un sonido que a Clay le resultó tan real como el canto de los grillos y como el susurro de la brisa agitando los árboles del camino. Y luego se le quebró la sonrisa y Gabriel —un Gabriel real y corpóreo— se derrumbó en sus brazos y empezó a llorarle en el hombro, mientras se aferraba a él como un niño que tiene miedo de la oscuridad.
—Clay —dijo—. Necesito tu ayuda... Por favor.